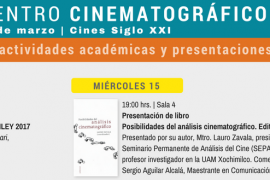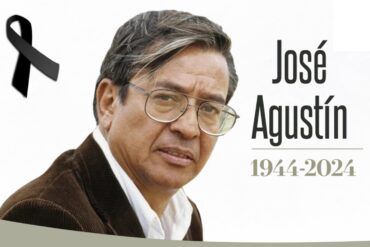“La sociedad sólo tolera un cambio a la vez”. Rodeado por el aire frío de las montañas de Colorado, en lo alto de un patio contiguo a su laboratorio, Nikola Tesla (David Bowie), el inventor e ingeniero responsable del sistema moderno de energía eléctrica por corriente alterna, expresa dichas palabras por cortesía de El Gran Truco (The Prestige, 2006), thriller a cargo de Christopher Nolan. En el rostro o la voz de otro actor, el diálogo podría pasar relativamente desapercibido. Más aún cuando recordamos que la película no gira en torno a Tesla y que su existencia histórica apenas es aprovechada como catalizador de la mala sangre entre sus dos protagonistas.
Sin embargo, el hombre a quien vemos caracterizado, al igual que el verdadero Tesla, no es un humano común. De hecho, tanto intérprete como personaje están compartiendo mucho más que una simple escena. Comparten una misma dimensión de leyenda y de misterio. El ser un pararrayos para la imaginación de millones a lo largo del globo. El ser considerados más grandes que la vida misma. En pocas palabras, comparten lo que, quizás pretenciosamente, se me ha ocurrido llamar el “Efecto Bowie”.
Las estrellas de rock incursionando en la actuación cinematográfica han ido y venido prácticamente desde la incorporación del sonido. Sin embargo, pocos logran construir un nuevo mito alrededor de ellos en el arte audiovisual que a la vez ayude a perpetuar la otra, ya existente en grabaciones y presentaciones en vivo. A setenta años de nacer y uno de morir, el mal llamado “camaleón” británico permanece en dicha élite. Haya sido a nivel subconsciente o intuitivo, contaba con suficiente perspicacia para entender que, cuando el público lo viese frente a una cámara, no estaría precisamente esperando a un “actor”, sino la manifestación de una personalidad exótica, notoria y enigmática que, aunque no replicase su construcción de realidades simbólicas en los escenarios, al menos la igualara.
No por nada se convirtió en el alienígena alcohólico y autodestructivo de El Hombre que Cayó a la Tierra (The Man Who Fell To Earth, 1976) tras haber hechizado al mundo con su alterego intergaláctico Ziggy Stardust. Tampoco es coincidencia que Julian Schnabel lo colocara bajo la peluca de Andy Warhol en Basquiat (1996), cuando era sabido no sólo que Bowie llegó a conocerlo y a dedicarle una canción, sino que también se han propuesto paralelismos filosóficos entre los dos.
En la misma lógica, ¿cómo no elegir para encarnar al tiránico Rey de los Duendes en Laberinto (Labirynth, 1986) a un músico cuyos primeros sencillos incluyen “The Laughing Gnome” (El Gnomo que Ríe, 1967)? ¿Cómo no tener a alguien con un consumo de intereses culturales a nivel vampírico dando vida a un vampiro literal en un filme como El Ansía (The Hunger, 1983)? ¿O a un visionario que cambió para siempre el mundo de su propio tiempo canalizando a otro que hizo lo mismo, tal como el ya mencionado Tesla? ¿Cómo no tener a una fuerza de la naturaleza emulando a otra? ¿A un mito fingiendo ser otro mito?
De ningún modo voy fingir que dentro del catalogo fílmico de Bowie no puede haber lugar para lo dramáticamente formal (Merry Christmas, Mr. Lawrence, 1983), lo intrascendente (The Linguini Incident, 1991), o incluso lo a todas luces vergonzoso (Just a Gigolo, 1978). Pero si una invaluable lección hemos de rescatar a partir del repertorio que nos ha dejado es que las estrellas brillan con mayor fuerza en lo oscuro de una sala de cine, todo gracias a una narrativa popular y particular que arrastran junto con su imagen musical y que los impulsó hasta los límites del universo. De estrellas como la de David Bowie nada menos podría esperarse. Y por eso mismo, tienden a no dejar de brillar.