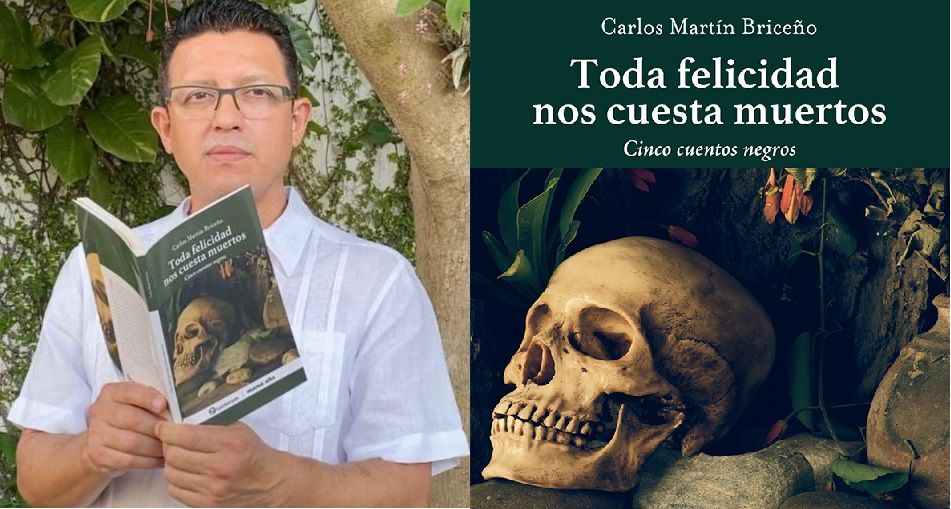Este cuento es parte del libro “Toda felicidad nos cuesta muertos” (Lectorum, 2020).
El cuerpo, hallado en un baldío al oeste del basurero municipal, envuelto en una cobija con dibujos del Pato Donald, presenta múltiples heridas producidas con arma punzocortante. La víctima, en fotografía adjunta, fue identificada como Selene Montelongo, alias Amairani del Río –soltera, de 41 años, empleada en un bar de la zona roja – por su compañera de cuarto, Flora Pacheco.
Era la tercera vez que veía el rostro de la mujer asesinada y seguía sin poder creerlo. Dejó el reporte de la agencia sobre el escritorio, acercó la taza de café a sus labios. Sintió un calor tenue sobre la cara. Hasta antes de leer esta nota había decidido renunciar. No era algo repentino, lo estuvo rumiando durante varias semanas. Cinco años de trabajar en La Crónica del Sur y a ninguno de sus superiores parecía importarle en lo más mínimo la calidad de sus reportajes
—Lo nuestro es vender, Rosana, limítate a transcribir la noticia, a contar en palabras simples lo ocurrido. Deja tus pretensiones literarias para esas revistas donde colaboras y que nadie lee.
¿Cómo trabajar a gusto en un lugar así? Temía caer en el letargo del periodismo fácil, rutinero, la trampa para quien escribe por encargo. Este camino la llevaría a convertirse en otra pluma anónima que, utilizando el tono que dejaba satisfecho al director, refería, jornada tras jornada, los acontecimientos de esta ciudad provinciana. Sorbió un poco más del capuchino caliente. La bebida le dejó la lengua rasposa, lengua de gato.
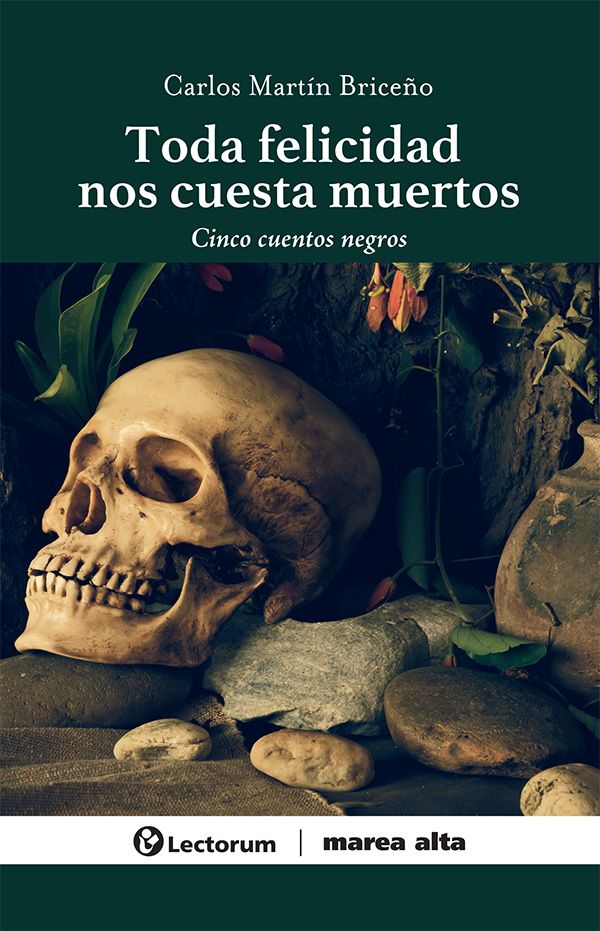
El gato iba de un lado a otro
Y la luna como un trompo giraba,
Y el pariente más cercano de la luna,
El gato sigiloso, la admiraba.
Yeats, cómo le gustaba Yeats. Era culpa suya que decidiera dedicarse al oficio poético. Fueron los versos del Rebelde William Butler, melancólicos, deletéreos, los que la llevaron a confirmar su vocación literaria. Iba a cumplir trece años y lo único que había conocido hasta entonces era la legión de modernistas que abarrotaba la biblioteca paterna: Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Rubén Darío, Santos Chocano, Julián del Casal…
—Nadie escribe como ellos— solía decirle su padre, un profesor de español que fumaba y bebía mientras preparaba sus informes.
Pero esos autores a ella le parecían aburridos, pasados de moda. Hasta que una tarde en una librería del centro se encontró con La Torre, de Yeats. Sus versos áridos, sin las facilidades de la rima convencional, la impresionaron. Las imágenes colmaron sus horas adolescentes en tanto penetraba a un mundo metafísico, entonces desconocido. Fue cuando comenzó a frecuentar la biblioteca municipal. Descubrió Las Hojas…, de Whitman, los fascinantes Cantos de Pound, la controvertida Tierra baldía, de T.S. Eliot. Estos autores le abrieron una senda que ya nunca abandonaría.
También la poesía la ayudó a soportar las burlas de sus compañeros por causa de su sobrepeso. Sin los libros no hubiera salido indemne de los hirientes apodos endilgados en sus días de escuela. Y desde entonces se hizo adicta a la lectura: en camiones, a la hora del recreo, la fila del banco, con el dentista. Cualquier sitio era propicio para perderse entre la música de las letras.
Apuró su taza. Lengua de gato. Otra vez Yeats en su memoria. Por respeto a los grandes autores resistía formar parte de los periodistas que redactaban notas utilizando cartabones que cualquiera tecleaba en minutos.
—Conque estás cansada de cubrir incidentes sin importancia. Muy bien, Rosana García Montelongo, a partir de hoy quedas asignada a policiales, probablemente allí sirvan tus cualidades artísticas.
Qué ingenua. Esperaba otra cosa al solicitar un cambio. Creía que la reciente beca recibida para hacer un libro de cuentos y la enfermedad del viejo cronista de la sección de cultura, bastarían para que el jefe de redacción la reubicara allí.
Qué ironía. Gracias a este castigo pudo descubrir que otra Montelongo, muy parecida a ella, había sido asesinada. Era una oportunidad para seguir a Capote, a García Márquez, a Svetlana Alexiévich y hasta Kapuscinski: el reportaje como pretexto para la literatura.
Una vez más observó el retrato. Esta vez se fijó en los detalles: la nariz afilada, los pómulos hundidos. Detuvo su vista en el lunar de carne muy cerca del labio superior. El inconfundible sello Montelongo. ¿Casualidad?, pensó.
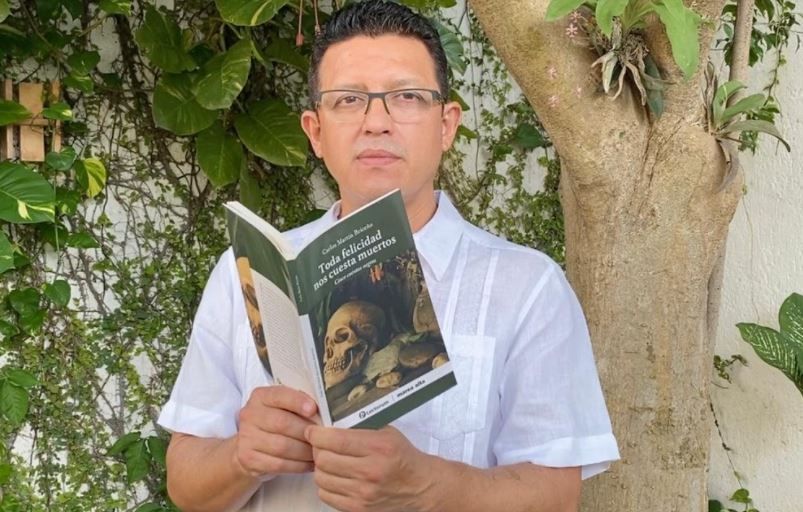
“Montelongo, Montelongo, dame tu mondongo”. ¿Habrá sufrido las mismas vejaciones que ella por causa de su apellido? ¿Quién fue esta mujer? Los Montelongo de México, según investigó cuando estudiaba la carrera, eran todos parientes. La familia había llegado de Italia durante la Gran Guerra. Luego de vivir un tiempo en la capital, terminaron estableciéndose en San Cristóbal de las Casas, el pueblo cafetalero donde su madre, si mal no recordaba, vivió los primeros años de su infancia. Sorbió el resto de la bebida: ya era hora de ir a la morgue. Debía darse prisa.
—Tiene suerte, todavía no le metemos cuchillo. ¿Algún interés especial? ¿Es familiar suya?
—Trabajo de rutina —dijo, escueta.
—¿Ha visto un cadáver después de la autopsia, reportera?
—Dudo que le agrade— agregó el cuarentón —moreno, baja estatura, ojos rasgados—, mientras la guiaba hasta la plancha de aluminio donde un cuerpo de mujer esperaba la última vejación.
—Estoy acostumbrada, es parte del trabajo —mintió.
—Pues ha de ser nueva, su periódico siempre envía a don Julio Ceballos. Aquí entre nos, el viejo es medio degenerado: le gusta fotografiar desnudas a las muertitas, sobre todo si son jóvenes. ¿Qué le parece?
—Cada quien con sus vicios. Yo vine sólo a lo mío —Rosana respondió con firmeza.
La primera impresión de Rosana sobre la mujer con la que compartía apellido materno iba a ser imborrable. Cuando el joven destapó el cadáver, no pudo seguir disimulando. Se estremeció. Sus sentidos no la engañaban: con treinta kilos de más, la muerta sería igualita a ella.
Sintió lástima. Tan bonita. ¿Qué pudo llevar a esta pobre mujer a ganarse la vida acostándose con borrachos?
—No se me vaya a caer aquí, reportera —La voz del forense la hizo reaccionar.
Salió de allí pálida. Quiso mostrarse resuelta, intentó que sus pasos no parecieran inseguros, pero el trecho hasta la puerta le pareció enorme. A la luz del sol, se percató de que la cámara colgaba intacta de su cuello. No había sacado ninguna foto.
En la agencia ministerial averiguó el nombre del bar donde trabajó Selene. Se trataba de La Diabla, un prostíbulo disfrazado de cantina, en las afueras de la ciudad que todas las noches anunciaba lesbian show y table dance. Para el comandante Barredo, el judicial asignado al caso y quien le proporcionó la información, el asesinato no revestía ninguna importancia. Era, sin duda, otro vulgar crimen pasional.
—No se meta en camisa de once varas, señorita. Le puede salir el tiro por la culata. Escriba que ya andamos sobre la pista, cada quien a su chamba.
Ni siquiera se atrevió a sostenerle la mirada al judicial: bigote abundante, ojeras azulosas, barba sin rasurar. Su aspecto era muy desagradable.
—Comandante, aquí le dejo mi tarjeta, dirección y número celular por si tiene nueva información—. Fue lo único que logró articular.
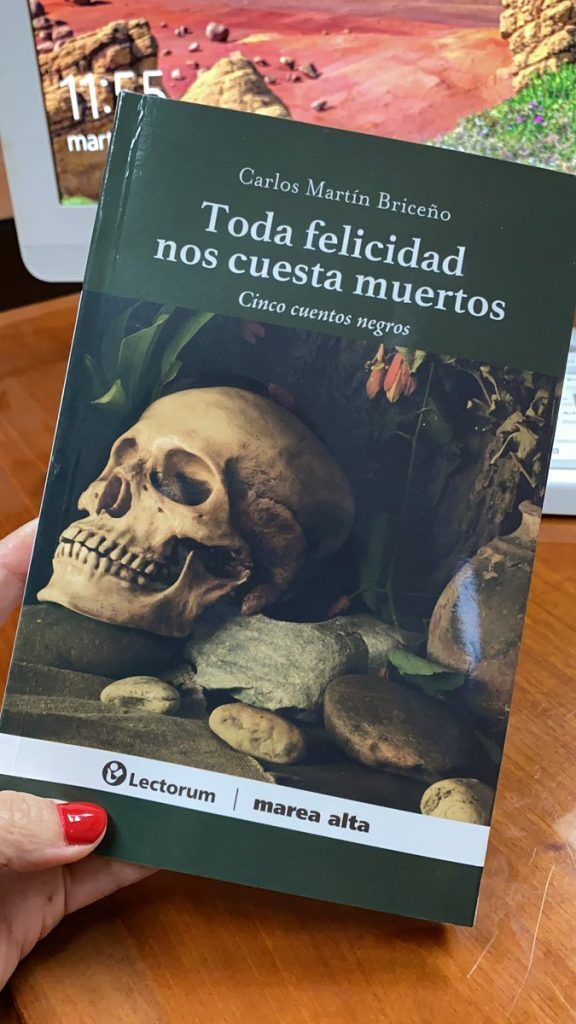
Aunque por teléfono estuvo rogando que algún colega la acompañara, al final se resignó a ir sola. Entró a La Diabla a la hora entre chien et loup, ese tiempo mortecino en que comienza a hacerse de noche, como decía un cuento que leyó en una antología de cuentistas contemporáneos. Las miradas cayeron enseguida sobre ella. Hacía calor y le era difícil respirar sin sentir basca en aquella taberna pestilente a orines y limpiadores de piso. Sus ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad. El sitio era más ruinoso de lo que se había imaginado: una desvencijada barra de madera, sillas, mesas metálicas y una tarima con pretensiones de escenario precedida por un rústico tubo para striptease.
Pidió una cerveza, escogió una mesa en el fondo, distante de la pista, lejos de las bocinas que vomitaban un popurrí de Celia Cruz. Después de la segunda cerveza, envalentonada por el cosquilleo del alcohol, preguntó por Flora Pacheco, la compañera de cuarto de la víctima.
—Si quiere se la separo; no tarda en llegar —le dijo la mesera, con un gesto de picardía.
No supo qué responder. Se sintió torpe, fuera de lugar. Le faltaba conocer otros ambientes, salir con más frecuencia. Había pasado demasiado tiempo encerrada inventando historias sin aprovechar las que el mundo le regalaba.
Mientras esperaba, sacó pluma y papel de su bolso, y bebió otra cerveza. Trató de iniciar su reportaje. Iniciaría aquí, en esta cantina. Selene Montelongo o Amairani del Río, ¿otra víctima de la desigualdad social?, lo titularía. Le quedaba claro: la difunta debió haber tenido muchas broncas para trabajar en un sitio tan sórdido como éste. Alzó la vista y se fijó que, esquivando mesas, venía hacia ella una morena chaparra y regordeta, metida a presión en un diminuto vestido amarillo canario.
—¿Que me anda buscando? ¿Para que soy buena?
—Así es. Soy reportera de La Crónica del Sur —Poniéndose de pie, entregó una tarjeta de presentación y extendió la mano con firmeza, siguiendo las reglas de cortesía que el director del rotativo exigía en su personal de confianza.
—¿Me vas a invitar a algo?
En el periódico no estaban permitidos los gastos de representación, pero Rosana asintió con la cabeza. Le vino a la mente la frase “Nadie debe escribir sobre algo que no haya vivido”, robada a Chéjov, y que uno de sus maestros de la Universidad solía repetir hasta el cansancio. Acaso beber en compañía de esta mujer de maquillaje recargado era la única manera de hacer un verdadero reportaje literario.
—Pida lo que guste.
—Nunca le faltaron clientes. Amairani era de las que hacían “salidas” y citas en Internet. Varias veces me la devolvieron golpeada. Terca, ambiciosa, soñadora, creía que el culo nunca se le iba a acabar. —La mujer sorbió un trago de su bebida— Una vez un gringo le pagó muy bien para hacérselo por detrás. Le “voltearon el calcetín” y acabó en el hospital. ¿Sabe que fue lo primero que me dijo cuando fui a verla? “Nada más que salga te invito a dar la vuelta a Cancún, le bajé al cabrón quinientos dólares”. ¿Lo puede usted creer?
—¿Y tienes idea de quien la mató?
—La mera verdad, prefiero tener la lengua quieta.
Era evidente que la mujer estaba jugando con ella. ¿Qué era lo que pretendía? ¿Que sacara, como en las películas, un billete y lo pusiera en la mesa para instarla a continuar hablando? ¿Lo habrá hecho así Hemingway en los bares de La Habana? ¿De esta manera tan burda se acercaba un periodista a la verdad?
Decidió arriesgarse. Hurgó en su bolso y asentó en la mesa un billete de doscientos pesos.
La tipa miró el dinero, lo tomó con sus dedos de largas uñas rojas y soltó sin ninguna inflexión de voz:
—Te lo voy a decir, sólo porque me caes bien y me recuerdas a alguien: Sexi, sexi dreams México, busca el catálogo en Internet. Ah, y por ningún motivo me involucres. Tengo una hija a quien mantener. Nos vemos.
La mujer se levantó dejando a Rosana llena de preguntas y se dirigió hacia los camerinos.