En los libros Los Nombres del aire y Los jardines secretos de Mogador, de Alberto Ruy Sánchez, descubrí ese lado erótico, sensual y poético, que se atribuye a las sociedades del Sahel, en un tiempo ya perdido en la historia y en la leyenda, algo así como las Mil y Una Noches y su narración sin fin, una cada velada en la voz ingeniosa de Scheherezade, en su afán de evitar la venganza colérica del rey persa Shahriar.
En las páginas del libro Samarcanda, encontré desde el inicio una mención de las cuartetas de Rubaiyat, de Omar Jayyám, lugar donde se desarrolló parte de su vida, como narra Amin Maalaouf. Recuerdo que una copia de los Rubaiyat, con prólogo de Jorge Luis Borges (conforme a la traducción inglesa de Fitzgerald), de Omar Khayyam, la traía entre mis manos en un viaje por el lago de Zirahuén -tierra rojo sangre y bosques verde botella- que terminé regalando -entre los gritos enloquecidos de mis amigos de zambullidas- en las aguas cristalinas y puras del lago, a una joven michoacana de ojos más claros que el azul del cielo deslumbrante y límpido de aquel día -según mi mentirosa memoria- y de cabellos rubios intensos como los rayos de faetón, que calentaba aquel verano y las tierras de Michoacán.
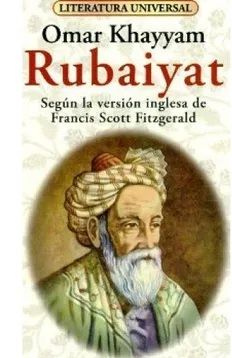 Nunca volví a ver ese maravilloso libro de tapas amarillas como los campos maduros del verano de mi infancia en Castilla, menos aún, claro está, a la rubia que despachaba en una abarrotera en una calle polvosa de Zirahuén mucho antes de que los narcos embriagados de sangre y hombres armados en trokas ruidosas y tóxicas, seres violentos y asesinos que han arrasado con la poesía y vida de los lagos michoacanos, se apoderaran del lugar y paulatinamente del país, hasta convertirlo en tierra de fosas y campos de exterminio.
Nunca volví a ver ese maravilloso libro de tapas amarillas como los campos maduros del verano de mi infancia en Castilla, menos aún, claro está, a la rubia que despachaba en una abarrotera en una calle polvosa de Zirahuén mucho antes de que los narcos embriagados de sangre y hombres armados en trokas ruidosas y tóxicas, seres violentos y asesinos que han arrasado con la poesía y vida de los lagos michoacanos, se apoderaran del lugar y paulatinamente del país, hasta convertirlo en tierra de fosas y campos de exterminio.
Eso sí, recuerdo que ella me miró perpleja, con el libro del poeta persa nacido en Nishapur en el 1048 en las manos, sin saber qué decir o cómo pronunciar el nombre de ese poeta persa e interpretar mi extraño gesto (regalarle un libro a una desconocida), mientras yo me batía en retirada tras sembrar esa semilla en sus ojos. Éramos una banda de creyentes y seguidores de Nikos Kazantzakis y su ojo del elefante, de la capacidad de ver el mundo, a cada paso, como si fuera la primera vez.
“Y hoy que nuestra risa llena el parque desierto
y una explosión de rosas de estío inunda el huerto,
pensad que bajaremos al vientre de la tierra,
dejando a los que llegan lo incógnito y lo incierto”.

Allí se quedó esa copia del libro. Creo que en un viaje en solitario, años después, pasé por el lugar, pero la abarrotera ya no existía, y mucho menos había vestigios de esa rubia maravillosa. Michoacán se había vuelto tierra de migrantes que jalaban para el norte. Y se había convertido en un lugar peligroso, como una noche en que vi bajar de la sierra, a decenas de hombres armados con rifles de asalto hacia el hotel en que me hospedaba con mi esposa siciliana: corrimos hacia el lobby del hotel, abrazado de buganvilias en flor, entre hombres armados con AK47 corriendo en una dirección y en otra. Esa podría haber sido una obra de teatro del absurdo, si no fuera porque era la horrenda realidad que nos había alcanzado. Al menos en esa ocasión, no fueron las balas.
Así fue cómo el genio de la botella salió y no volvió, se marchó, para dar paso a los demonios surgidos de la caja de pandora. Allí quedaron en la memoria los relatos de Ruy Sánchez, su gozo y alegría, como la lectura de Samarcanda de Amín Maalouf, que me llevaría años después a embarcarme en un par de viajes por las laberínticas calles de la medina de Marraquech y a cruzar en botes humeantes de hollín el Cuerno de Oro contemplando los minaretes de la Mezquita Azul de Estambul y de Santa Sofía, con su cristo bizantino boquiabierto ante la irrupción de las huestes sarracenas de Mehmed II.
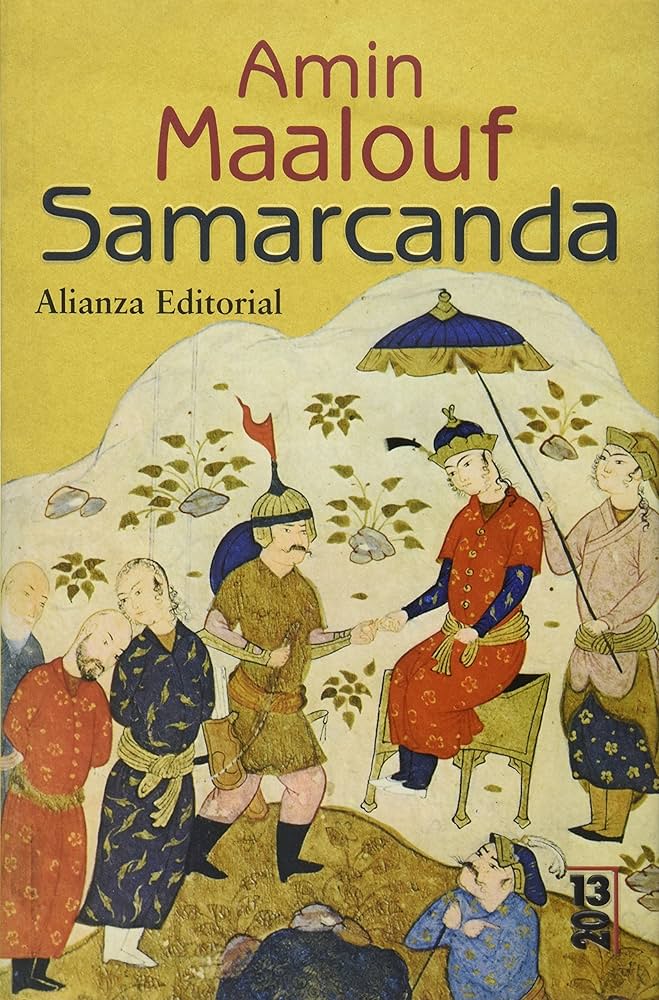
Decía Amin Maalouf, que cuando Omar abandonó Ispahán llevó una vida de fugitivo y paria y que en Bagdad el califa le prohibió hablar en público o recibir a sus admiradores en casa. También en la Meca, dice Maalouf, sus detractores se burlaron de él. Hoy, ni quien se acuerde de esos burlones, de sus censores, de sus detractores, pero los versos de Omar, siguen resonando en el viento sangrante que barre las tierras del Sahel. De Libia, al Líbano, Palestina y Siria. Bagdad.
No se trata, aunque tiene un déjà vu, de la irrupción terrorífica de los Frany, que afrontó el sultán Kiliy Arslan, cuando en el 1096 tras saquear Constantinopla después marcharon hacía Nicea y Antioquía, las que caerían en sus manos. Violaciones tumultuarias, canibalismo y saqueos, sembraron el terror en lo que hoy es Siria.
Hoy que vemos el horror genocida en Gaza, la conquista de Al Qaeda de la maravillosa Damasco, el caos y la destrucción de Trípoli, el arrasamiento de las ciudades del sur del Líbano y los bombardeos de la capital del país de los Cedros, no se ha alzado una palabra, ni un discurso y menos un foro, en la FILEY (por muy internacional que dice ser), para al menos pedir la paz, el cese de la destrucción y la aniquilación de niños, mujeres, hombres, ciudades. Un silencio muy a tono con los censores de Omar Khayyan. Mucho me temo que estamos ante el fin de la poesía del Sahel y de las ciudades imaginarias de Ruy Sánchez…






