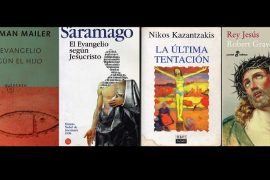CAPÍTULO I – A LOS SETENTA Y CINCO
Sabes que si hoy vas al supermercado terminarás muerto.
Lamentas tener que faltar, pues los días que anteceden al fin de año las ganancias del negocio son más jugosas que de costumbre. Los clientes traen los bolsillos atiborrados de aguinaldo y los oídos repletos de frases imbéciles. «Regale afecto, no lo compre», «Abra su corazón esta Navidad». «Sea un Santa Claus con quien menos tiene». Por estos días, los dos o cinco pesos que acostumbran darte aumentan a diez o veinte, y esos doscientos o trescientos pesos que cuentas al final del día se cuatriplican. Ochocientos, mil pesos, quizá. Bonita cifra para un viejo como tú.
Y, por supuesto, está el otro negocio, el que en verdad es importante.
Caminas por Avenida Jalisco mientras frotas tus manos. La artritis, que te ha perseguido tanto tiempo, ésa que dejó las manos de tus abuelos como tarántulas muertas, te amenaza. Por todos lados se escuchan los cohetes con que los guadalupanos saludan a su patrona. El arroyo está lleno de charcos sucios, con basura flotándoles en la superficie; charcos polícromos de aceite y orín. Tienes cuidado y los rodeas. Sabes que una caída sobre el asfalto con este frío haría que tu cadera recordara la vieja fractura. Aferras el bastón de palo fierro.
Decides ir a la Basílica de Guadalupe a buscar algún dinero. Por todos lados, grupos de fieles caminan mientras hacen buches con sus rezos. En la esquina de Revolución una pick up adornada con flores y llena de gente se detiene frente a ti.
—Súbase, abuelito — te dice—, vámonos a ver a la Morenita.
—Dios te bendiga, hijo —le contestas con la mejor de tus sonrisas.
¡Pinches mugrosos!, piensas mientras dos de los feligreses te ayudan a subir a la parte posterior del vehículo. Apestan a sudor de días y a nixtamal. Durante el trayecto, cantas con ellos alabanzas a la virgen mientras te fijas en sus ropas. No, no vale la pena el esfuerzo, no tienen nada que puedas robarles. Al llegar al santuario saltas de la camioneta y te pierdes entre la multitud. Encuentras a varios soldados a tu paso: arma colgándoles del hombro, lista para escupir bala, ojos negros y entrecerrados, labios secos. Te repugnan sus pieles morenas y aún brillantes por el sudor del día. Pasas junto a uno de ellos y escupes en sus botas; él te observa con furia, pero luego desvía la mirada, quizá en atención a tu edad. Los petardos chiflan a tu lado sólo para morir en un estruendo al llegar al cielo.
Escuchas a los miles de fieles entonar «Las Mañanitas» como si compartieran una sola garganta; pasas al lado de los concheros que con sus giros y cascabeles telegrafían mensajes al paraíso. Tarados, piensas al verlos con sus trajes erizados de plumas de quetzal y águila y su actitud de herederos de Cuauhtémoc. El Águila que Cae, al que le quemaron las patas para que aflojara el tesorito. Quizá por eso están tan patarrajada. Conforme te abres paso entre la multitud, le aplicas el dos de bastos a todo el que se deja, al tiempo que entonas con fervor los himnos guadalupanos. Y en el cielo una hermosa mañana…
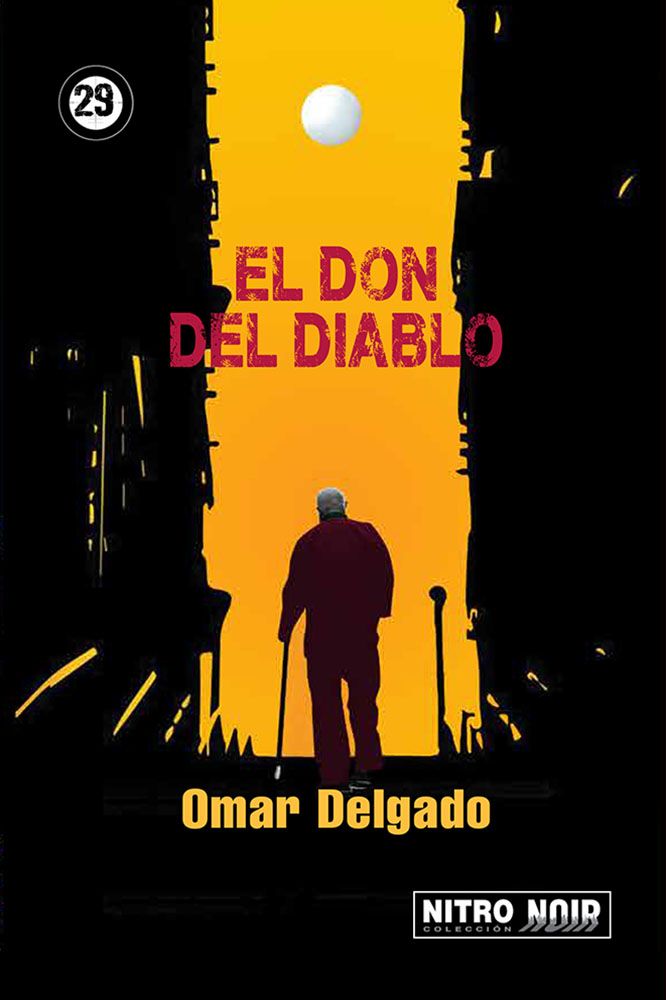
Uno de los que acabas de robar se toca la bolsa del pantalón, se vuelve furioso. Y en el cielo una hermosa mañana… Se te queda viendo, pero te ve tan anciano y tan devoto que asume que eres inocente, así que inicia una trifulca con el chaca que está a tu lado. Avanzas. La Guadalupana, la Guadalupana… Pescas un monedero hinchado de billetes, lo palpas como si fuera el seno de una puta. Intuyes que la dueña pensaba donar su contenido al santuario como limosna y te alegras de que todo ese dinero haya quedado en mejores manos. La Guadalupana bajó al Tepeyac. Te topas de frente con una imagen de la virgen del tamaño de una persona. Admiras sus facciones aindiadas y su actitud pletórica de piedad. Te preguntas cuál sería su expresión si estuviera desnuda y con una gran verga metida en el culo. Aprietas los dientes. La risa contenida hace que te brote una lágrima. «Es hermosa nuestra madrecita, ¿verdad?», te dice una de las rezanderas mientras te toca el brazo. No le respondes, sigues caminando, cosechas algunas ganancias más.
A las diez de la noche estás de vuelta junto al metro Tacubaya. Llevas los bolsillos repletos. La expedición al santuario te ha regresado la confianza. Luego de desafiar a la madre Tonantzin en su propia casa estás seguro de que la suerte te sigue cubriendo con sus alas de murciélago. Decides retar un poco al destino. Te diriges a la tienda donde trabajas como empacador.
Bajas por la rampa del estacionamiento, apoyándote en tu bastón, cuidándote de no resbalar. El vigilante, como siempre, aún no ha bajado la cortina. Lo conoces demasiado bien: a estas horas está gozando su sueño de noventa y seis grados de alcohol. Caminas por entre los automóviles, escuchas un ruido, te detienes con los sentidos en alerta. Te han contado que, de vez en cuando, los vagos del metro vienen a atracar a los desprevenidos. Su modo de operación es burdo, pero efectivo: se agazapan entre los coches y, cuando algún incauto pasa junto a ellos, le toman los tobillos para hacerlo caer. Así, ya indefenso en el piso, lo tunden a patadas mientras le esquilman el celular y la cartera.
Sin embargo, contigo será más difícil. Aunque viejo y con las caderas descuadradas, sabes utilizar el bastón de palo fierro con cruel precisión. Casi les murmuras que vengan, que te reten, que te permitan quebrarles el cráneo a palazos. Ves una rata escurrirse entre las llantas de los automóviles. Te relajas.
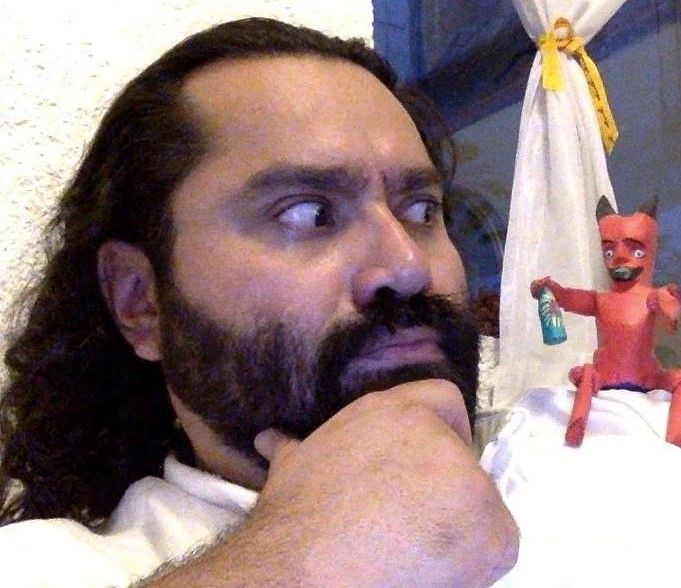
Sigues caminando junto a las rampas de descenso por donde los clientes trasladan la compra a sus automóviles. Escuchas un ruido y ves hacia arriba. Los cochecitos de compra están en la parte superior, metidos uno dentro de otro hasta formar convoyes de diez o doce piezas. Al lado de las rampas se encuentra el área de casilleros. Llegas al tuyo, abres el candado de combinación y sacas la botella de dos litros de tequila. Te obsequias un trago prolongado, jugueteas con el buche de licor en tu boca antes de deslizarlo por la garganta. El calorcillo que te nace en el estómago se te anida en el glande. Piensas en las prostitutas que rondan el metro Tacubaya. Esta noche cena «Francisco Gabilondo», piensas con alegría. Cierras tu casillero y pasas de nueva cuenta junto a la rampa. Escuchas un rodar metálico. Una de las hileras de carritos viene directo hacia ti. No tienes tiempo de reaccionar. El convoy te golpea de lleno en la cadera, arrojándote sobre la pared. El dolor es tan intenso que te nubla la vista. Escuchas a alguien acercarse. Un líquido te empapa el cabello y la ropa. Reconoces el olor de la gasolina. Te vuelves para ver al muchacho que está a tu lado; vas alzando la vista; observas primero sus tenis de escolar, luego, su pantalón de mezclilla deshilachado y su sudadera color naranja, y al final su rostro deformado por la furia.
—¿Qué le hizo a Mariana, viejo puerco? —te grita—. ¿Dónde está?
Comprendes todo de golpe. Sabes que jamás saldrás de este estacionamiento con vida, que «Francisco Gabilondo» no cenará esta noche ni ninguna otra, que tu pobreza de mierda y tu soledad están por terminar. Das gracias a todos los diablos.
—¿Se llama Mariana? —mascullas—, pues la hice mujer, chamaco pendejo. ¿Qué esperabas?