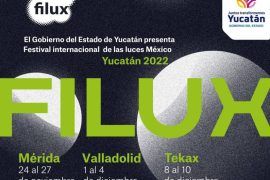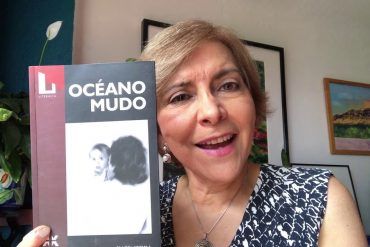La velada del viernes 14 de marzo estuvo preludiada por el homenaje al magnífico violinista yucateco Tomás Marín Medina, presente en el concierto. Alguien que – en palabras del chelista Pablo Casals–, puede llevar con honor el título de artista, un título reiterado ese mismo día por la mañana al ser galardonado con la primer Cátedra Extraordinaria de la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY). Al margen de este bello reconocimiento y con notas menos elogiables, aun sorprende – no sin cierta molestia, impotencia y frustración –, este síntoma de la dirección orquestal en nuestro país – y parece que no solo de este quehacer ni solo en este país –, al no tolerar ni propiciar un equilibrio que enriquezca una paleta de interpretaciones hasta el día de hoy dominada por humanos hombres.
Parafraseo y hago segundilla de lo que en una red social una colega humana solicitaba con sosegada esperanza… Ojalá el puesto ganador del certamen de selección para dirigir la Orquesta Sinfónica de Yucatán este 2025 sea una mujer. Un fantástico e idílico ideal… Pero, en esta realidad el sexto programa de temporada fue dirigido por otro humano hombre incluso en fechas tan cercanas a la conmemoración del día internacional de la mujer: el oriundo de Texcoco, Rodrigo Macías. Al menos las primeras dos obras se aliaron en una coalición simbólica para conmemorar la lucha ante las violencias sistémicas que todos los humanos experimentamos –pero que tienen un decidido e histórico encono hacia las humanas mujeres–, con la segunda obra sesudamente interpretada por la maravillosa violista Ella Shamoyan, quien también forma parte de la orquesta.
La primera obra, Pavana para una infanta difunta de Ravel, elegante, melancólica y nostálgica – como la describe el crítico musical Máximo Hernández en el programa de mano –, pasó a relucir la deliberadamente transparente instrumentación que el compositor decide para esta versión orquestal. El noble tema principal lo presenta el corno solista mientras las cuerdas le acompañan con un pulso ceremonial que emula, como una ecuación de ondas amortiguadas, el movimiento solemne de la antigua danza cortesana. En la primera variación, el oboe y las flautas toman el relevo melódico, estableciendo un diálogo refractado, casi como cristales de sonido.
La densidad de la textura crece gracias a una acumulación instrumental, una superposición de estratos tímbricos que revelan una ingeniosa dimensión expresiva. Después, los alientos y la cuerda son entrelazados a través de una arquitectura orquestal suspendida donde el piano dibuja constelaciones armónicas que enmarcan un crescendo orquestal de una intensidad emocional tal que la recapitulación fuerza una reintroducción del tema con una nueva distribución instrumental. La coda disuelve gradualmente la textura desembocando en una cadencia que, cual teorema finamente demostrado, concluye con perfecta inevitabilidad.
Bartók y su peculiar Concierto para Viola, orquestado por Tibor Serly, seguían la noche con un movimiento inicial que se despliega como un sistema cuántico en busca de equilibrio. La viola emerge de texturas melódico-orquestales imbuidas por el folclore que se estabilizan con una juiciosa instrumentación, promoviendo intrusiones de metales para marcar puntos estructurales. Con una poética del espacio – diría Bachelard[1]–, verdaderamente personal, y una austera orquestación, la viola asume una voz contemplativa contra un lienzo de cuerdas con sordina y comentarios aislados en los alientos, creando reflexiones acústicas mientras el conjunto juega con reminiscencias gestuales que rememoran cómo Beethoven destilaba los materiales sonoros.

El final acelera una transformación de motivos dancísticos dentro de intensas configuraciones orquestales y el movimiento perpetuo final en la viola sugiere una paradójica y simple complejidad que permitían a Ella estratificar acústicamente las figuraciones virtuosas enmarcadas por texturas calibradas con suma precisión. La percusión, algo contenida en los movimientos previos, asume en el Allegro vivace un papel formal, puntuando el impulso rítmico hacia la conclusión de la obra. Una convincente interpretación que culmino con merecidos aplausos, mismos que resultaron en un encore porteño con una bella obra de Astor Piazzola.
Para concluir, la Sinfonía No. 3 en Fa mayor de Brahms. El primer movimiento emerge con una energía transformada en expresión cinética, la dialéctica motívica de la obra y la orquestación revela la preferencia de este gran compositor por bloques tímbricos superpuestos, sirvan de ejemplo las maderas duplicadas que generan densidad sin opacidad, destacando la magnífica economía de medios. Aquí los metales no son una proclamación wagneriana sino columnas estructurales que sostienen la configuración sinfónica.
En el segundo movimiento, más íntimo, nace una meditación donde el clarinete y el fagot estimulan introspecciones con una textura orquestal que opera como un sistema hidráulico de presiones y liberaciones, hay tensiones armónicas que fluyen y se liberan entre secciones instrumentales, como las cuerdas divididas que crean un diáfano tejido, en ambos casos ejemplificando la habilidad brahmsiana para crear profundidad sin exceso.

El Allegretto introduce una melancólica melodía que augura las transmutaciones tímbricas y las rotaciones orquestales en cada familia instrumental. El movimiento refleja una arquitectura cíclica y simbiótica sin perder el profundo afecto que emana del gesto melódico. En el cuarto movimiento contrastan momentos serenos y desarrollos continuos de convenciones orquestales, desde susurros en pianísimo hasta clímax tormentosos donde la orquesta deviene un solo organismo. La disolución gradual es un síncope – en el sentido médico–, donde las cuerdas graves desfallecen hasta encontrar el equilibrio inicial.
Sobre la interpretación, como es costumbre para la OSY, nada lejos de estupenda, y guiada por una correcta dirección, la orquesta demostró que aunque cada obra es dueña de sus propias vicisitudes, en cada gesto orquestal la música sirvió simultáneamente a propósitos ceremoniales y emocionales. ¡Bravo! ¡Gracias, OSY!
[1] Gastón Bachelard, filósofo que influenció el devenir del pensamiento filosófico francés contemporáneo.