—¿Qué crees? Tengo dos putas en el coche. Es el regalo de mi papá por mi cumpleaños. Te estoy marcando desde un teléfono público —soltó Luis y no me dio tiempo de contestar—. Inventa algo en tu casa. No tardo nada en pasar por ti —remató.
No podía controlar mi nerviosismo. Era domingo, había prometido acompañar a mi madre a misa de ocho y ya se escuchaban las primeras campanadas de la iglesia del Espíritu Santo.
Pero Luis y yo juramos no llegar a los diecisiete sin estrenarnos. Y el muy cabrón, que en todo me llevaba ventaja, le había pedido ayuda a su padre. El mío, en cambio, estaba muerto y, por lo mismo, me correspondía ser en casa el hijo modelo: deportista, estudioso, tranquilo. Así que a los dieciséis mi historia sexual era raquítica: puñetas de mano propia y las que me regalara alguna novia cuando estuviera de buenas. Técnicamente era virgen. No iba a desperdiciar esta oportunidad. ¿Qué le inventaría a mamá para que me diera permiso? Desde que papá murió, se había vuelto muy aprensiva. Una fiesta de quince años, eso.
—Puedes ir, pero no vayas a tomar más de dos cervezas, recuerda que a ti se te sube con facilidad a la cabeza —dijo categóricamente mi educastradora—. Y no vengas después de la una. No me puedo dormir cuando estás fuera.
Me dio un beso en la mejilla y la vi partir sola a la iglesia. Corrí a darme un buen baño. Tenía que apresurarme.
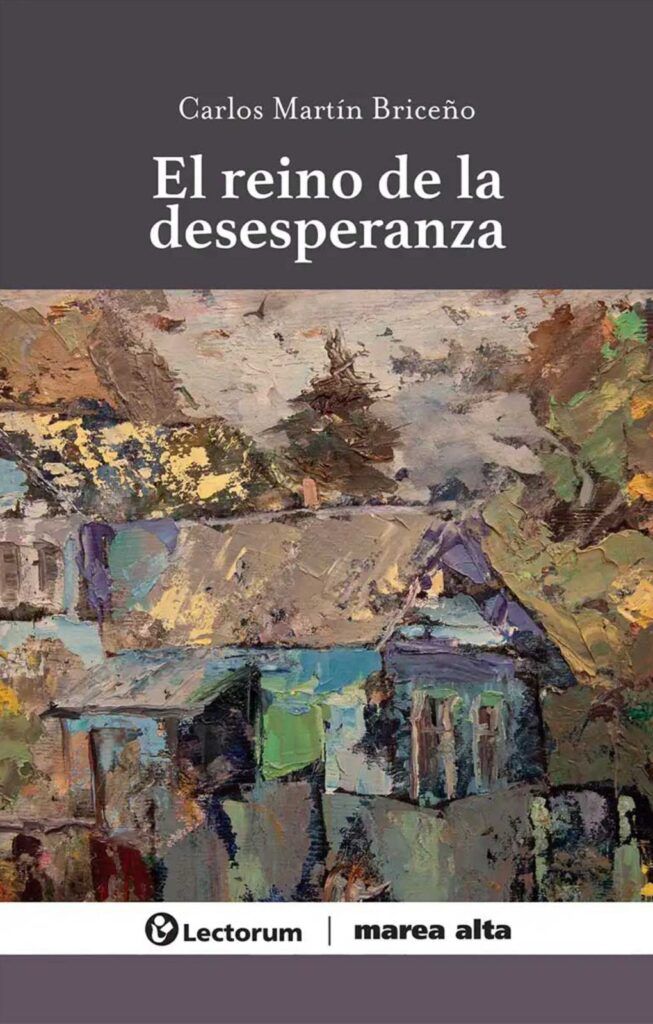
Ya estaba listo cuando escuché el inconfundible claxon de Luis. La ocasión ameritaba mi trusa Calvin Klein, el pantalón nuevo de mezclilla Sergio Valente y, aunque estaba un poco sudada, mi Polo de mangas largas que, según mis amigas, me hacía ver mayor. Subí al asiento trasero del Topaz —dos puertas, asientos de piel, rines de magnesio—, otro regalo del adinerado padre de mi amigo, y un golpe de perfume dulzón me recibió.
Como supuse, Luis se había agenciado a la mejor. La mía, Leydi, flaca y morena, tenía un diente de oro, lucía un permanente teñido de rojo y dos aretes en cada oreja. ¿Su cara? Un rostro sin gracia que intentaba hacer atractivo con el maquillaje. La de Luis no era una belleza, pero por lo menos tenía grandes tetas y bonitas piernas. Viejas no eran, treintonas, cuarentonas a lo sumo.
—¿Y ahora? ¿Adónde vamos? —preguntó mi amigo, con una sola mano al volante mientras con la otra acariciaba la entrepierna de Verónica, que no paraba de fumar unos mentolados.
—Llévennos a bailar y a tomar un trago antes de cualquier cosa. Tenemos ganas de fiesta, nenes —respondió Verónica.
—Y usted, jovencito —agregó Leidy, dirigiéndose a mí—, ¿por qué tan seriecito y sentado a dos metros de distancia? ¿Le tiene miedo a las mujeres o qué? Véngase pa’cá, papi, que no muerdo.
Picado en mi orgullo, me le arrimé y le pasé el brazo por los hombros. Ella colocó una de sus manos sobre mi bragueta y me dio un beso de lengua que correspondí como pude, para no ser menos.
—¡Dejen algo para el rato! —se burló Luis, fisgando por el retrovisor.
El Roller West había sido una discoteca diseñada para que la gente diera vueltas en patines en la pista al compás de la música disco bajo luces multicolores, igual que Linda Blair y sus amigos en Roller Boogie. Ahora, en vez de patinadores había parejas bailando cumbias. El Roller era famoso entre nosotros porque vendían trago barato sin reparar en la edad de los clientes.
Escogimos una mesa cercana a los baños para que nadie nos viera. Apenas nos sentamos, dándoselas de hombre de mundo, Luis ordenó una ronda de vodka rickey. A las tipas pareció encantarles el coctel. A la cuarta tanda salimos a la pista a fajar descaradamente con nuestras parejas. Cinco canciones después, ya candentes, Verónica propuso cambiar de sitio.
Nos dirigimos al América, un hotelito del centro de la ciudad donde alquilaban cuartos por horas. Al entrar a la habitación me abalancé sobre mi acompañante. Gracias al vodka y a la calentura se me hacía súper sensual. Ni las luces encendimos.
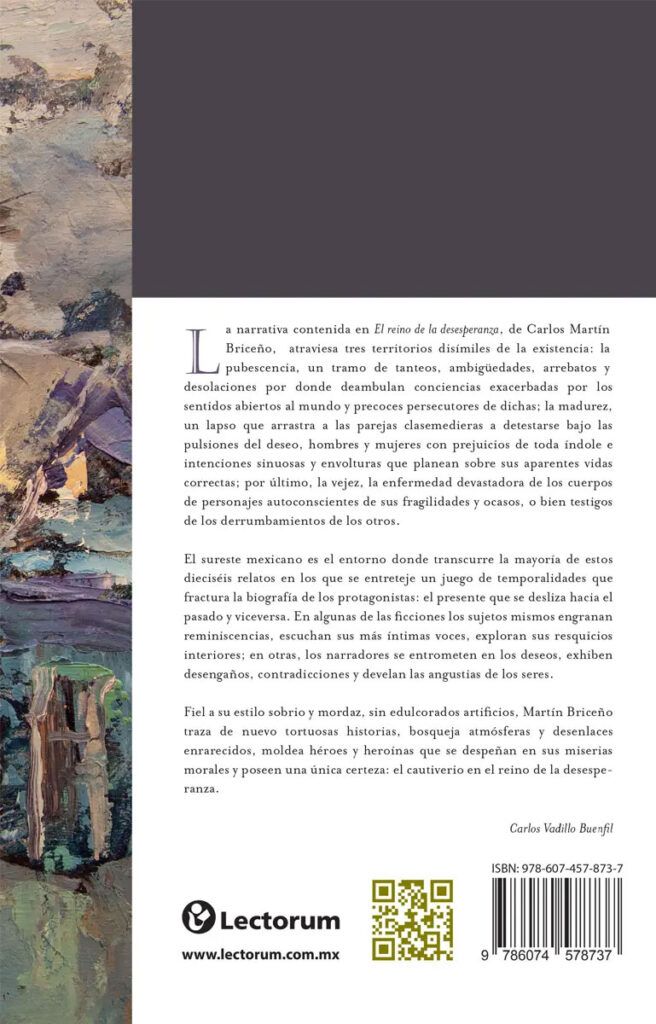
—¿Y el condón, cariño? —preguntó.
—¿Qué? ¿Condón? La eché en la cama. No le di tiempo de respirar. Yo me sentía Ron Jeremy, el de las pornos importadas que Luis y yo veíamos a escondidas en la videocasetera de su casa. Le subí el vestido, acaricié sus piernas, lamí su estómago e intenté “bajar a beber del pozo”, pero el tufo a marisco me desalentó.
—No, nene, eso no está permitido. Sácate —me apartó entre risas.
Entonces se desnudó por completo y me ofreció sus pechos. Enseguida alargó su mano experta hacia mi bragueta y avivó mi endurecimiento. Me desnudé. Estaba excitadísimo. Sin más me coloqué encima de ella. Por fin iba a dejar atrás la virginidad que tanto me afligía.
¿Cuánto tiempo pasó? Unas cuantas embestidas. Fui recibido por una humedad inesperada que facilitó la cópula. Al concluir le pregunté si se había venido.
—¿Venirme? ¿Estás pendejo, niño? Se necesita de Jesucristo, los apóstoles y su ayuda para que yo acabe.
Iba a abrazarla, pero me rechazó.
—Mejor ve a lavarte, yo sé lo que te digo.
Fue en el baño, al encender la luz, cuando descubrí que mi pene estaba rojo, sanguinolento. Aterrado, comencé a buscar la herida, el desgarro, alguna cortada.
¿Por qué no sentía dolor?
¿Habría empujado con tanta fuerza?
Arrepentido por haberle mentido a mi madre, pensé que esto era un castigo divino. La imagen de los genitales purulentos del sifilítico que aparecía en mi libro de biología vino a mi mente. Volví al cuarto para enseñarle a Leydi mi pene flácido, sangrante. Sus ruidosas carcajadas y el “no seas idiota, nene, son los restos de mi regla”, me avergonzaron y llenaron de rabia. Nomás eso faltaba. ¿Y si esta cabrona me pegaba alguna enfermedad? ¡Por qué chingados no usé condón! Pinche vieja, ganas no me faltaron de romperle la boca a puñetazos. Volví al baño, abrí la regadera y me restregué largo rato, bien fuerte, con jabón.
Media hora después encontré a Leydi profundamente dormida. Su ronquido, largo e intermitente, lo demostraba. ¡Qué fea era! Hasta perdí la satisfacción de saberme no virgen. Busqué a Luis en la habitación contigua, pero el pendejete, anestesiado por tanto vodka, jamás abrió la puerta. Era tardísimo. Decidí caminar los tres kilómetros que me separaban de mi casa. Derrotado, atravesé la recepción y salí a la calle a enfrentar la húmeda madrugada.
Cuando por fin llegué comenzaba a clarear. Mamá me esperaba con las luces del porche encendidas. Su dura expresión anunciaba que estaba al corriente de todo. Me enteré luego que en su desesperación telefoneó a la mamá de Luis y la presionó para que indagara con su marido, quien, finalmente, boqueó.
—Solo quiero que sepas que eso que hiciste no es amor —dijo mi madre, categórica, sin quitarme la vista de encima, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño—. ¡¿Te queda claro?!
Ni siquiera quise rebatirle. Agaché la cabeza y me escabullí hasta mi cuarto.






