Capítulo IV: Habitantes de las tinieblas*
Tras varios días envuelto en sombras, se aprende que la oscuridad nunca está vacía; las entidades adquieren una especie de aura que puede presentirse, casi palparse; los fantasmas encarnan, los ruidos ganan color, se transforman en imágenes, hasta que no se sabe si los ruidos provienen de adentro de uno o de afuera de sí.
Haciendo cálculos que consistían en medir por medio del sonido las horas que se desarrollaban al exterior de esas celdas subterráneas, completamente cerradas y que imaginaba entonces como criptas engastadas sobre los muros, dispuestas una tras de la otra en solemne uniformidad, corroboré que había perdido la cuenta de las comidas que había recibido desde mi llegada, rompiéndose así el hilo con la realidad tangente.
Desperté bruscamente, abriendo los ojos al mismo tiempo que tomaba una bocanada de aire; mi ropa estaba empapada en sudor. Era la hora en que el calor hacía hervir el drenaje y una asfixiante nube con un concentrado olor a cagada lo envolvía todo. La bocanada de aire que había tomado se filtró por mi nariz y garganta contristando mis ojos y cerrando mis oídos, y terminó, segundos después, en un espeso vómito.
Un extremo del sarape que dejó Corazón de perro se había ensuciado. Con los dientes rompí, obligado por la situación, las mangas de la camisola que llevaba sobre la camiseta; éstas a su vez las corté en varios pedazos a manera de diminutos pañuelos. Con uno de ellos limpié todo el vómito que el tacto me permitió reunir y lo tiré por el hoyo-inodoro, tapándolo inmediatamente después con la pelota. Para realizar mis respectivas deposiciones había formado con la botella de agua, ahora vacía y partida en dos a diente limpio, un embudo con una parte y con la otra un cilindro en el que sentaba el culo para no quedar expuesto directamente a aquel wc-agujero; a través del cilindro defecaba y por el embudo orinaba, enjuagando así la herramienta antes mencionada. A través del embudo vomité una, dos, tres veces. Sentí a la fiebre subir por mis pies y adentrarse en mi cuerpo.
Vislumbré un apacible lago, con pescadores que sacaban pescados de oro; aquellos sujetos, muertos de hambre a juzgar por su físico, sosteniendo en sus pesadas redes los tesoros incomestibles, los volvían a echar al agua para luego volver a atraparlos, y así sin descanso. Los observaba hacer su tarea preguntándome por qué no salían del lago a cambiar su pesca por manjares y placeres. Mi doctor me hizo notar, años después, que yo tampoco me apartaba de la orilla de aquel lago, rebajando mi visión dantesca a un simple esfuerzo de mi subconsciente por materializar, a través de un sueño de fiebre, mi apatía y falta de motivación personal para lograr mis metas.

En la rivera de aquel onírico lago que se evaporaba con la fiebre de mi cuerpo, el inhóspito frío se abrazó a mi piel; el sudor manaba y escurría; todo esto precedido por una diarrea que había comenzado como una purga cualquiera y había tomado con las horas la forma de una evacuación intermitente e inagotable; pasé horas hincado, recargando las nalgas a manera de asiento sobre el cilindro. Afligido y desesperado comencé a golpear con ahínco el acero de la puerta provocando unos ruidos huecos y apagados, entonces llegó, como un relámpago partiendo en dos mi realidad e iluminando mi consciencia, el mismo sonido; no era un eco, era otro infeliz que golpeaba desde alguna mazmorra contigua. Desesperanzado, caí de bruces.
Mírate allí tirado con los pantalones en los tobillos, ¡pareces una puta!, mencionó mi padre, estás hasta batido de mierda y más solo que un pensamiento. Me volteé cara al techo y pude verlo parado entre mis piernas; la vergüenza y la tristeza me asaltaron al verlo como cuando fue joven, con su saco gris y su boina parda de visera corta, luminoso en medio de la oscuridad. Me tendió su mano, todavía poseída por los temblores de la dipsomanía que lo atormentó durante sus últimos años, tanto, que permaneció dos años a la deriva tratando de desanudar un nudo gordiano, hasta que lo logró y se echó esa misma soga al cuello. Dicen que los ahorcados eligen ese método porque mueren de vergüenza, pero sé que mi padre lo hizo para que su saturnino cuerpo no volviera a tocar nunca más lo terrestre, no tocara, mientras su espíritu ascendía, este mundo que le era ajeno.
Se desintegró en las tinieblas cuando intenté coger su mano. Papá, balbuceé, pero sólo volvió ese caer de una gota de agua a la distancia. Su aparición reclamó a mi alma la dignidad suficiente para poder subirme el calzoncillo y el pantalón. Tenía sed, no sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había comido o bebido; podía sentirme cada uno de los huesos del cuerpo, la barba de augur enmarañada.
Con los sentidos potenciados para equilibrar la falta de visión, percibía únicamente enfermedad y miasmas infecciosos, moho y suciedad; escuchaba con el oído sano los gritos de: ¡Sáquenme de aquí!, de algún otro desdichado, y a las cucarachas desplazarse en caravana por los tubos de desagüe; casi podía oler sus nidos, sus racimos de huevecillos. Entonces comencé a flotar, una sensación de paz y bienestar, de consumada dicha me ataba al aire, dejándome ir a través de las paredes, elevándome por encima del penal, caminando entre las nubes para observar las viejas calles de la ciudad de hierro, surcar y ascender hasta la altura de los rascacielos.
La vi salir del muro, como si su cuerpo estuviera hecho de un material viscoso; un aroma de hierbas y pomadas invadió toda la celda y se hizo visible, Ema con una sola eme. Llevaba los anteojos pegados con cinta adhesiva por el medio, botas azul eléctrico y chamarra de cuero del mismo color, falda corta y blusa de tirantes. ¡Abel, cierra la puerta!, ordenó dando un paso hacia el centro de la mazmorra, mientras los largos cabellos parecían no acabar de salir nunca de la pared. ¡Pobrecito!, decía mientras me veía el cuerpo; ¿Te duele?, cuando me miraba el rostro; ¿Me extrañas?, cuando se clavó en mis ojos y rio sardónica.
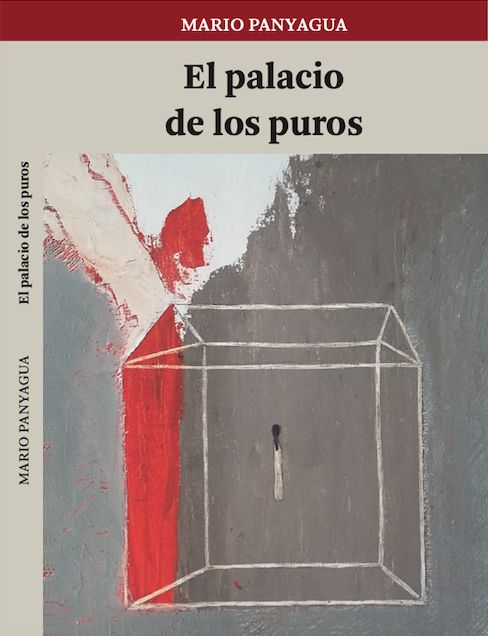
A veces Ema se reía escondiendo la cara, a veces miraba lejos por la ventana, a veces sólo se callaba; a veces cuando guardaba silencio sabía yo que estaba metida atrás en sus años, observando de nuevo en las torres de su memoria las paredes de su infancia. Tal vez esto era lo que hacía que ella comparara todo, absolutamente todo, desde los manteles y los calcetines hasta el aire a veces extrañamente enrarecido, los amigos con desconocidos, el tipo de ventanas y hasta el numeral de los relojes, las nubes vistas desde los ventanales del orfanato con las vistas del césped de un jardín sin rosales ni pájaros.
Y así se iba, divagando, paseando, evitando las rayas del asfalto, hasta que regresaba con las rodillas raspadas y la boca pintada de paleta roja a decirme que los gatos inundaban el patio y los jardines por la noche, a acusar a los otros niños de que le decían Lunaria, a revelarme el secreto de que sus manos habían aprendido a tolerar el dolor de los azotes de la regla de madera, a consolarse de que las monjas no eran zanates, que estaban lejos como su niñez y el piso de azulejos meandros de las aulas del convento.
Niña mala. ¡Soy una niña mala!, decía y se habría de piernas despidiéndose de sus lentes que botaba en cualquier lado y volvían a romperse, y que después llevaba unidos de varías partes con parches de cinta adhesiva. El calor le irradiaba desde adentro, del núcleo, y ella se revolvía en mis manos perdiéndose, fundiéndose hasta hacerse líquida y aullar. Y se reía, y veía caminar una fila de hormigas sobre la mantequilla del plato de encima de la mesa, Hay que quitarle ese cuchillo que le hiere, decía, cómo si a la barra le doliera.
Parece un corazón, remataba; entonces me estremecía; las hormigas hacían fila a la ventana y sobre la pared parecían una costura negra. No quites el plato, déjalas que coman, decretaba; porque en Ema se conectaban todas las cadenas alimenticias para proclamar su misericordia, dejando montoncitos de azúcar mascabado a la orilla de la parrilla eléctrica, lejos del ventilador; paseando su bolsa de migajas para echar a las aves de Santo Domingo frente a los chacales y los evangelistas de la plazoleta; o cuando aplicaba su plan tránsfuga y, cautelosamente lúbrica, se colaba en el Hospital General para llevarles croquetas con forma de pescaditos y huesitos a los gatos oriundos de la orfandad. Su manera de darle sentido al universo estaba en el estómago de los desamparados, en su conectivo reflejo con los mendigos, los ceros a la izquierda, los indigentes con sus kilos de mugre y parches y remiendos, los marginados que cargan en sus bolsillos rotos toda su vida; ella iba a su encuentro, paseando las calles grises y colmadas de gente y basura del Centro para regalarles naranjas.
¡Fuimos el ombligo del mundo!, entre la misericordiosa flama de los tambos de basura prendidos de madrugada en el Anillo de Circunvalación, rodeados por los vagabundos y las putas que se calentaban las manos y bebían sorbos de aguardiente para bajarse la piedra; fuimos la espina dorsal de la noche comiendo cacahuates rancios entre el olor de los gritos a cerveza y la música tropicosa y caribe de taberna infernal de esos lugares difuminados entre el maquillaje citadino del sol. Nunca nos hicieron nada, allí no corríamos peligro porque éramos parte de ese vitral deforme de la sociedad; yo era el estúpido monarca de los desiertos pórticos y ella la santa de las bestias, éramos un loco y una ingenua sujetados al incierto destino que se acercaba a separarnos, irremediablemente, como si fuéramos tinieblas, como unas cortinas que impiden ver el espectáculo de un mago en la carpa sideral de la cúpula existencial de lo ridículo. Infausta comedia. Trágico acto de los corderos: los leones han devorado a los corderos.

Dios es el mago, la escena es un matadero, un rastro de villanos y princesas florecientes que pronto se marchitan; y de repente, que corran los aplausos, quiten esas caras largas, que llueva el maná desde el cielo de esta carpa, el abrevadero para sofocar insurrecciones y llenarles el hocico a los inconformes, ¡cabrones!, den gracias que están vivos. Expectación, nervios, aplausos, el último acto, cereza del pastel, el mago se prepara y allí está, la vida eterna, el paraíso, la reencarnación querube de un para-siempre. Mejor no gracias; mejor recordar el día que fuimos a pedir una reposición de su certificado de primaria al convento de nombre de la virgen de no-sé-qué-misericordias y una monja nos cerró la puerta en plena cara, aplastándole a Ema la nariz, que frenética se puso a gritar con todos los pulmones que le hacía falta palo a la nodriza; y nos fuimos corriendo las calles, riéndonos y removiéndonos nuestros pecados, y la sangre le brotaba como desde un grifo y le quedó un silbido que se activa al ver el pasto.
A veces Ema se reía escondiendo la cara, a veces miraba lejos por la ventana, a veces sólo se callaba; así permaneció largo rato, de pie, en silencio, casi recargada sobre el muro del calabozo, comiéndose las uñas sin apartar la mirada un sólo momento de mi aspecto a náufrago. Quería preguntarle por qué se había ido, por qué nunca volvió, por qué los gatos asediaban sus pasos y sus sueños, por qué no decía nada, pero ella se limitó a sonreír mientras las lágrimas resbalaban por mi rostro conteniendo todas las respuestas. Entonces rompió el silencio lanzando su última interrogación: ¿En dónde perdiste el corazón, Abel?
El estado de dicha que había experimentado ante su visita se había convertido en un hilo tenso que terminó por reventarse con el filo de su pregunta. Entonces se rompió su imagen en pedazos, como si fuera un vidrio, mientras la oscuridad volvía a señorear sobre muros y suelos, y se disipaba su olor a tés y medicamentos para curar cualquier hipocondría, intercambiándose por los insalubres efluvios provenientes de los caños.
La trampilla se abrió, un chorro de aire fresco mezclado con la luz de una linterna que sostenía un custodio penetró en el calabozo. Minutos después aquel sujeto regresó con otros dos guardias y abrieron la puerta. !Está ardiendo¡, mencionó uno de ellos. A este güey ya se lo cargó la chingada, respondió otro. Nadie lo va a extrañar, remató el tercero.
*Este libro fue publicado en 2023 por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.






