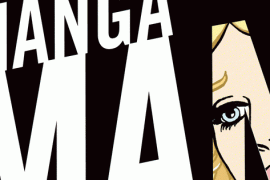Beethoven fue homenajeado con la Obertura Egmont por sus 250 años.
La promesa de un sobresaliente programa clásico fue cumplida justa y perfecta por la Sinfónica de Yucatán el pasado 24 de los corrientes. El segundo programa de su periodo enero junio 2020 -temporada treinta y tres en su haber- fue diligente en belleza y energía, con lo más notable de los compositores consentidos y no, no se trató del Tchaikovsky nuestro de cada temporada. Beethoven, en diciembre pasado, llegó a su natalicio cuarto de milenio y esta primavera cumplirá su centésimo nonagésimo tercero aniversario luctuoso -el ciento noventa y tres- por lo que, a finales de este refrescante enero, nos hallamos entre celebrar su nacimiento y aplaudir el legado que salda su postrimería.
La obra para la ocasión fue su Obertura Egmont, con un tremendismo del que en breve haré referencia. Su creatividad, como se sabe, estriba entre el candor de un niño y la furia de las tempestades. Inmediatamente, Mozart. Su concierto para piano número veintiuno, contabilizado con el número 467 según el señor Köchel, refleja su fiel costumbre de descargar melodías directamente de las alturas, esta vez con un invitado especial. Para la segunda parte, Dvořák cerraría el telón con la genialidad que le merece el aplauso eterno. 
Sonoros y marcados acentos, como sublimes portazos, definen el carácter inicial de la Obertura Egmont. A pesar de su constitución aguerrida, lejos se encuentra del grito y el desafuero de un encuentro campal. Es más bien, una tendencia estructural que deja pasmado y mudo cuantas veces es escuchada. Para la ocasión, el maestro Gocha Skhirtladze fungió en su meritorio papel de concertino, ofreciendo la guía suficiente y bastante al conjunto, según las exigencias del director Juan Carlos Lomónaco. Como tarde de toros, Egmont no se dejaba vencer con facilidad y, pese a la dedicación del pleno, una dislocación apareció a mitad de la entrega, como terremoto de baja escala con apenas una sola y discreta repetición.
Salvado el punto, la interpretación prosiguió con la mayor valentía. Si Beethoven pedía todo a voces, ahí estaba la sinfónica para dulcificarse de súbito, si era la siguiente idea -y vaya que lo era- del compositor alemán. El mudo testigo, el piano en espera de sincerarse, fue resguardo donde impactaron los aplausos, salvas al ingenio revelado. Finalmente, Mozart venía en hombros del maestro Fernando Saint Martin, concertista mexicano que fue recibido como un rockstar por la gente asidua y también por aquella que, por vez primera, tendría el gusto de disfrutar un paraíso en términos musicales.
Formada de las tres partes acostumbradas, un andante rodeado de dos allegros, la obra musita su hermosura mediante las cuerdas que, al paso, eran secundadas por alientos en las proporciones exactas. La aparición del piano en aquel discurso, entre sorpresiva y suave, fue haciéndose de mayor control en perfecto acuerdo -eso mismo que significa “concierto”- con la orquesta. Los ademanes enérgicos del director de pronto concluían en sutileza inesperada. Nada en Mozart, a pesar de la elocuencia, es basto o adverso. El piano, cantando francamente, ya se deslizaba en la charla con el dueto de oboe y fagot, dejándoles replicar a todos por igual mientras sazonaba la siguiente frase. El solista se sostenía de aquel brío que saltó del papel a su memoria y pronto se llegaba al cenit de una interpretación límpida y bien tejida, no debido a su técnica -que bien la tiene- sino al gozoso espíritu que emanaba tecla por tecla.
El segundo movimiento, famoso integrante en toda colección de aficionados a la música clásica, es un paisaje boscoso después de haber visto las galas de la arquitectura inicial. Del último movimiento, puede decirse exactamente lo mismo en términos de acabado perfecto, sin abolladuras ni rispideces y con argumentaciones próximas a Beethoven. Todo produjo una ovación torrencial que el invitado agradecía con amable sonrisa. Decidido a ganarse más aplausos, brindó un encore inesperadamente mexicano, a ritmo de habanera: de Manuel María Ponce, hizo brillar una obra breve para la mano izquierda, “A pesar de todo”, más conocida por su título en francés*, historia terminada en homenaje a Jesús Conteras, escultor que persistió trabajando -pese a todo- tras perder el brazo derecho.
El cierre fue un nuevo acto de alpinismo: las Danzas Eslavas, primer opus que Antonín Dvořák dedicara al folclore checo; fue un rosario de ocho temas con todas las cadencias de un pueblo que encuentra belleza frente a la vida aislada en las montañas. Los cantos vueltos danzas, llenos de ritmos tradicionales, fueron filtrados por el cerebro de Antonín, otro hijo tan obediente como Wolfgang Amadeus. Excava en las entrañas del gélido país y toma la poesía hasta del aire; la vuelve música y la Sinfónica de Yucatán indagando en ella, sonó hasta darle el brillo que arrancó nuevamente grandes aplausos.
La selección del repertorio quedó agradecida firmemente por la audiencia. Sí fue maravilloso haber trascendido a la sordera, no de Beethoven sino del escenario -causa de desajustes rítmicos- para desarrollar el impacto emotivo de la música, ese primer premio que cualquiera espera detrás de los grandes nombres en esta y cualquier ocasión. Ha sido el segundo episodio de quince que prometen más Europa y menos México, que sería muy acertado revertir como demuestra Ponce al piano y con una mano en la cintura. Sin embargo, el arte de la música es aire refrescando el ambiente. Vengan más dosis así. ¡Bravo!
* Malgré Tout (año 1900).