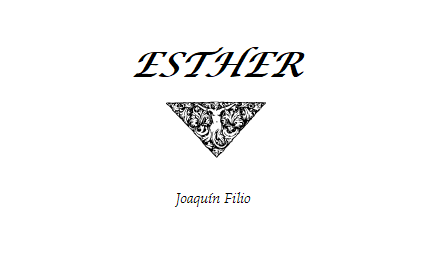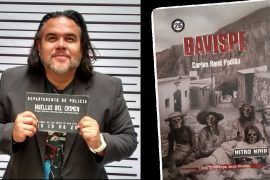Un relato de Joaquín Filio*
Qué delirio, el territorio de la oscuridad. Ko Un
I
Recién la conocí me advirtió sobre su problema. Parecía una de esas anécdotas que la gente solitaria inventa con el fin de hacer amigos. Incluso llegué a pensar que era una estrategia para librarse de mí. Sin embargo, tenía algo en el rostro que en una persona enferma resulta incuestionable: el miedo.
Esther es una mujer víctima de la invisibilidad. Y cuando hago esta aseveración no me refiero, únicamente, a su capacidad inigualable de ausentarse en las reuniones, ni a su clara preferencia por el silencio en medio de una charla, sino a una patología.
La diagnosticaron el día de su séptimo cumpleaños. Se disponía a morder el pastel cuando sus labios palidecieron casi al grado de ausentarse, lo que provocó entre los invitados una incomodidad silenciosa.
Como no existían antecedentes médicos, los doctores improvisaron tratamientos para evitar desahuciarla, pero cada especialista a quien visitó, después de inagotables análisis, terminaba por admitir su desconocimiento.
Ella dijo, durante sus últimos días, que aunque la enfermedad se presentó a lo largo de su vida, pudo mantenerse bajo control gracias a remedios temporales. Después confesó, con tartamudez infantil, lo aterradora que se volcaba la noche en la habitación fría de la sala de emergencias, las llagas que marcaron sus brazos a causa de las inyecciones y la diáfana sensación de la muerte que la acompañaba de regreso a casa.
II
Desde el principio me sentí atraído por la extraña belleza que la habitaba. Me enamoré de su cínica indiferencia por el maquillaje y de su pánico hacia los espejos. Ahora le atribuyo esa fascinación al hartazgo de mis relaciones anteriores, que estaban permeadas de una ruidosa superficialidad. Antes buscaba un buen cuerpo, una piel trigueña, una sonrisa enternecedora, cualquier evidencia física que propiciara la envidia y que pudiera arrancarme de la patética soledad en la que me encontraba.
Pedirle que se mudara conmigo en la etapa terminal representó un alivio para ambos y un luto por nuestro pasado, ya que a partir de aquella memoriosa fecha empezamos a estar solos.
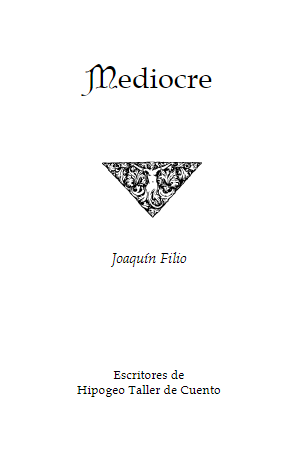
Una mañana, al despertar, retiré nervioso la colcha y comprobé que su piel comenzaba a disiparse. Ella se levantó súbita, como un animal nocturno, y fue en busca de una bata que no se quitó durante todo el proceso. Pude abrazar la vergüenza que la invadía.
Lo más amargo no fue la dramática exhibición de ligamentos y músculos, sino que, una noche antes, entré de inmediato al sueño y no tuve tiempo de repasar por última vez los lunares de sus hombros o la cicatriz arriba de su ceja. Traté de aferrarme al recuerdo de su desnudez como quien se cuelga de un pasamanos.
La piel fue sólo el principio. Después vinieron las piernas, la flacura de sus manos, el altiplano de su espalda, y los párpados que cerraba en cámara lenta cuando se confundía. Esto último representó una tortura; si existe un sufrimiento más devastador que la muerte es el insomnio, y no se puede dormir con los ojos abiertos.
Sin energía suficiente para moverse de la cama rogó que no fueramos al médico. Estaba harta de recomendaciones que no le producían más que suplicio. Dejar de existir pasó de una idea lacerante a una escapatoría racional del asunto; el hecho de que se haya abandonado a la inevitable desaparición no fue, de ninguna manera, una salida fácil.
Esther se consumió más rápido que una vela. Bastaba una caricia mínima de aire o un roce de manos, para que su cuerpo se perdiera como una sombra entre la noche.
Mis intentos egoístas por hacerle volver resultaron inútiles, la enfermedad arrasó con todo lenguaje, todo gesto, toda memoria. De modo que, poco a poco, el silencio se adueñó de ella y de la casa.
III
La perdí un lunes por la mañana. No hubo funeral, ni cadáver. Se despidió dedicándome una mirada con el único ojo que le restaba del cuerpo, luego se dirigió a la puerta y pude observar como se hacía viento en la calle.
Las pocas pertenencias que dejó se han extraviado con el paso de los días. Lo último que me queda de ella es el recuerdo huérfano de haberle conocido y una idea extraña sobre la fugacidad de las cosas.
A veces escucho con nostalgia el sonido de los platos moviéndose en el fregadero durante la madrugada, o el rechinar de la puerta que se abre tímidamente en la oscuridad del cuarto. Sé que anda por ahí y la acompaño a mi manera. Nunca me ha asustado la soledad, mucho menos la de los espejos.
*Este texto forma parte de “Mediocre” (2019), plaquette de Hipogeo, Taller de Cuento. ¡Aquí puedes descargarlo!