El libro “Todo pueblo es cicatriz” (Random House, 2023) de Hiram Ruvalcaba aparece en Soma, Arte y Cultura con permiso de la editorial y de su autor.
Sur, 2005
La mañana del veinticinco de marzo de 2005, apenas un par de días después de la muerte de mi tío, mi padre y yo fuimos a matar a un hombre. Era viernes santo, en pocas horas Cristo moriría martirizado en miles de pueblos del mundo y mi padre y yo aprovechamos el oscuro vaticinio de la Pasión para salir de casa y dirigirnos al sur de Tlayolan. Mi padre iba callado. No habló conmigo en el camino, no me preguntó nada; masculló su silencio durante toda la hora desde que salimos de casa hasta que nos estacionamos en la calle L. Desde el asiento del copiloto, papá miraba las casas, los árboles, los postes de luz y a la gente que avanzaba fantasmal por las calles de Tlayolan. Y fue como si las reconociera por primera vez, porque el dolor hace eso: te renueva ante el mundo.
—Necesito que me acompañes —me dijo aquella mañana, cuando terminamos de desayunar—. Tengo que hacer un mandado y no puedo solo —aunque no me imaginaba sus planes, tuve la impresión de que detrás de aquella petición había también una llamada de auxilio.

Nos subimos a un auto que no había visto nunca. Estaba estacionado a un par de cuadras de la casa, en un terreno baldío que se fundía con la marejada verde del bosque de los Ocotillos. La memoria es un sentimiento extraño; he olvidado ya los detalles del auto de la familia en aquel entonces; sin embargo, puedo evocar con mucha claridad el Sentra rojo en el que íbamos: sus placas de Colima, la abolladura de unos quince centímetros en la defensa trasera, aquella calavera —la izquierda, la veo claramente— rota por algún accidente pasado. El coche despedía el olor desagradable del aceite requemado que tenían todos los coches de mecánico automotriz que conocí en mi vida. Los asientos delanteros estaban cubiertos por un par de camisetas negras mientras que el asiento de atrás iba forrado por un viejo sarape. En el retrovisor, un rosario blanco colgaba casi hasta tocar el tablero.
Atravesamos sin problemas la mañana de Tlayolan. Recuerdo el viejo estéreo que balbuceaba las notas de Stairway to Heaven y que me hizo evocar el viejo monje del candil que mi tío Antonio había reproducido fielmente en un trozo de tela y que había colgado en su habitación durante los casi veinte años que la visité. Con su muerte, también aquel cuadro había sido relegado al montón de cajas que contenían su memoria, cajas que pronto se llenarían de polvo en su habitación cerrada y cuyo destino inevitable sería la basura.
Apenas al llegar a la calle L, mi padre me ordenó que siguiera de largo y estacionara el coche a un par de casas de la esquina. Asentí, disminuí la velocidad y, cuando llegamos al lugar, apagué el coche y abrí una lata de refresco.
—No tomes tanta coca, cabrón —terció—. Te va a hacer daño.
La vacié de un trago y sentí cómo el líquido escarbaba en mi garganta en su camino al estómago. Un sudor helado empezó a bajar por mi sien y se depositó inmisericorde en mi cuello. Le pregunté qué estábamos haciendo en ese lugar. Mi padre me hizo una seña para que mirara atrás. Ajusté el retrovisor y lo vi. Apenas a unos metros de nosotros, vi un coche que nunca había visto, pero conocía prácticamente de memoria. Era un Monza seminuevo, verde oscuro, muy bien cuidado. Sus vidrios polarizados dejaban ver con claridad el signo de ‘$’ y un número telefónico pintados con tinta para bolear zapatos. En la parte trasera del coche alcancé a leer que decía, en letras pequeñas, “Ofrezcan, soy de trato”. Respiré hondo y me le quedé viendo por el retrovisor. En un lugar profundo de la conciencia, sentí que algo nos magullaba.

La primera madrugada que pasó en el hospital de Guadalajara, mi padre recibió una llamada en su celular. Pasaba de la medianoche, y el sueño de los pacientes sólo era perturbado por la visita esporádica de los enfermeros en turno. Había logrado acomodarse en el suelo, en un resquicio junto a la camilla de su hermano y la ventana que daba a la calle. Ese día, por la tarde, mi tío había recobrado la conciencia y, con sus balbuceos apenas inteligibles, manifestó su recelo a quedarse solo. Aunque nunca lo admitió abiertamente, estaba claro que tenía miedo de que el hombre que le había disparado entraría a su cuarto en el hospital para terminar el trabajo.
Quien llamó —mi padre nunca supo su identidad— dijo ser amigo de mi tío Antonio. Estaba furioso por lo que había pasado. Lo peor de todo era que la policía no perseguiría el caso, y que la denuncia que había presentado mi familia pronto se iría traspapelando hasta desvanecerse en una pila de expedientes empolvados. Su advertencia terminaría por cumplirse. Pero no todo estaba perdido: él tenía en gran estima a mi familia, y por eso estaba dispuesto a abrirnos una posibilidad para la justicia. Le dictó a mi padre una dirección en una calle conocida de nuestro pueblo. No dio mayores explicaciones. No era necesario.
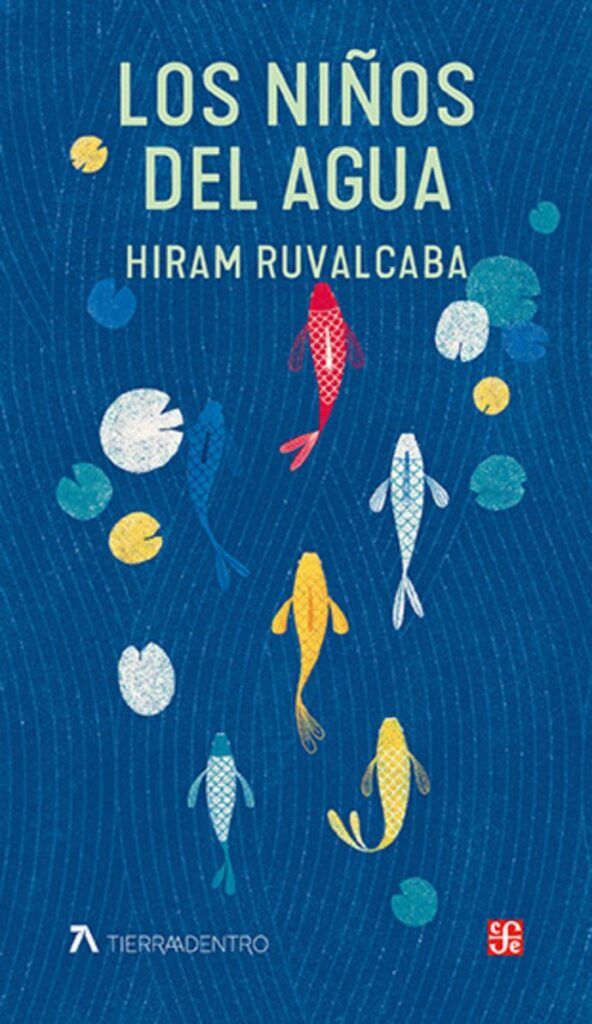
—Y recuerde, compa: donde no entra la justicia, siempre cabe la venganza. Zanjó y colgó el teléfono, sin darle tiempo de contestar o preguntar nada más.
Al final de la llamada, mi padre se quedó solo en el piso frío del hospital, mirando de frente la cama y a su hermano convaleciente. Mi tío Antonio tenía el rostro hinchado, amoratado por los golpes. Su cabeza y su torso estaban envueltos en vendas. De vez en cuando hacía muecas por el dolor que los analgésicos no alcanzaban a calmar. En la parte baja de la cama colgaba una bolsa de orina pues mi tío no podía vaciar su vejiga a voluntad —las llantas del coche, al pasar por encima, habían lastimado sus órganos de manera irreversible.
El pitido rítmico del monitor de signos vitales hacía eco en la habitación velando el sueño de los inocentes. A esa hora la familia dormía: mi hermano y mi madre estaban en Manzanillo, pues habían decidido alejarse por un momento de la tensión enfermiza que circundaba la casa. Yo permanecía en una habitación de hotel cerca del hospital para velar por cualquier necesidad que tuviera mi padre. En pocas palabras, no quería dejarlo solo cuando muriera mi tío.
Era una locura. La idea de que él, o cualquiera de mis tíos, rastreara al agresor —pronto asesino— de Antonio durante días, quizás semanas, hasta tomar el valor necesario para cobrarse aquella deuda de sangre sería, en cualquier otra circunstancia, una idea ridícula, irrisoria. Y mi padre lo sabía bien. A pesar de esto, se levantó del piso helado del hospital y fue por su mochila. Rebuscó en su interior tratando de encontrar una libreta pero, al no tener éxito, tomó cualquier receta médica y anotó en el dorso una dirección que nunca podríamos olvidar.
—Míralo, ahí está el hijo de la chingada.
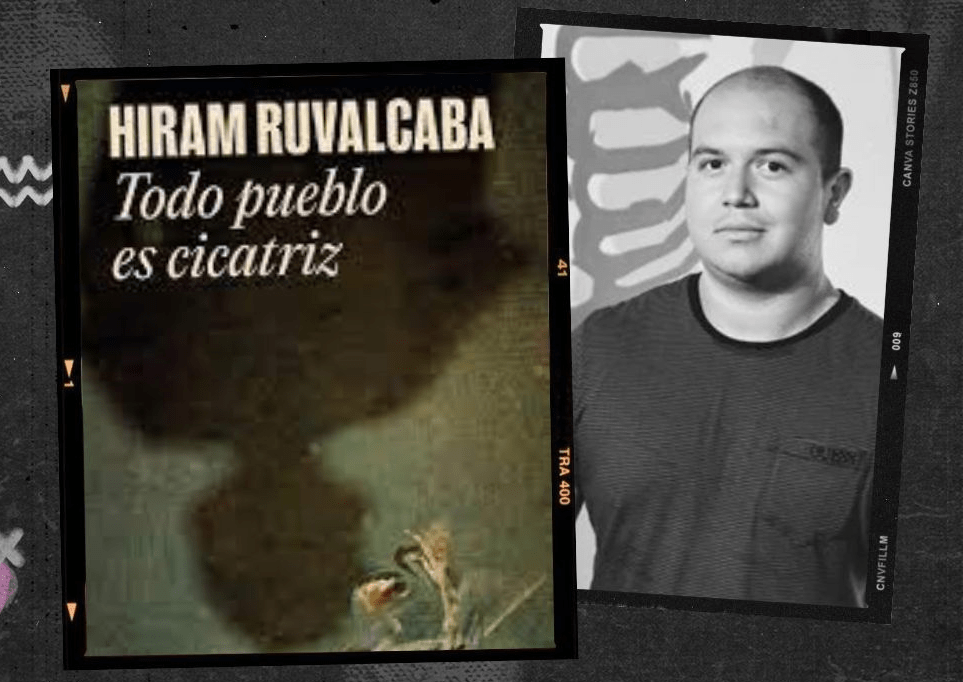
Era un hombre chaparro, flacucho, que salió del domicilio dando traspiés y caminó hasta el auto. En su mano derecha cargaba con dificultad una cubeta de veinte litros, que depositó en el suelo. En la izquierda, llevaba un cepillo y un par de trapos que dejó en el capó del coche. Se secó el sudor de la frente y contempló el auto por unos segundos, con una actitud que pareció denotar orgullo.
Se veía ridículo con su cabello despeinado, sus lentes de armazón grande y cuadrada. Parecía el típico funcionario público venido a menos. Mientras lo miraba enjabonar su carro meticulosamente, introduciendo el cepillo en la cubeta y tallando el techo, las puertas, los vidrios, no lograba conciliar que aquel hombre hubiera sido capaz de dejar a mi tío en el estado en el que lo habíamos encontrado. Sé que mi padre pensaba lo mismo, pues por un momento lo vi revisar su nota como si se preguntara si había escrito bien la dirección. No obstante, un vistazo al coche bastó para disipar cualquier duda: aquél y ningún otro era Jorge Martínez, el asesino de mi tío.






