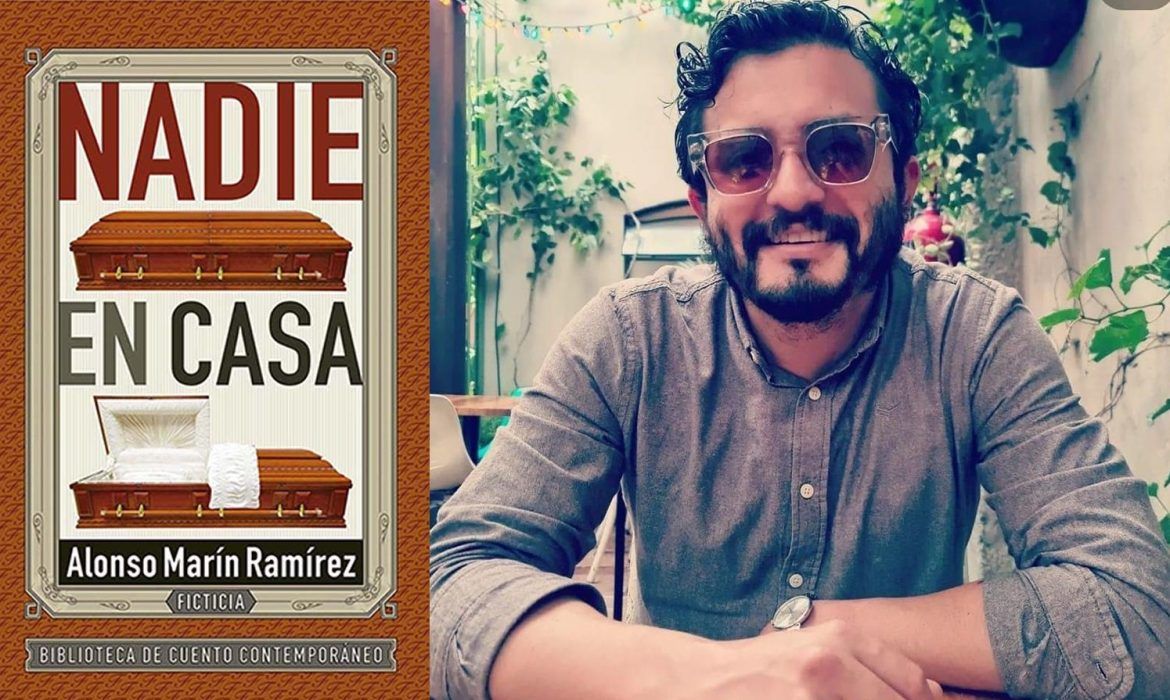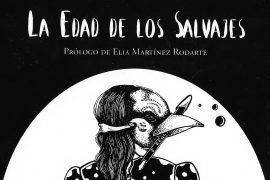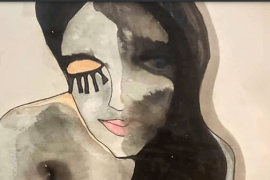Este texto obtuvo la mención honorífica del Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 2021.
“Te digo que he querido nadar sin agua”. Julio Cortázar
Para Mauricio Carrera
Día 1: Antes de Bitches Brew (1970)
—Miles, si fuera una mujer quien te tortura, te aconsejaría dejarla y conseguirte otra —mi padre sonó tranquilo. Caminaba con las manos a su espalda y la mirada en el piso—. Tratándose de drogas, puedo darte mi amor y apoyo. El resto debes hacerlo tú mismo.
Él, mi hermana Dorothy y yo, salimos a caminar por los campos de su granja en Millstadt, Illinois. Sentí calor. El sudor escurrió por mi cara y espalda. La abstinencia comenzaba a tomar mi cuerpo. Era el único con la camisa mojada.
Cuando Max Roach se encabronó conmigo, decidí llamar a mi padre. Mi adicción a la heroína era insostenible. Un problema serio. Tras cuatro años pinchándome, había caído al fondo. Semanas antes estaba con Max en el Lighthouse, en Hermosa Beach. Éramos los únicos afroamericanos en el bar. Un cabrón blanco me llamó negro de mierda. Me dio un golpe y se lo devolví. Desde adolescente sé boxear. Además, he tomado clases de judo. Puedo desarmarte, lanzarte sobre mi hombro contra el suelo. Esa vez llevaba un cuchillo en la bolsa y ganas de usarlo. Por suerte, el dueño me echó y los polis no me registraron. De encontrar el arma, otra vez hubiera acabado en la cárcel. Al final, Max fue por mí y me dejó en casa. Llevé su paciencia al límite. Yo también estaba harto. Era necesario hacer algo, si no quería terminar muerto.
Llamé a mi padre. Le dije: estoy mi puta madre de mal. No dudó en comprarme el boleto de camión y me recibió en su granja. Desde pequeño amaba este sitio. Mi viejo la compró en 1944 antes de separarse de mi madre. Ciento veinte hectáreas de campo, con caballos que criaba para concursos. La casa, blanca y de estilo colonial, tiene doce habitaciones y un pequeño departamento de dos pisos, para huéspedes. Estar aquí era el Paraíso, rodeado de paz y tranquilidad. De niños, Dorothy, mi hermano menor, Vernon, y yo, pasamos muchas tardes jugando. Yo no estaba tan metido en la música sino en los deportes. Futbol, natación, béisbol, box. Los disfrutaba en serio. Sin embargo, ya desde entonces, al caminar por los campos, podía escuchar el blues como un rumor musical, misterioso. Una llama ardiendo entre los matorrales del campo. No puedo explicarlo. Una experiencia sobrenatural.
—Te amamos, pero debes hacerlo tú solo —repitió mi padre.
Nos detuvimos frente a la casa de huéspedes. Caminé a la puerta, entré. Oí los pasos de mi padre. Le puso llave al cerrojo y se alejó. Quedé solo. Escuché el silencio. Vine a quitarme la heroína de encima. A la fuerza, de cualquier manera. Llevaba cuatro años sin control, cayendo más de prisa que un hijo de puta hacia la muerte.
Día 2: Antes de In a Silent Way (1969)
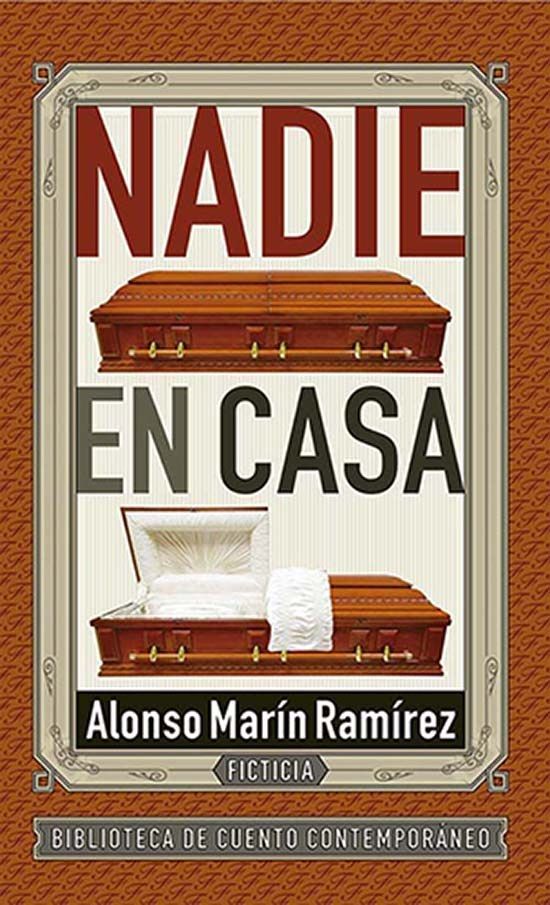
Muchas veces me he preguntado qué hubiera sido de mí de no haber conocido a Juliette. O si, tras habernos enamorado, me hubiera dejado llevar por la pregunta que nos hizo Sartre. No sería un maldito drogadicto encerrado en un cuarto en el rancho de su padre.
Conocí a Juliette Gréco durante mis ensayos en Paris. Mayo, 1949. Fui con el Quinteto de Tadd Dameron a tocar en el Festival Internacional de Jazz. Juliette me vio en la Sala Pleyel, en la calle Faubourg Saint-Honoré, en el primer concierto. El lugar estaba en ruinas, jodido, hasta la madre de lleno. Michelle, la esposa de Boris Vian, la metió para mirar desde los bastidores.
—Aquella ocasión, cuando te vi en el escenario —dijo—, me pareciste una obra de Giacometti: espigado, negro, complejo.
Le guste con sólo verme, viejo; imposible estar más orgulloso. Años atrás yo usaba mis trajes Brooks Brothers hasta que Dexter Gordon me dijo que no podía permitirse tener a su lado a alguien que vistiera de esa manera. Me mandé a hacer unos trajes a la medida, no tan anchos de hombros, como los que me hizo comprar Gordon. En París lucía elegante como no tienes puta idea.
Después de verme en el concierto, Juliette comenzó a ir a los ensayos. Se sentaba a mirarnos en silencio. Su interés era genuino. Tú sabes, se ve en los ojos, en la forma en que uno mira, escucha. Quería conocerla, pero no hallaba cómo. Un día, en el estudio, le pregunté por ella a un tipo, quien contestó:
—Es una de esas… existencialistas —hizo una mueca.
Yo había escuchado algo de aquellos filósofos por Dorothy, sus libros y universidad. En París no podía importarme menos si aquella mujer de ojos negros y nariz afilada era existencialista, atea o la puta madre que ella quisiera.
Esperé una semana; nadie me la presentó. Un día, en una pausa entre ensayos, dejé mi trompeta a un lado, levanté la mano y le hice una seña. Se acercó.
—Me llamo Miles.
—Sé quien eres.
—Me gustas —viejo, ese siempre ha sido un problema: soy muy directo.
—No me gustan los hombres —dijo Juliette, sonriendo—. Pero me gustas tú.
A partir de entonces estuvimos juntos. Jamás me sentí tan bien. Ella francesa, yo americano. Ninguno entendía el idioma del otro. Yo negro, ella blanca. En París, nada de eso importaba. Nunca imaginé que algo así fuera posible. Dos personas unidas a un mismo nivel, como iguales. ¿Entiendes lo que quiero decirte?
Día 3: Antes de Someday My Prince Will Come (1961)
Desde ayer por la tarde la inquietud se incrementó. No he dormido un minuto. Sudo como un hijo de puta, me da sed, bebo agua, vomito hasta sacarme el jodido estómago. Por cada sorbo de agua, vomito como si hubiera tragado diez litros.
Jamás me sentí tan mal. Deliro. A mi mente llega el recuerdo de tres cosas. Una llamarada, un miedo intenso, una alegría fantasmagórica. Mi primer recuerdo. Tenía tres años. Antes de eso, sólo niebla, misterio. Estaba frente a una llama. Me pregunto si yo la habré prendido. No lo dudo. A los ocho o nueve años quemé el cobertizo, lo hice cenizas. Mi padre casi me mata. Creo con firmeza que el fuego tiene algo misterioso y sobrenatural. Siempre me ha atraído.
Esa llama me acompañó en la infancia. En East St. Louis, en Millstadt. Crecer en el midwest me moldeó. Mi abuelo creció más al sur, en Arkansas. Años después entendí la diferencia entre los negros que yo conocí y los sureños, más sometidos a los blancos. Soy una mezcla de dónde y con quién viví.
De niño, fue mi padre quien más me enseñó. Mi actitud, mi sentido de ser quien soy, mi confianza y orgullo de raza, lo aprendí de él. Nunca olvidaré cuando me contó sobre la matanza de East St. Louis. Imagínalo: una horda de blancos racistas y enloquecidos entran a las casas, les disparan, apuñalan y cuelgan. La razón: ser negros y tener empleo. Mi manera de juzgar a los blancos se vio afectada por eso, al menos durante un tiempo. Después conocí a Gil Evans, Gerry Mulligan, a Juliette y la gente blanca de Europa; me hicieron entender que no todos son iguales. Historias como la de aquella matanza se cuelan en el carácter. De tanto escucharla, sentí haberla vivido. Pero aquello sucedió en 1917, nueve años antes que yo naciera.
East St. Louis me preparó para ir a New York. Viví ahí mis primeras veces. Mi primer beso a Velma Brooks en la fiesta por mi séptimo cumpleaños. Cabrón, la besé toda la tarde, hasta que Dorothy me acusó con mi madre. Ella, a su vez, le exigió a mi padre que me reprendiera.
—¿Regañarlo? —respondió— Eso es lo que un chico debe hacer.
Mi padre es así. Estricto, disciplinado, alcahuete a más no poder. Por eso peleó con mi madre hasta su divorcio. El mismo hecho lo veían con ojos diferentes. En una cosa, sin embargo, estaban de acuerdo: del daño que me hacía la heroína. Han hecho todo con la intención de salvarme.
En East St. Louis me regalaron mi primera trompeta. El doctor Eubanks, el mejor amigo de mi padre, me la dio cuando cumplí doce años. Ahí tuve a mi primera novia. Yo tenía dieciséis; Irene, diecinueve. Con ella tuve mi primer orgasmo. Una excitación intensísima se adueñaba de mí cuando veía sus hermosos pies; los mejor formados que he visto en mi jodida vida. Mi madre quería a Irene; mi padre, no. Pese a eso, me dio su apoyo y advertencia cuando salió embarazada.
—El bebé puede que ni siquiera sea tuyo, Miles —observó—. No sabes la cantidad de negros que se la han chingado.
Sí lo sabía. A mis dieciocho, también estaba convencido de asumir la responsabilidad. Al nacer niña, le escogí el nombre: Cheryl.
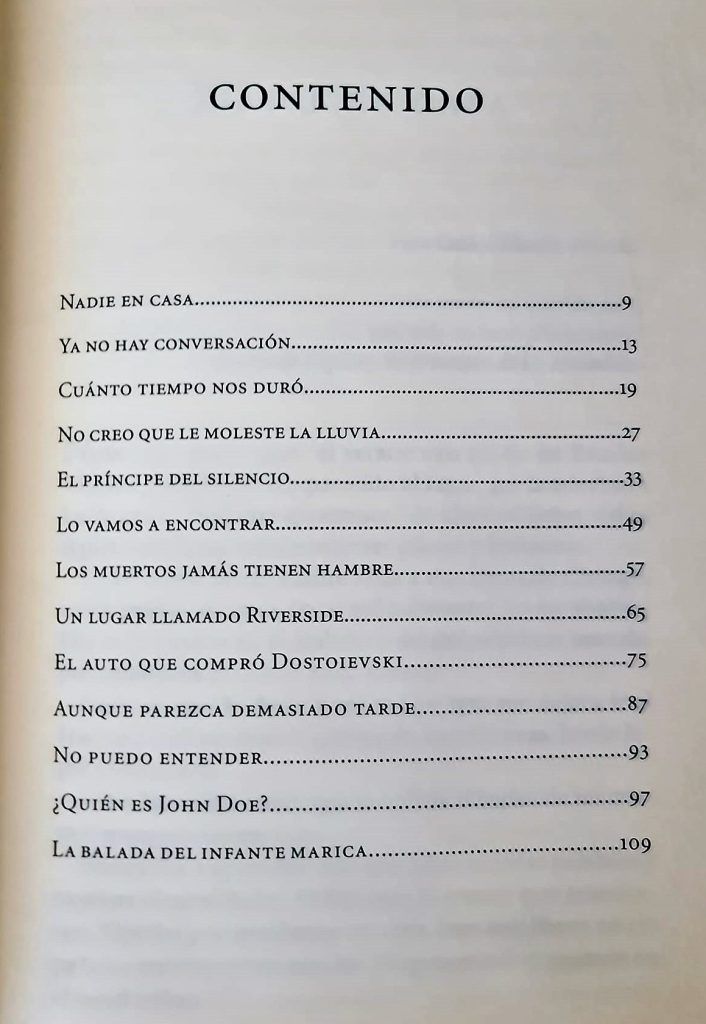
Ese mismo año escuché por primera vez a Charlie Bird Parker. La sensación más intensa que he tenido, al menos, con la ropa puesta. Bird, Dizzy Gillespie, Gene Ammons, Sarah Vaughan, todos en la banda del mismísimo Billy Eckstine. Cuando supe que iban a presentarse en el Riviera Club, en St. Louis, Missouri, tomé mi trompeta y fui para allá, más emocionado que un hijo de puta. Llegué, me aposté en la puerta. Salió un tipo, trajeado y con lentes de marco grueso.
—¿Eres trompetista?
—Sí, soy trompetista —estaba más nervioso que su puta madre.
—¿Cuántos años tienes?
—Dieciocho —mostré mi identificación.
—Ven, necesitamos una trompeta. El nuestro enfermó.
Cabrón, era Dizzy. Lo supe cuando subió al escenario y empezó a tocar con Bird. Me costó trabajo leer y tocar la partitura, pero en ese momento lo supe: mi destino estaba en New York, seguir los pasos de los grandes.
No lo niego. En algún momento, antes de marcharme de Illinois, dudé si no huía de algo. De la matanza de 1917; de Irene, de mi hija y la posibilidad que no fuera mía; de mis sueños frustrados de ser médico; de mi madre y su insistencia para que no estudiara en la Juilliard, si no en la Universidad de Fisk, como Dorothy. Fue James Baldwin quien lo dijo:
“Lo peor de ser un negro que huye, es no tener a dónde escapar”.
Yo no estaba huyendo. Seguía la llama que vi a los tres años, el rumor de fuego que escuché, azul y silencioso, entre los matorrales en esta misma granja. Estoy convencido: debes tener cierta musicalidad para enfrentarte a esta mierda. Fluidez, perseverancia. Ser necio y obcecado. Si no, puedes irte a chingar a otra parte. Esta vida no es para ti.
Día 4: Antes de Kind of Blue (1959)
Sudo por las axilas, los huevos, la frente. El sudor fluye por mis costillas como un río. Me arden los ojos. Mi visión es borrosa; la pierdo por momentos. Me sacudo en convulsiones de frío. El temblor empieza por las manos y se extiende al resto del cuerpo. Siento mi cabeza menearse. Quiero dar cabezazos contra el suelo; quizás el dolor me dará paz. Tres noches sin dormir, estoy agotado. Intento ahorcarme para ver si me desmayo y, de esa manera, logro descansar.
Cuando llegué a New York, en septiembre del 44, aún no había probado el alcohol ni fumaba ni me metía drogas. Era un mocoso ingenuo, lampiño, de cara bonita. Mi única intención era encontrar a Bird y Dizzy. Recorrí el Minton’s Playhouse, en Harlem, y bares de la calle 52. Tardé semanas en dar con ellos. Cuando lo hice, mis oídos se abrieron a un nuevo mundo musical. En el Minton’s se tocaba la verdadera mierda del jazz, se creaba la música. La rapidez de la vida en la ciudad era reflejada en la velocidad que los músicos imprimían al bebop. Encontré gente negra de primera clase, vestida con traje y corbata. Empecé a imitarlos, con el estilo de Cary Grant y Fred Astaire, que me gustaba.
Cada noche iba a las jam sessions al Minton’s.
Llegabas con tu instrumento, a la espera de que Bird o Dizzy te invitaran a subir. Al escuchar esa música acelerada, llena de improvisaciones, en una evolución constante, uno se paraliza. No iba a hacerme menos. Llegué a aprender y crearme un estilo. No perdí tiempo. Practicaba cada noche para fortalecer mis carrillos poco desarrollados. Mi actitud de no dejarme también influyó para que me tomaran en cuenta. Mi nombre comenzó a ser conocido.
Imagínalo: tocar con esos hijos de puta por las noches hasta las cuatro o cinco de la mañana y, a las pocas horas, tener que ir a mis clases en la Juilliard. Mi padre pagaba mi colegiatura. Pronto me desagradó lo que ahí enseñaban. Una mierda demasiado blanca, nada para mí. Creían ser los dueños del conocimiento, de la música. Podía aprender más en un par de jam sessions en el Minton’s que en el jodido curso de la Juilliard.
En una ocasión, la profesora, blanca, explicó el origen de los blues: los negros eran pobres, recogían algodón, eso los ponía tristes y curaban esa melancolía con el blues. Me levanté bien encabronado.
—Yo soy de East St. Louis —le dije—. Mi padre es rico, dentista. Ni él ni yo hemos recogido algodón en nuestra vida. Esta mañana, lo primero que hice al levantarme, fue tocar blues. Y no estoy triste.
La zorra quedó pálida. No dijo nada. Quería enseñar historia de la música negra a alguien que la estaba experimentando en el Minton’s, de manos de hijos de puta como Dizzy y Bird, verdaderas leyendas. La señora podía meterse sus libros de historia por el culo. El blues y el jazz son mucho más que lo que escribe un ignorante en su escritorio sin jamás haber tocado en una jam session.
No dejé de hacer lo mío. Absorbía cuanto escuchaba de esa fuente musical llamada Minton’s. A Bird lo estudiaba desde un punto de vista técnico. Nunca dice lo que debes tocar; lo aprendes de verlo o no lo aprendes y te chingas. De Dizzy tomé la mayor influencia estilística. Yo utilizaba sordina, y aún así seguía sonando como él; requerí de esfuerzo para evitar su manera de improvisar. Fue Bird quien me presentó a Thelonious Monk, un cabrón de otro planeta. De él me gustó su sentido de la armonía y, más que nada, su uso de los silencios en los solos. Me dejaban fuera de combate, jodido de pies a cabeza. No podía evitar preguntarme, ¿qué está haciendo este hijo de puta?
Recuerdo cuando quise aprender a tocar “‘Round Midnight”, una pieza suya. Tras cada uno de mis intentos, lo miraba, buscando su aprobación.
—No la has tocado correctamente —respondía con una expresión maligna y desesperada en su rostro.
No sin muchas frustraciones, aprendí a tocarla. “‘Round Midnight” es una melodía compleja. Tienes que darle un sentido coherente, tocarla de modo que puedas escuchar los acordes y variaciones de forma simultanea con la melodía principal. Es una pieza difícil de aprender y recordar.
En el bebop las notas se tocan deprisa, una cascada de acordes apresurados. A mí me gustan las piezas de tempo moderado, con notas graves y silencios profundos. Entre esa diferencia, hallé mi estilo. Por ejemplo, ves la obra de Dalí, mi pintor favorito, y no sabes hacia dónde va su siguiente paso; él ve las cosas de manera diferente. Tiene un estilo; eso es lo más importante. Lo mismo en la música. Debes imprimirle un sentimiento propio, original.
Después de casi un año la pregunta era obvia: ¿qué chingados hago en la Juilliard? Aclaro: nunca creí, como la mayor parte de los jazzistas negros, que estudiar teoría me volviera un estúpido o me quitara la emoción. En la escuela intenté ser un científico de la música. Iba a su biblioteca a estudiar a Stravinski, Prokófiev, Alban Berg. Tomé cuanto pude. Simplemente, mis caminos eran otros.
Cuando se trata de música me gusta arriesgarme. Dejé la Juilliard. No fue fácil. Pensaba abandonarla así, sin más. Mi amigo Freddie Webster me recomendó llamar a mi padre. Webs, como le decía, era un tipo serio, decente. Pensé que llamar a mi padre para una noticia así era una patada en los huevos. Decidí ir a verlo. Tomé el tren a East St. Louis. Al llegar, fui directo a su consultorio. Al verme se sorprendió. Dejó a su paciente con la boca abierta y fuimos a su oficina.
—Papá, vine a decirte que he decidido dejar la Juilliard. Enseñan cosas de blancos y no me interesan.
Estuvo de acuerdo. Jamás se borró de mi memoria lo que dijo después.
—Miles, ¿oyes el canto de ese pájaro ahí afuera?
Guardé silencio. Por la ventana abierta, escuché un canto melodioso y potente.
—Ese pájaro es un cenzontle. No tiene un canto propio. Imita el de otras aves. No harás eso. Serás tú mismo. Tendrás tu propio canto. Confía en tu juicio.
Decidí hacerlo. Nunca me arrepentí. Viejo, estaba en camino de ser quien yo quería. Un camino largo y lleno de tropiezos. Así son las cosas. Se requiere mucho esfuerzo para llegar a tocar como uno mismo.
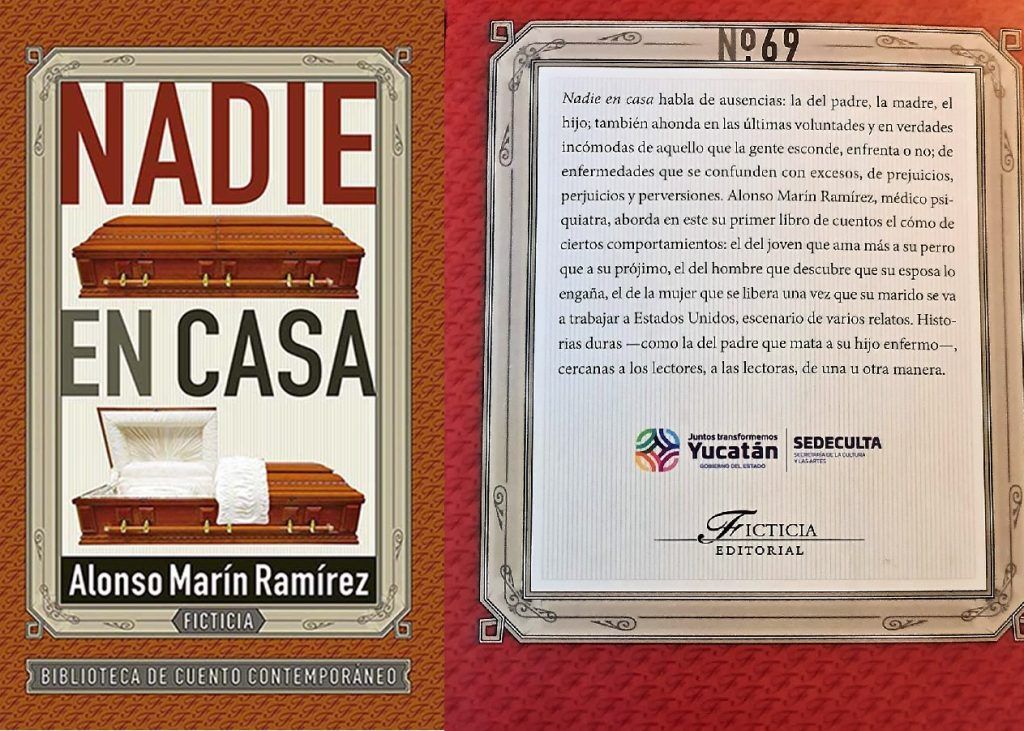
Día 5: Antes de Milestones (1958)
Me duele el cuerpo. Está rígido y se me dificulta moverlo. Siento explotar mis articulaciones. Mi rodilla izquierda se sube a mi cadera; me cuesta volver a ponerla en su sitio. Intento no gritar, mi padre se preocuparía. Escucho sus pasos alrededor de la casa. Viene a asegurarse que estoy vivo. ¿Cómo acabé siendo un drogadicto?
Jamás me tragué la mierda aquella de que si te metes heroína puedes tocar como Bird. Creencia común entre músicos. Como si la droga volviera la consciencia del heroinómano más amplia y creativa. Natural creer algo así, si tomamos en cuenta el hijo de puta de genio que es Bird. Un músico grandioso, nato; al mismo tiempo, el drogadicto más mierda que puedas conocer.
Una vez me dijo Charles Mingus: Bird es tu padre musical. Y como si de seguir al padre se tratara, fuimos sobre sus pasos. La comunidad de la aguja. Dexter Gordon, Fats Navarro, Tadd Dameron, Billie Holiday, Sonny Stitt, Bud Powell, Philly Joe Jones, Art Blakey. La lista no termina. ¿Cuánta gente vi joderse por esa mierda? Historias trágicas, como la de mi amigo Freddie Webster. Murió en Chicago, hace seis años, en 1947. Un menudista quería chingarse a Sonny Stitt porque le debía dinero. Le pasó heroína revuelta con otra basura. Sonny se la dio a Webs, que se la inyectó y murió. Estricnina, reveló la autopsia. Una lástima. Webs, ya dije, era un gran tipo; su trompeta tenía un lirismo como la de nadie. Bud Powell, otra historia para lamentarse. Acabó en el manicomio, demente por tantos electrochoques. No entiendo el sentido de los electrochoques. A Bud lo dejaron más estúpido. Bird también los recibió en el psiquiátrico de Camarillo. Se partió la lengua, de tan intensos. Los médicos blancos intentaban convertirlos en negros inútiles, pendejos, retrasados. Con Bud lo consiguieron. Bird está hecho de otra madera. Viejo, él es un cabrón intelectual. Lee poesía, novelas, filosofía. Como músico, puede llegar en blanco, sin haber practicado con el grupo una sola vez, y tocar las pinches melodías sin fallar un compás o nota, ni salirse de tono en toda la noche. Es el saxo alto más extraordinario en la historia del jazz. Por eso no entiendo cómo se entrega a tanta mierda destructiva. Cómo se convierte en ese cabrón artero, codicioso, dispuesto a acuchillarte por la espalda. En una ocasión, me metió en un problema enorme: dijo a los traficantes que yo pagaría la mierda que él les debía. Los hijos de puta me amenazaron de muerte; Irene, que para ese entonces ya estaba en New York, tuvo que marcharse a East St. Louis. Era su forma de ser, muchas veces nos peleamos por eso. Ha estado a punto de rehabilitarse, y manda todo a la mierda. Quizá le da miedo vivir una vida normal.
Bird era así, yo no. De tanto frecuentar los bares, empecé a fumar, a beber y esnifar cocaína al año de que llegué a New York. Al siguiente, Genne Ammons me introdujo a la heroína. La primera vez quedé inconsciente y no me enteré de nada. Fue un relajamiento total, una sensación fuera de lo común. Pero no era un drogadicto, no estaba enganchado. Bird me amenazó en una ocasión.
—Si alguna vez te sorprendo pinchándote, te rompo la madre.
Después de la muerte de Webs, pensé: no me va a pasar una mierda como aquella. Ahora, aquí estoy, preguntándome, ¿por qué me volví un drogadicto?
Día 6: Antes de Miles Ahead (1957)

—¿Por qué no se casan Juliette y tú? —preguntó Sartre.
Estábamos él, ella y yo en un café en Montparnasse, cerca del Jardín de Luxemburgo. No respondimos.
Fui a París para una gira y me encontré con una mujer diferente a cualquier otra: menuda, fina, estilizada. Distinta por su aspecto y por su forma de comportarse. Yo antes creía en la fidelidad. Respetaba a Irene. Es cierto, tuve mis noches con Annie Ross y Billie Holiday; con Lady Day cuando colaboramos en la banda de Hawkins, en el Downbeat Club. Pese a eso, no pensé en tener una relación con otra hasta que conocí a Juliette.
Era mi mujer ideal. Caminamos a la orilla del Sena, de la mano, besándonos a cada paso. No fue problema mi francés y su inglés mal hablados. Nuestra conversación se dio a través de los ojos, dedos, expresiones, gestos. La manera más genuina de comunicarte con alguien que amas. No se puede mentir en el lenguaje de la mirada.
Me sentí un músico respetado, importante. Más que nada, un ser humano libre. Libre de amar y ser amado por una mujer blanca. Juliette me hizo ver que era un hombre y cómo un hombre puede amar a una mujer y olvidarse de la música.
—Te amo demasiado para hacerte infeliz —dije esa noche junto al Sena.
Juliette miraba las luces sobre el río.
Ella sabía de qué hablaba. De casarnos, la iba a condenar a ser la puta de un negro en los Estados Unidos, lejos de cuanto comenzaba a ser en Francia.
Nos despedimos en el aeropuerto de París-Orly. Besé su rostro lloroso. Vi muchas caras tristes; yo, el más. Pasé las nueve horas del vuelo con la mirada perdida. Nunca pensé que una experiencia con una mujer pudiera afectarme de esa manera, volverme una persona depresiva, adicta a los pinchazos. Me sentí solo. La soledad puede cambiar cualquier cosa sobre la Tierra.
Día 7: Antes de Relaxin with the Miles Davis Quintet (1956)
En la noche me sentí mejor. Disminuyó la rigidez del cuerpo; siento mi cabeza más despejada. Tuve hambre y comí cuanto mi padre dejó en la sala. Me di un atracón como un maldito cerdo.
Después de la libertad de París, llegué a mi realidad en New York: Irene, mis hijos; el racismo; Bird, cada vez más en declive; los blancos tomando toda la pinche escena del jazz neoyorkino. Me sentí fuera de lugar. Un negro que no hallaba su sitio. Empecé a vagabundear por Harlem en el Diablo Azul, mi Dodge descapotable, modelo ‘48. Los músicos enganchados a la heroína eran un batallón. Comencé a esnifarla. Sin darme cuenta, me descubrí inyectándola en mis venas. Siempre he creído ser una persona intuitiva, capaz de predecir cosas. Fui un pendejo a la hora de vaticinar lo que iba a ocurrirme con las drogas.
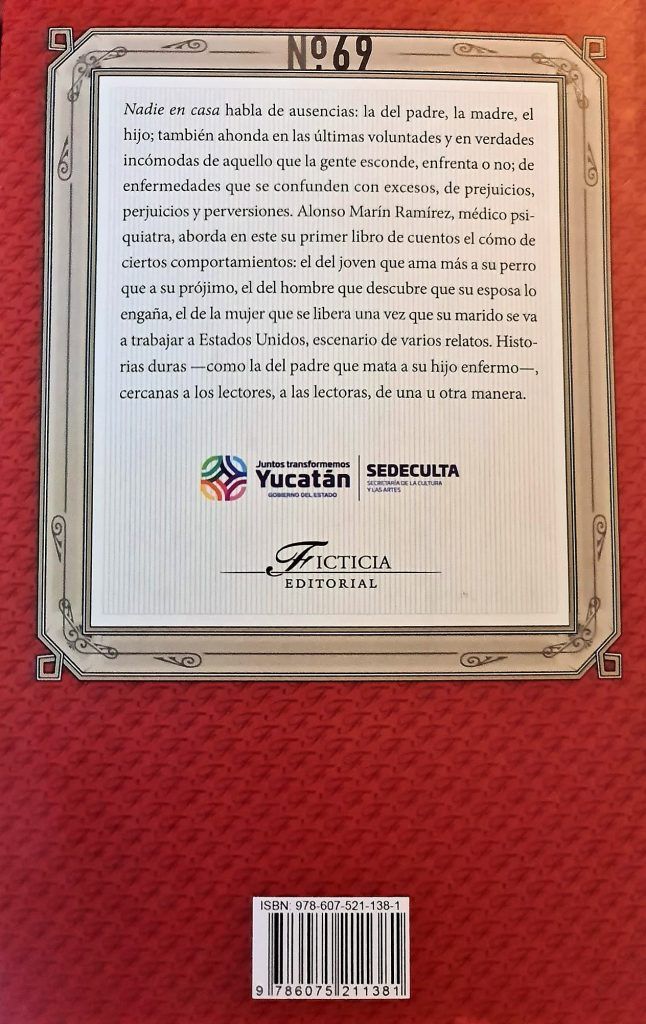
Esa mierda cambió mi personalidad. De ser una persona gentil, tranquila y honesta, me convertí en un cabrón hostil, incapaz de diferenciar al amigo del enemigo. Traté a todos como un verdadero hijo de puta. Me alejé de mi familia. Quería a Irene, una buena mujer, distinguida. Pero lo nuestro no tenía remedio. Necesitaba algo nuevo, diferente. Después de Juliette entendí lo que buscaba en una mujer. Si no era ella, debía ser alguien con su manera de ver la vida, su estilo, tanto dentro como fuera de la cama.
Mira, según la numerología, soy el número 6. El del diablo. Supongo llevo mucho diablo dentro. Súmale la necesidad de conseguir heroína. Hice pendejadas. Clark Terry me encontró tirado una noche en la calle y me subió a su cuarto de hotel. Cuando salió, robé su trompeta, ropa y radio; los empeñé para conseguir unos dólares y comprar droga. En un viaje con Art Blakey acabé en la cárcel, acusado de posesión. Fui padrote de cuanta prostituta se me acercó. Casi vuelvo a la cárcel aquella noche que mi amigo Max Roach me rescató.
Miro por la ventana. Veo a mi padre. El hijo de puta ha estado acechando. El cabrón más amoroso y estricto que he conocido en mi jodida vida. Me siento más fuerte. Me invade la urgencia de tocar. Un maleficio. Quiero salir de este sitio y crear. Mi música necesita ir más adelante. Pienso en Sugar Ray, mi boxeador favorito. Un cabrón disciplinado, serio, que no se anda con chingaderas cuando se trata de su trabajo. Tomaré su ejemplo. Guardaré silencio. Dejaré a mi música tomar su ritmo. Entrará en el primer compás. Seguirá adelante.
Epílogo: Newport Jazz Festival. Julio, 1955
Monk se enojó conmigo cuando salimos del festival de jazz de Newport. En el taxi lo noté extraño. Pregunté qué le pasaba.
—“‘Round Midnight” —dijo— No la tocaste de la manera correcta.
Lo mandé a chingar a su madre. Le indicó al taxista detener el auto. Se bajó.
Él compuso la pieza, es suya. Pero yo no toqué “‘Round Midnight” de manera incorrecta. La toqué con sordina, tal como quise, con mi estilo lento, sosegado. Cabrón, la gente se volvió loca. Toqué el último acorde y guardaron silencio. Los vi frente a mí con la boca abierta; me miraban como si fuera un rey, un dios. Me sentí feliz, sobre todo porque ese solo me costó tanto trabajo años atrás.
Algo he de haber hecho bien. Desde entonces han sucedido cosas. El productor de jazz para la Columbia Records me pidió que le firmara un contrato en exclusiva. Hablan de álbumes, conciertos, cantidades de dinero que cualquier hijo de puta querría. Es importante, pero no dejan de ser chingaderas. Tengo que abocarme a la música, escribir mi legado. Si vas a contar una historia, tienes que hacerlo con actitud y disciplina. No puedes ser cobarde y esperar hacer una mierda que sea buena.