Cada escritor afronta la necesidad de escribir, la vocación, la pulsión de narrar historias de una forma muy particular y muchos han descrito su experiencia en diversos libros. Me viene a la mente el libro de Haruki Murakami, De qué hablo cuando hablo de escribir. Murakami afirma haber creado un borrador de ese libro como una presentación para una conferencia hipotética o imaginaria que después cuajó en un texto largo. Luego llegó el momento en que pudo ser convertido en un libro. Murakami habla del enfoque y la disciplina, de la concentración para escribir determinado número de páginas diarias. Narra sus experiencias con sus primeros libros y los sucesos que le llevaron a desarrollar su primera novela. Para Murakami, son importantes la perseverancia y la resistencia, y en esto no es muy distinto de su experiencia como maratonista. Para cada escritor, la realidad de la vida cotidiana representa una especie de muro de contención de donde cada vez resulta más difícil encontrar el tiempo y el nivel de concentración para sentarse a desarrollar una idea.
Pero Murakami nos enseña que el secreto está en la disciplina, en el enfoque, en la tozudez y también, en la buena disposición física. No se puede escribir con un cuerpo en malas condiciones. Murakami ve su cuerpo como una maquinaria a la que tiene que mantener bien calibrada y aceitada, en buena forma. Se habla a veces del ‘bloqueo creativo’, sin duda, hay escritores que descreen que esto mito y uno de ellos es Murakami. Es imposible imaginar a Balzac, un perpetum mobile de la escritura o a George Simenon hablando de esto. El libro de Murakami es interesante porque nos muestra sus procesos mentales, sus herramientas y su método de trabajo. Acerca de la primera motivación para escribir, el autor afirma que decidió a realizar su primera novela durante un partido de beisbol entre los Tokyo Yakult Swallows y los Hiroshima Toyo Carp. Según él, había un lanzador llamado Takahashi, quien lanzó una bola al bateador de los Tokyo Yakult, un estadounidense de apellido Hilton.
«El golpe de la pelota contra el bate resonó por todo el estadio y levantó unos cuantos aplausos dispersos a mi alrededor, me vino a la cabeza un pensamiento: “Eso es. Quizás yo también puede escribir una novela”»
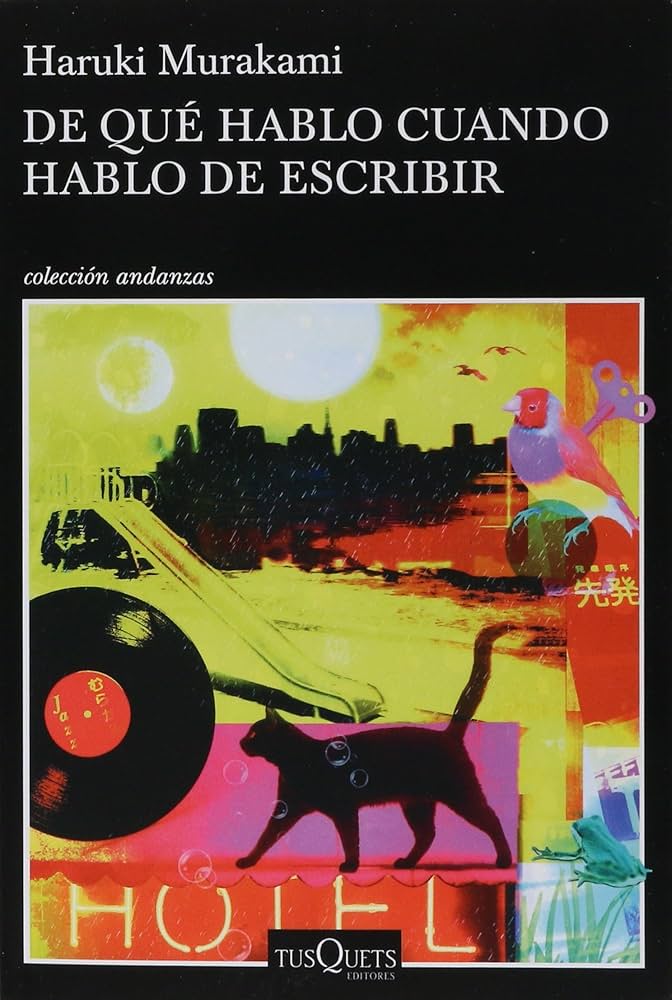 Sin duda, algo hizo clic en la cabeza de Murakami desatando toda una serie de eventos que lo llevaron a crear su primera obra. Con el tiempo, Murakami se dio cuenta de que podía desarrollar un estilo a partir de la simplificación. Empezó a escribir en inglés y más tarde, con ese vocabulario primordial y básico, traducir al japonés. Según él, pudo desprenderse de todo lo superfluo y simplificar al máximo. Y esto me lleva a pensar en Raymond Carver, quien tenía un estilo más grasoso y alambicado de aquel que le conocemos. Estilo que era pulido por su propio editor que lo iba simplificando y quitando las partes innecesarias, como si tratara de un proceso de recorte hasta quedar solo con lo esencial que formaría su estilo característico.
Sin duda, algo hizo clic en la cabeza de Murakami desatando toda una serie de eventos que lo llevaron a crear su primera obra. Con el tiempo, Murakami se dio cuenta de que podía desarrollar un estilo a partir de la simplificación. Empezó a escribir en inglés y más tarde, con ese vocabulario primordial y básico, traducir al japonés. Según él, pudo desprenderse de todo lo superfluo y simplificar al máximo. Y esto me lleva a pensar en Raymond Carver, quien tenía un estilo más grasoso y alambicado de aquel que le conocemos. Estilo que era pulido por su propio editor que lo iba simplificando y quitando las partes innecesarias, como si tratara de un proceso de recorte hasta quedar solo con lo esencial que formaría su estilo característico.
Murakami considera que en su vida como se escritor se han conjuntado la disciplina, la oportunidad, la suerte y sobre todo, el trabajo. Se destina a sí mismo una cantidad determinada de horas para escribir, pero también, para correr, ya que ha participado en algunos maratones. El autor lleva 33 años corriendo, lo mismo que lleva siendo escritor de novelas. Afirma que se levanta a las cuatro de mañana y trabaja entre cinco y seis horas para luego, correr diez kilómetros o nadar mil quinientos metros. Existen autores para quienes el momento, el lugar y la inspiración son importantes y sin los cuales no pueden trabajar, no para Murakami. Para él, la escritura es más bien una operación de fuerza, de escaladas constantes y repeticiones. Hacer lo mismo día tras día durante muchos años. La importancia que el autor le da al deporte es tal que también escribió un pequeño tratado sobre el mismo, De qué hablo cuando hablo de correr.
Para Marguerite Duras, la escritura es parte de una soledad que se construye poco a poco. En su libro Escribir, la autora habla de los silencios buscados, de los espacios privilegiados y de los momentos adecuados para esa actividad. Es una perogrullada y un lugar común decir que los escritores escriben, porque también, se sabe que hay otros que aplazan la actividad por miedo y por inseguridad. La autora nos narra un consejo que le dio Raymond Queneau: «Escribe, no hagas nada más». Todas esas minucias que forman el hábito de escribir, los temas, los lugares, los personajes, están plasmados en este pequeño libro.
Pero escribir también tiene una relación con el pensamiento, en su libro Ser escritor, Abelardo Castillo conforma una especie de miscelánea de textos variopintos con respecto a tal oficio; nos habla de los autores, los estilos, las opiniones, los consejos para redactar. Abunda el aforismo y la anécdota, también las citas constantes. Por ejemplo, nos refiere que Montaigne decía que él empezaba a pensar cuando se sentaba a escribir. A veces escribir tiene que ver con la libertad, con la fuga: Alfonso López Corral menciona que escribir un libro «es como fugarse de una cárcel de alta seguridad» mientras que Eloy Tizón nos habla del escritor como alguien que «se infiltra en territorio enemigo; se hace pasar por otro. Escribir no significa cumplir un destino, sino escapar de un destino». En tal caso, escribir es una forma de escape, de liberación.
A veces se escribe después de meditar, de madurar una idea, de pensar. Para Borges, se debía escribir siempre y cuando fuera necesario, eligiendo el momento. Borges mismo se veía a sí mismo, no tanto como un escritor sino como un lector. Se ufanaba de las páginas que había leído incluso más que sus páginas escritas. Y éste también es el caso de Juan José Arreola. Recuerdo alguna entrevista a Arreola en donde se jactaba, no de ser escritor, sino de ser un lector y pienso que algo parecido sucedía con Borges, toda su escritura es un subproducto de sus variadas y raras lecturas, pero esa actividad le daba un gran placer.
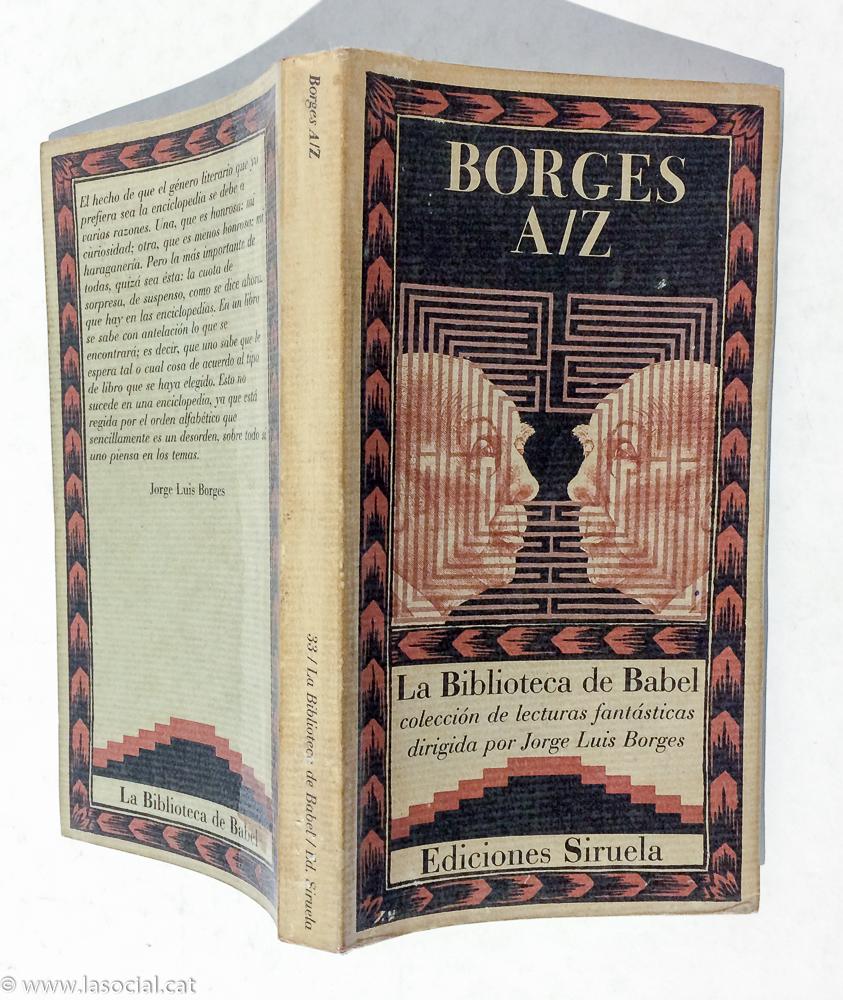 En ese pequeño libro llamado Borges A/Z se le dedica un apartado al tema en donde se aprecian algunas premisas respecto a sus intenciones, sentimientos y percepciones sobre su propia escritura: escribe por placer «más allá del valor de la escritura»; dice no lograr la expresión, como la mayoría de los escritores ya que su dioses «no le conceden más que la alusión y mención». Se sorprende de tener lectores; afirma que toda obra literaria no es más que una confesión y siempre es muy escéptico respecto a su condición de escritor genial: «Una de las cosas que quiero lograr antes de morir es ser un escritor… No estoy seguro de haber tenido éxito».
En ese pequeño libro llamado Borges A/Z se le dedica un apartado al tema en donde se aprecian algunas premisas respecto a sus intenciones, sentimientos y percepciones sobre su propia escritura: escribe por placer «más allá del valor de la escritura»; dice no lograr la expresión, como la mayoría de los escritores ya que su dioses «no le conceden más que la alusión y mención». Se sorprende de tener lectores; afirma que toda obra literaria no es más que una confesión y siempre es muy escéptico respecto a su condición de escritor genial: «Una de las cosas que quiero lograr antes de morir es ser un escritor… No estoy seguro de haber tenido éxito».
La mayoría de los escritores, antes de serlo son grandes lectores. Imagino al lector ideal como alguien que se despierta por la mañana y piensa qué leerá ese día. En ocasiones se fijará metas, una hora dos horas. El lector ideal sueña con hacer maratones de lectura que probablemente solo deje a medias: si piensa en tres horas de lectura diarias, tal vez lea una ya que no todos pueden ser tan consistentes y tan disciplinados. Para el lector ideal, ningún número de horas leídas por día es suficiente, siempre quiere más. Hay una sed que persiste y que se queda arraigada en sí mismo como una obsesión que le va a acompañar toda la vida. La escritura deviene como un paso lógico luego de la lectura.
Para Víctor Hugo, de niño, los libros eran como sus juguetes y no tardaría en dar el paso lógico hacia la escritura hacia los doce años. En la vida de cada lector y de cada escritor siempre hay un librero o una biblioteca paterna. Siempre hay un tío deschavetado, bohemio y comunista que lo llevará por el mal camino recomendando autores prohibidos por la corrección política del momento, la policía moral, la policía sentimental o la policía política. Leer es un pasatiempo mal visto. Da mal aspecto, se opone a las buenas costumbres que piden socializar, salir, echar el trago y la baraja. El lector es un individuo sospechoso y solitario, no da confianza, es demasiado callado, acostumbra aislarse; toma de pretexto la frivolidad exterior para sumirse en hondas y calladas meditaciones.

Pero también existe la impotencia del lector. Si hay escritores que no escriben, también hay lectores con bloqueo. Los vemos constantemente en los grupos de Facebook, quejándose de las prisas de vida diaria que les impiden leer libros gruesos y profundos. No se puede leer En busca del tiempo perdido en un mundo hiperconectado, hiperquinético plagado de videos de TikTok y reels de Instagram, o leer Moby Dick cuando hay tantas señales abrumadoras al exterior. Y ello me remite a ese cuento de Augusto Monterroso llamado «El paraíso», que habla de un libro real, un libro voluminoso e imposible que, sin embargo, existe, y es un reto para cualquier lector. Hablo de «El paraíso». Paradiso, la novela, es una obra ambiciosa y total, producto de maestría y la erudición de José Lezama Lima, un libro monstruoso que no termina de leerse y que requiere de tal esfuerzo intelectual que termina por agotar al lector.
En el cuento de Monterroso, un oscuro burócrata imagina encontrar el tiempo suficiente para leer el libro, lo señala como una ideal, un territorio feliz en donde la cultura se despliega con luz y suavidad. La vida de este burócrata transcurre entre sorbos de café, lectura del periódico, el aburrimiento de una oficina. A veces le llegan noticias de las novedades literarias, obras de García Márquez o Vargas Llosa, pero también está Paradiso, y el burócrata imagina que en media hora podrá llegar a su casa para empezar a leerlo, sin embargo, se nos da a entender que otras actividades harán que posponga su plan de forma indefinida. Los lectores somos seres de utopía: quisiéramos leer pero también, haber leído. La lectura de este o cualquier libro es una forma de felicidad, es el paraíso que encontramos cada día cada vez que abrimos un libro.
La no escritura es un limbo. Una dimensión en la que, pudiendo escribir, procrastinamos. El no escritor es un Bartleby que prefiere negarse, aplazar, posponer la cualquier actividad. El Bartleby privilegia la inutilidad y la neutralidad sobre la actividad y la fecundidad. En nuestro caso, con la concreción que da la página escrita. Se parece al personaje de Georges Perec, en El hombre que duerme, en donde el autor francés habla de un personaje que un día decide no levantarse de la cama para no ir a trabajar y gradualmente termina por eliminar toda forma de actividad en su vida.

Los no escritores no escriben por holgazanería, displicencia, dejadez, olvido, falta de motivación, decepción de la vida, depresión, bloqueo. El no escritor es una especie de monje de la inacción. Enrique Vila-Matas en su libro Bartleby y compañía habría de escribir todo un tratado acerca de estos personajes que privilegian la abulia y la inacción enumerando en su libro a autores y «no autores» tales como Robert Walser, Witold Grombrowicz y hasta nuestro Juan Rulfo, quien decía haber dejado de escribir porque ya no le contaban historias.
La no acción tiene mucho que ver con una actitud que pudo entrever Kafka y manifestó en muchos de sus personajes: una actitud de pasividad y silencio. Son seres que parecen disminuirse poco a poco hasta perder el más mínimo atisbo de identidad, de voluntad y hasta de dignidad. Por eso se dice que Kafka pudo predecir al hombre contemporáneo, víctima de los poderes fácticos, de la lentitud de las burocracias, de los abusos del poder y de la enajenación mental. Siempre que pienso en algunos personajes kafkianos me llega esta frase de Alfonso Reyes: «cuando volvamos a ser hormigas, incapaces del individuo, incapaces del hombre y del espíritu».
Y es precisamente lo que le falta al no lector o el no escritor: ánimo que pueda llevarlo a la acción, aunque también debemos pensar que su inactividad es una forma de protesta. El Bartleby de Melville o el personaje kafkiano viven un punto en el que quisieran escribir, sin embargo tienen una inercia que no pueden romper. Kafka lucha por poder escribir, no obstante también pelea por dejar de hacerlo. En este limbo se desarrollan algunos de sus personajes que son incapaces de la acción o que padecen de una claustrofobia espiritual que les impide realizarse como personas.
Es posible que En busca del tiempo perdido sea uno de los más grandes monumentos a una obra no escrita y también, al oficio del escritor y del no escritor. Proust nos vende la idea de que la obra que leemos es el libro demencial que hubiera escrito el narrador si al menos no hubiese perdido su tiempo como socialité de los grandes salones de la burguesía y aristocracia parisina. La novela es una especie de libro imaginario o libro no escrito. Y ese es el gran truco que conecta al lector con ambos mundos: en este mundo existe la novela, es real, la tenemos en las manos; mientras que en el mundo imaginario es solo un proyecto, una corriente de consciencia y un universo que solo sucede dentro de la cabeza del personaje-narrador. Y esto me lleva a creer que cada persona lleva en sí misma la novela de su propia vida, un monólogo que no cesa hasta que morimos. La escritura habrá de ser el espejo exterior de esa obra desconocida pero posible.






