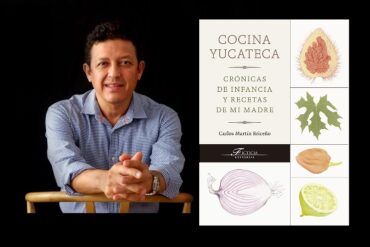El planteamiento discreto de “La Inconclusa” se adueñaba de la atención en el Peón Contreras. La sinfónica recibió sus aplausos en lozano silencio y de repente, el director había iniciado el segundo programa de su temporada trigésimo sexta. Atrás quedaron su bienvenida y sus comentarios, que condensaban los detalles del repertorio, con la intención de hacer perfecto el último domingo del mes patrio, tal como el viernes previo.
Aquellas familias instrumentales, con sus sonidos categóricos, emprendieron un Schubert capaz de darle vida gradual a cuerdas y alientos. Seguían el temperamento de la batuta sin esfuerzo; rítmica y seca en sus golpes, justa seguía los propósitos del genio. Al escuchar el universo musical de un joven -que Schubert siempre lo será- se revela la certidumbre de su madurez creadora, hecha de años y aprendizajes desde niño, cuando fuera una voz entre los cantores de Viena y cuya adolescencia recibiera las germanerías de Salieri, el italiano.
De pronto, grandes acentos enmarcaban el fraseo profundo, repetido hasta hacerse un murmullo entre los chelos. Su movimiento es perpetuo, ahora transformando en fanfarrias al conjunto pleno. Toda oscilación armónica sirve para (de)mostrar el gusto buenísimo del compositor –y de su época- que en su fuero interno repudiaba la rigidez de las revoluciones sociales, al menos las europeas, esas que hicieron eco en países latinoamericanos y de otras zonas. Magnífica la orquesta; interpretaba con conocimiento de causa. Y la obra, a pesar de su amputación, brillaba al punto de parecerse a los pentagramas de Mozart -otro sapientísimo desde muchacho- pero que tampoco sorprenderían en el acervo del inalcanzable Beethoven.
Transcurrido el primer alarde, la séptima sinfonía de este aludido: hasta las notas más breves están llenas de gracia, como un canto de religiosidad, capaz de convertir las almas más duras a lo humanista. Beethoven inicia con su dulzura engañosa, porque nada en él es común ni corriente. De pronto, se acuerda que puede alzar la voz. Pues lo hace. Inicia un discurso de escalas en ascenso a las que intercala girones largos, que concluye con trinos, lo más parecido a ejercitarse para nuevas destrezas nuevas. Pero apenas está empezando la confidencia y ya nada lo detiene. Sin avisar, esboza la rúbrica que estará en su sinfonía final, quizá demasiado temprano para sorpresas así.
No hay desatino en diagnosticarle como el fascinante sinfonista en que se ha convertido. La gente, disfrutando. Ha comprendido que lo mejor es dejarse invadir de aquel vendaval, que tiene todo de bello y bueno. Posiblemente el segundo movimiento enmienda a aquel Schubert fragmentario, a sabiendas de que la segunda mitad se aparecerá toda bella. Ya Beethoven hace un efecto con su discurso, con sus recursos hacia un sonido que la Sinfónica de Yucatán recreaba con maestría natural. Todo justo o perfecto; o ambos, según se prefiera. El cierre, descomunal en su ritmo, venció al director, que se esforzaba por dirigir sin zapatear, lo que hubiera convertido la sala de concierto en otra cosa, que finalmente, no habría estado mal.
El recorrido europeo de la orquesta ha empezado muy bien, sobre todo con nuestra identidad nacional considerada antes de ello. Es buena señal revivir las glorias del siglo diecinueve, cuyo valor artístico no se ha podido expresar igual ni se podrá. Beethoven, como Schubert, recibe de nuevo el regocijo del público. Y la orquesta también. ¡Bravo!