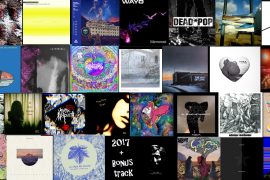Debussy y los clásicos frente a frente.
El gesto imperceptible de batuta va creciendo sin apresurarse. Admite cantidades dosificadas de sonidos, tejiéndolos al paso, con la timidez de la flauta del colombiano Joaquín Melo que, mínima, inicia el “Preludio a la Siesta de un Fauno”, uno de los temas famosos de Debussy. Es una neblina sonora, imposible de comprender en sus arribas y sus abajos, hecha de frases nacidas de notas largas y melodías que inadvertidamente agrandan la confusión, siempre amable, siempre dulce.
A cuatro años desde su última visita, el director invitado José Areán está de nuevo en la Orquesta Sinfónica de Yucatán, recreando la belleza de un repertorio bajo su completo dominio. La respuesta orquestal conseguía los matices inducidos por su mano y las derivaciones del poema sinfónico eran un resumen colorista de emociones. La pieza así, no promete motivos estables ni establecidos por los subgéneros previos: que la imaginación haga lo que tenga qué hacer, según la subjetividad de quien escuche. En su ligereza, el acorde final se acerca al espíritu de la teleaudiencia y de quienes tuvieron la fortuna de estar allí, expuestos al fuego lento de Debussy.
La aprobación fue instantánea. La siesta de un fauno, para quien la escucha por primera vez, es una experiencia increíble. Y para quien la escucha como cosa conocida, es garantía de refinamiento, de un tiempo de atrevimientos artísticos, como fue la antesala del siglo XX. Disfrutada desde hace siglo y cuarto, no intenta sorprender sino cautivar, evitando lo prosaico del melodismo y los dramas de su tiempo anterior. La parte “mala” es su duración brevísima. Más mala es la asimetría de pasar a repertorios bien diferentes, como haciendo a un lado su belleza indudable. Debió este ser el encuentro con los impresionistas, máxime haber empezado así.
Sin embargo, Haydn llegó como ninguno a interrumpir el ensueño, con su sinfonía noventa y seis, la del “Milagro”, mote recibido por causas ajenas a su confección, sin añadirle mayor peso. Su armonía riquísima, en plenitud de vigor y después de la obra inicial, plantó un equilibrio de extrañas cualidades. La interpretación era mayúscula. Procesaba sus acentos a una velocidad que la sinfónica celebraba con sonrisas tapadas de cubrebocas. Haydn, a manos de todos ellos, mostraba su clasicismo, de un acabado formidable.
Los pilares de siempre, con la eficiencia esperada, se deslizaban por la cuerda, manteniendo sus frases no del todo puristas, pero sí constantes. La obra nacía en el luctuoso 1791, año en que Mozart se va del plano terrenal. Sube a los cielorrasos en sus cuatro movimientos, como frescos de escenas paganas entre ángeles y doncellas, validando el preciosismo como norma. Ni a cuál irle: es la alquimia de un genio de la pauta, que obtiene la ecuación perfecta una y otra vez, haciendo entender que la perfección es posible y de qué forma.
La noche se veía forzada a terminar con palabras mayores. Mozart, como se indicaba en el programa, llegó al turno. Su sinfonía “Júpiter”, que la numeración habitual identifica como cuarenta y uno -aunque haya algunas más en otros catálogos- deslinda al compositor de los otros, por el prodigioso nivel de su pentagrama, ya en términos de hermosura o por su simbolismo intrincado, el de los iniciados en la consciencia y la sabiduría. La cuerda, igual que en Haydn, aportaba una afinación matizada casi siempre de precisión, dando un toque humanista a lo que parece un regalo del cielo y no la creación de una persona hecha de carne y hueso. Los cornos, facultándose a las exigencias, hacían la contraparte en algunos fraseos, con sus dotes de elegancia llegando al momento, venciendo dificultades.
El maestro Areán, alfarero de elocuencia, iba obteniendo la completa gama emocional, como si la unión de Mozart a esta sinfónica fuera el asunto más cotidiano, de sencillo alcance. Los elementos en sus partes -dos allegros enmarcando un andante cantábile y un minueto, delicias de bríos danzantes- se alejan de las sorpresas. Recapitulando las ideas expuestas al principio, vuelven como de un paseo, a su residencia palaciega. “Júpiter” es una representación celestial, aplaudida con cortedad por las visitas casuales, pero esmeradamente por los que pueden reconocer la versión agraciada de uno de los arcángeles de la composición.
La orquesta amparó lo que se esperaba del repertorio. Fue una ocasión dichosa de musicalidad, con intervenciones valiosas del oboe, del arpa, de las percusiones y de todos en quienes el oído reposara su atención. Se lograba por un visitante distinguido, el maestro José Areán, sumado a la capacidad del conjunto, que entregaba su tercer programa, de la temporada treinta y cinco, merecedora a bien de cada aplauso recibido. ¡Bravo!