Llegó Tamayo con Estefanía por mi padre y a toda prisa partieron en el Volkswagen. Iban demacrados y al borde del llanto. Cartucho y yo permanecimos en casa, desconcertados y haciendo conjeturas. No teníamos ni voz ni voto en situaciones así. Creíamos que Raúl había sido detenido por borracho o armar algún pleito. No podíamos creer que estuviera muerto. Así esperamos hasta eso de las dos de la tarde y confirmamos la noticia por la televisión.
Según las notas periodísticas, la madrugada del 5 de junio de 1980, un sujeto bravucón y taimado, de nombre Víctor Rodríguez Becerra, jefe de compras de la Secretaría de Programación y Presupuesto, había estado bebiendo en el Casino Royal con otros tres compañeros de trabajo. Todos ellos escandalosos y prepotentes. La impunidad como marca de agua del régimen. Llegaron pasada la medianoche, al parecer venían de una cantina en avenida Patriotismo y se habían metido al cabaret con la intención de llevarse a algunas de las mujeres que trabajaban como meseras, bailarinas y vedettes. El lugar se ubicaba en Insurgentes esquina con Maximino Ávila Camacho, muy cerca del estadio de futbol donde por entonces jugaba el Atlante como local.
Poco antes de las tres de la madrugada el cabaret estaba a punto de cerrar. Mi hermano, mi primo y cuatro amigos estaban por terminar una botella de coñac en compañía de unas mujeres que conocieron ahí. Estaban ebrios, apretujados en un apartado para clientes especiales. Raúl y sus amigos lo eran en varios lugares de Insurgentes, como el Hollywood y el Chéster, donde mi hermano pagaba unas cuentas enormes y repartía generosas propinas.
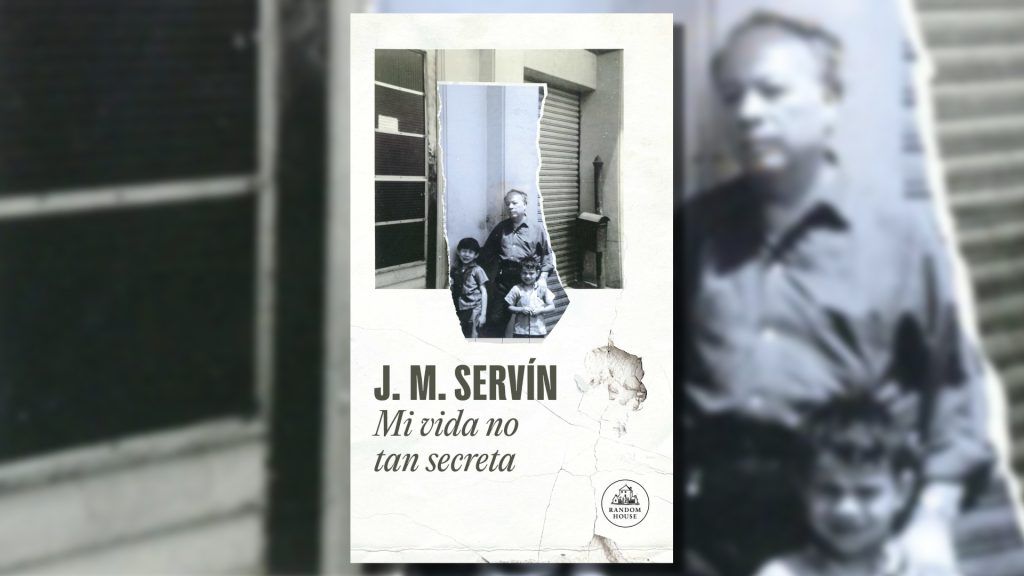
Para esa hora, Rodríguez Becerra estaba borracho. Discutía y amenazaba a los meseros por la cuenta. De mala gana pagó y con los amigos detrás abandonó el antro entre bravatas y retando a los golpes a los meseros, que momentáneamente habían controlado la situación y se burlaban del rijoso, un tipo de baja estatura y enclenque. Caminaron en dirección sur sobre avenida Insurgentes y al cruzar Eugenia los amigos de Rodríguez Becerra lo abandonaron, ahogados en alcohol. Éste se quedó solo mentando madres mientras los otros tomaban un taxi con rumbo desconocido. Caminó hacia su automóvil, un Datsun con abolladuras, estacionado en la calle de Detroit, a media calle de Insurgentes y a tres del cabaret.
De la cajuela sacó un tambo repleto de gasolina y torpemente regresó al cabaret. Las puertas ya estaban cerradas y los meseros sólo esperaban a que salieran los últimos parroquianos, entre los que se encontraban Raúl y sus acompañantes.
Rodríguez Becerra roció la alfombra de la escalera de acceso al cabaret con gasolina y le aventó un cerillo encendido. Luego bajó con toda calma hacia la calle. El fuego se propagó de inmediato. Ardieron cortinas, alfombras y mobiliario. Dentro había unas treinta personas. Hubo quien logró escapar por la entrada y rompiendo un ventanal que daba a un corredor externo pese a que el fuego consumió en pocos minutos el edificio. La salida de emergencia estaba bloqueada con cajas de refrescos y cerveza. Mucha gente fue pisoteada y golpeada por la turba aterrada. Sólo había dos extinguidores, inservibles. Dos meseros que lograron escapar descubrieron a Rodríguez Becerra tambaleándose en la banqueta de enfrente con la mirada perdida en las llamas. Fueron por él, lo agarraron y a punto estuvo de ser linchado por una multitud que se había reunido para ver el incendio; los mirones que Enrique Metinides fotografió tantas veces a lo largo de su carrera como fotorreportero de nota roja.

En lo que los sobrevivientes gritaban por ayuda, llegó la policía y se llevó al pirómano; el fuego hizo estallar los ventanales del cabaret. Los bomberos lograron controlar el fuego hasta las ocho treinta de la mañana. Mi hermana Taydé pasó circunstancialmente por ahí a eso de las nueve y media de la mañana de camino a su trabajo. Había dormido con su pareja en casa de unas amistades en la colonia Del Valle. Iban en su Renault 5, conducido por Rafael, muralista y maestro de dibujo en La Esmeralda.
—Mira manito, pobre gente.
—No veas eso, güera, te vas a poner mal de los nervios y luego no puedes dormir.
Mi cuñado terminaría dando consuelo y apoyo a toda la familia esa misma tarde, mientras Francisco bajaba con Socorro a reconocer el cuerpo de su esposo en el Servicio Médico Forense de la colonia Doctores. Según testimonios de algunos deudos y de mis propios hermanos, no fueron doce los muertos como lo habían reportado los medios, sino treinta y tres, entre ellos, un sobrino de Miguel de la Madrid. El supuesto sobrino fue levantado del forense por unos sujetos en una camioneta de lujo para evitar la autopsia. Algunas versiones apuntan a que el incendio fue parte de una vendetta contra el familiar del presidente por motivos desconocidos. Pese a lo que pudiera esperarse, en el forense le entregaron a Francisco las pertenencias de nuestro hermano completas: una cartera con mil pesos, un anillo de oro y una gruesa cadena de oro con un colmillo de jabalí tallado con la figura de Confucio, regalo de un cliente.
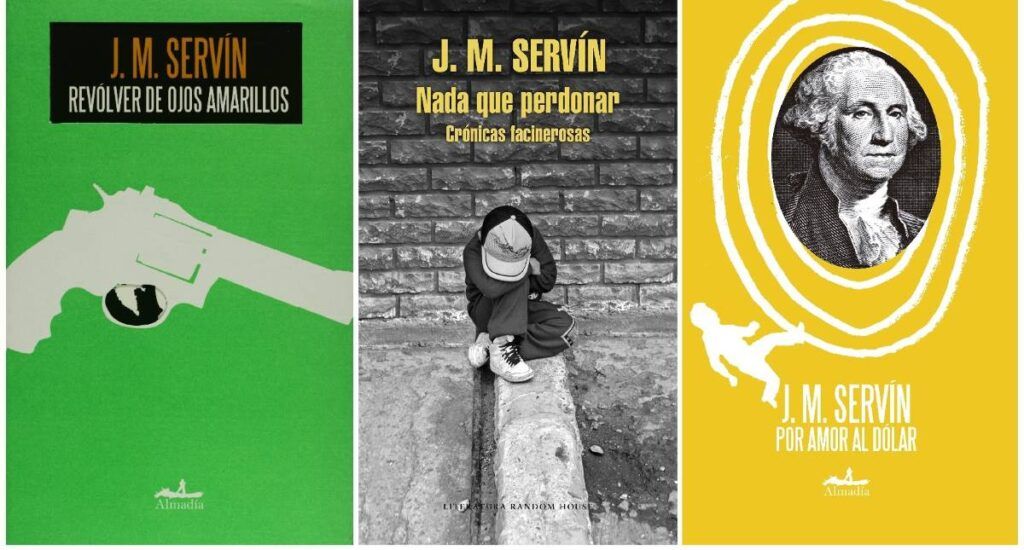
Un cuarto acompañante ocasional logró salvarse porque momentos antes del incendio había salido a la calle a buscar un taxi para él y una de las mujeres. Raúl murió de asfixia, con un fuerte golpe en la cara, al parecer por tropezar con uno de los extinguidores. A todos los demás los encontraron amontonados y calcinados en la puerta de emergencia.
El Casino Royal había sido inaugurado en 1954 como La Terraza, un salón de baile familiar que poco a poco se convirtió en un cabaret con ficha. Fue clausurado varias veces por prácticas prostibularias, abusos en los precios y narcomenudeo. Nada que no pudiera arreglarse con una “mordida”. Por aquellos años ahí rondaba el célebre exluchador y homicida Pancho Valentino para levantar muchachas con la intención de prostituirlas. En 1959 fue reinaugurado como Terrazza Cassino y años después se convirtió en el Casino Royal, lujoso y espectacular, una vez que se hizo cargo Ernesto Valls, el zar de los cabarets.
Como cualquier otro antro de su tipo en la Ciudad de México, el Casino Royal funcionaba a partir de redes de negocios y contubernios bien estructurados, poderosos y con enormes recursos; una cadena irrompible de corrupción que incluía autoridades y jueces. Tráfico de mujeres y estupefacientes, falsificación y alteración de documentos oficiales, evasión del fisco, blanqueo de dinero y, de ser necesario, desaparición de personajes indeseables.

En la década de los setenta los empresarios Ernesto Valls y Francisco Soto cambiaron el rostro de la vida nocturna de la capital con la apertura de establecimientos gays y la presentación, por primera vez, de espectáculos con desnudos femeninos completos. Valls, empresario tamaulipeco y dueño durante tres décadas de quince centros nocturnos capitalinos de lujo, fue un referente ineludible en la farándula nocturna mexicana. Su brazo derecho era Carlos Molina, fiel colaborador que empezó como mensajero y administraba, bajo la dura vigilancia de su patrón el Tramonto, Terrazza Cassino, Las Fabulosas, El Clóset, Liverpool Pub, El Waikiki, El Mink, El 77 y La Ronda. Sus marquesinas invitaban a mirar en vivo a las desnudistas y vedettes más cotizadas: Olga Breeskin, Rosy Mendoza, Amira Cruzat, Gloriella, Princesa Yamal, Princesa Lea, Wanda Seux, Olga Ríos, Mara Maru La Pantera Blanca, Lyn May. Estas odaliscas de la noche capitalina libertina invertían miles de pesos en vestuario, coreografías y producción musical, para ofrecer un espectáculo de calidad cuyo fasto incluía convertirlas en amantes de políticos, empresarios y hampones de alto nivel.
Al Casino Royal se dio sus escapadas Jim Morrison luego de sus conciertos con The Doors en el Fórum, ubicado en Insurgentes y Ameyalco, en la colonia Del Valle, a finales de junio y principios de julio de 1969. Sólo la juventud rockera adinerada tuvo la fortuna de ver en vivo a una banda pensada para tocar en estadios. El Casino Royal era un lugar famoso en el ambiente de la noche porque ahí se reunían en la década de 1970 narcotraficantes como Alberto Sicilia Falcón, acompañado de la Tigresa, Irma Serrano, su gran amiga y defensora, o el asaltante de bancos Alfredo Ríos Galeana.
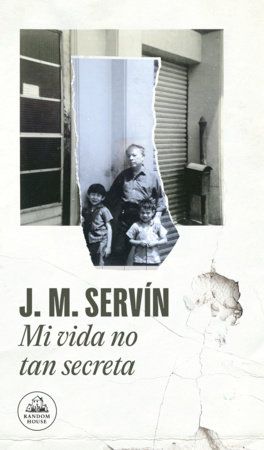
Según la Tigresa, en su libelo A calzón amarrado, conoció al narcoplayboy Sicilia Falcón cuando trataron de asaltarla o secuestrarla en la carretera a Toluca unos sujetos con ametralladora que le dieron alcance y le cerraron el paso a su limusina. Sicilia Falcón pasaba por ahí de camino a Guadalajara, detrás de los delincuentes. Bajó de un carro pequeño acompañado de tres amigos armados, e hicieron frente a los asaltantes secuestradores, que huyeron. A partir de ahí surgió la tórrida amistad entre el narcotraficante y la farandulera amante de políticos mexicanos, el más famoso, Gustavo Díaz Ordaz. Sicilia Falcón era un homosexual de clóset que fingía un amorío con la Tigresa. La triada de lujo del hampa internacional, políticos, faranduleros y narcotraficantes, que en México encontró, desde el mandato de Miguel Alemán, el ambiente adecuado para florecer.
En el Casino Royal Sicilia Falcón se corría parrandas legendarias con jefes de la policía y varios de sus subalternos, vedettes, delincuentes y narcotraficantes protegidos por aquél. El comandante de la Policía Judicial Federal, Florentino Ventura, mandaba al cabaret a sus hombres de confianza para recibir cocaína y dinero de Sicilia Falcón. Cuando detuvieron al narcotraficante cubano en una operación conjunta entre las policías de México y Estados Unidos, Ventura fue acusado de haberlo torturado. Sicilia era el estereotipo del gánster ostentoso: fumaba puros Montecristo, bebía champaña Dom Pérignon, tenía yates, autos de lujo, vestía caro, tenía a sus pies hombres y mujeres hermosas, y despilfarraba dinero a manos llenas. Era todo un Tony Montana libertino.
Al momento de su detención, el 2 de julio de 1975, le fue decomisada una credencial que lo identificaba como agente especial de la Secretaría de Gobernación. Los cargos: asociación delictuosa, contrabando y acopio de armas, falsificación de documentos y delitos contra la salud en sus modalidades de posesión, transportación, compra-venta, tráfico y suministro de mariguana y cocaína. Una de las tantas complicidades de Sicilia Falcón apuntaba al secretario de esa dependencia, Mario Moya Palencia, quien así vio truncada su postulación a la presidencia del país. Su lugar como candidato único del partido político sin oposición real, fue José López Portillo, quien ya como presidente de México encumbró a un viejo conocido de Sicilia Falcón: el Negro Arturo Durazo Moreno como el jefe de la policía capitalina y máximo capo de la delincuencia organizada. Fenómeno peculiar en la historia del crimen en México donde el Capo di capi es nombrado por el presidente del país.






