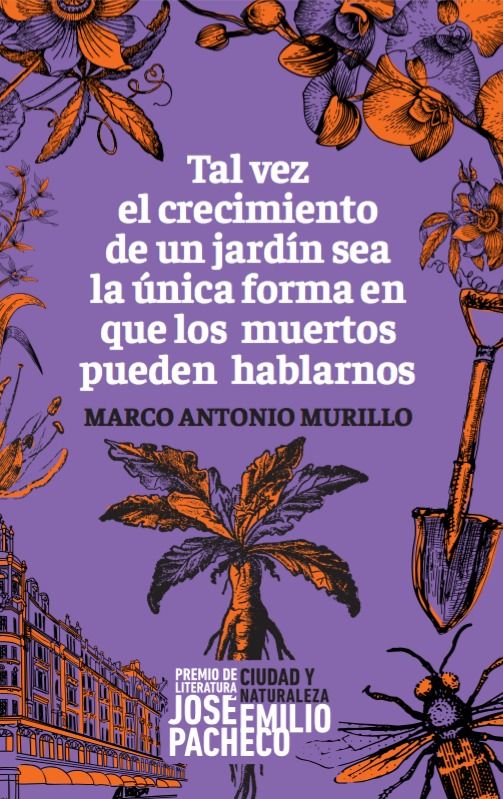Tres poemas del libro “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos” (Universidad de Guadalajara, 2021) precedidos por un comentario de Francisco Trejo.*
Si la poesía es la relación del ser humano con la naturaleza, Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos lo reafirma de una manera insólita. En esta propuesta de kosmos narrado, la voz lírica medita acerca de lo humano y lo vegetal -acertando en sus semejanzas-, tras la lectura de un libro de botánica tocado por la muerte y la poesía. Como misteriosos asfódelos, del problema fractal emergen nombres verídicos y ficticios, incluyendo el del autor.
A la manera del paradigma borgiano, lo imaginativo y lo real se intersectan constantemente en una pregunta: “¿Qué es la naturaleza?” Sumario de voces y discursos, religiosidad de la vegetación, salmos segadores, son algunos conceptos que se piensan, mientras se descubre este jardín que rumora, desde el humus, “cuál es la historia de la hierba, sino la memoria de lo arrancado y vuelto a arrancar/ para que nunca eche raíces”. La presente obra coloca a Marco Antorio Murillo como uno de los poetas mexicanos más complejos e inquietantes de nuestro tiempo. Francisco Trejo
EN DEFENSA DE ALLEN GINSBERG
Como un naranjo sordo
la tarde de Nueva York entra
por las persianas y se lucifera
en el olor pálido de una pipa.
Jadeante de marihuana, exhausta
de cenizas es un colibrí
asomado a la boca de Allen Ginsberg,
como a la luz podrida de un girasol.
Y Ginsberg, enemigo del blanco y negro de ciertos sentidos,
comienza a mirar las ramas
que le salieron a algunas líneas suyas:
¿Es sólo el sol
que brilla
una vez
para la mente, el chispazo
de la existencia
que nunca existió?
Fumar, entonces, es esto:
no una neblina muerta, sino el sol
de quemarse el cerebro
y que las neuronas sobrevivan a las cosas pasajeras.
Los muertos perduran
entre los muebles crudos de la habitación.
Ocre es el oxígeno que respiran para impregnar sus huesos
por última vez de una primavera humeante.
Acaso de las hierbas quemadas vengan
sus olores detenidos en el tiempo,
eso que de su rumor ha quedado:
aspirar es presentirlos,
respirarlos es soñar con los pulmones
un huerto de milagros vegetales.
Ginsberg, el botánico maldito,
el segador de humo, cala
los rescoldos de su pipa
y de una bocanada concluye su poema:
¡Muerte, contén a tus fantasmas!
Ahora las sílabas se han vuelto
delgados tallos de cristal
que astillan y tajan y cortan si la mano
necia intenta corregirlas.
No es cierto que el verso sangre, uno,
acostumbrado a la vida, es el que sangra.
THE EMILY DICKINSON’S HERBARIUM
Todo poema es un arte botánica.
Lo dijo Emily Dickinson,
o cuando menos lo pensó,
mientras diseccionaba un par de versos
y oía el aire tímido de Massachusetts
correr entre los árboles que visitaban Main Street.
Rota alcancía de olores
fue el poema, era una mañana
de sabiduría vegetal:
las estrofas
saltaban de los espinos de la memoria
y se confundían con los fantasmas del olfato.
De pronto, escribir
se parecía a salirse de nuevo
de la habitación (casi siempre cerrada)
y encontrar alguna flor que aún hable del frío:
cómo el invierno nunca muere,
cómo persiste en las fibras
que retuercen la primavera.
El Lilium lancifolium, por ejemplo, o lirio tigre,
era como apretarse el calor en los huesos
y escribir contra el herbario:
es tan poco el trabajo de la hierba, al morir
debe deshacerse en fragancias
que se queman dormidas.
Es tan poco el trabajo del poema
que apenas si abona algo a la tierra,
ese sentir que tras cada línea,
cada verso recién regado,
los muertos
nos dan el último nervio de su juventud.
O acaso afuera de la habitación, lejos
de una mesa dispuesta para la soledad,
las hierbas, las plantas y los árboles
sin más fruto que la muerte de la tarde,
nada dicen
de esta vida, sólo crecen esperando
a que las estaciones o las pisadas
de algún animal digan algo por ellos.
DÍAS DE CARLOS CUANDO DESPERTÓ

En Nueva Jersey, William Carlos Williams
se ocupó de la poesía y pensó
en el crecimiento y cuidado
de algunas plantas.
Las procuró diariamente con agua y abono,
ya hinchadas de cierta luz, las vio,
entonces leyó en la enciclopedia
que no eran especiales, se llamaban asfódelos.
Asfódelos o gamones:
planta raramente aromática, herbácea
de raíces tuberosas,
de tallo erecto y lampiño
y hojas basales en forma de espada. Sus flores,
como espigas, no sirven para cantar: mueren
cuando se enferma
la primavera.
Después de un paro cardíaco,
Williams recordó las flores de ese jardín.
Luego le escribió a su mujer:
Del asfódelo
yo vengo, querida
a cantarte.
Quiso decirle que justo
en nuestros jardines, los muertos
también participan de algunas labores botánicas:
en su quietud de seca orquídea, en su nada
quehacer sombrío, los muertos cosechan
pequeños bulbos ovalados, falsos frutos
que no podemos comer por ahora.
Mientras anochecía en el jardín, una tras otra
las hierbas iban perdiendo el sol,
se multiplicaban
en una leche oscura, se guardaba
entre sus raíces el tiempo
detenido de los muertos
y en el tallo el olvido de los vivos.
Tal vez el crecimiento de un jardín
sea la única forma en que los muertos
pueden hablarnos.
Los oímos,
los escuchamos
en el crujir de ramas,
en el viento que dobla y mueve
las hojas
como una estación en tránsito.
Estoy seguro que mientras Williams
le escribía a su mujer, pensaba que las líneas
de cultivo en el jardín, irregulares,
se parecían a la duración de algunos versos suyos:
Cuando hablo de flores
es para recordar
que en un tiempo
fuimos jóvenes.
Le debemos tanto
a nuestros muertos, el gusto
por algunas especies
de plantas que inútilmente crecen
en nuestro jardín, y la pena
de extrañar la vida
cuando estamos enfermos.
*El poemario “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos” fue ganador del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza “José Emilio Pacheco” 2020 otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.