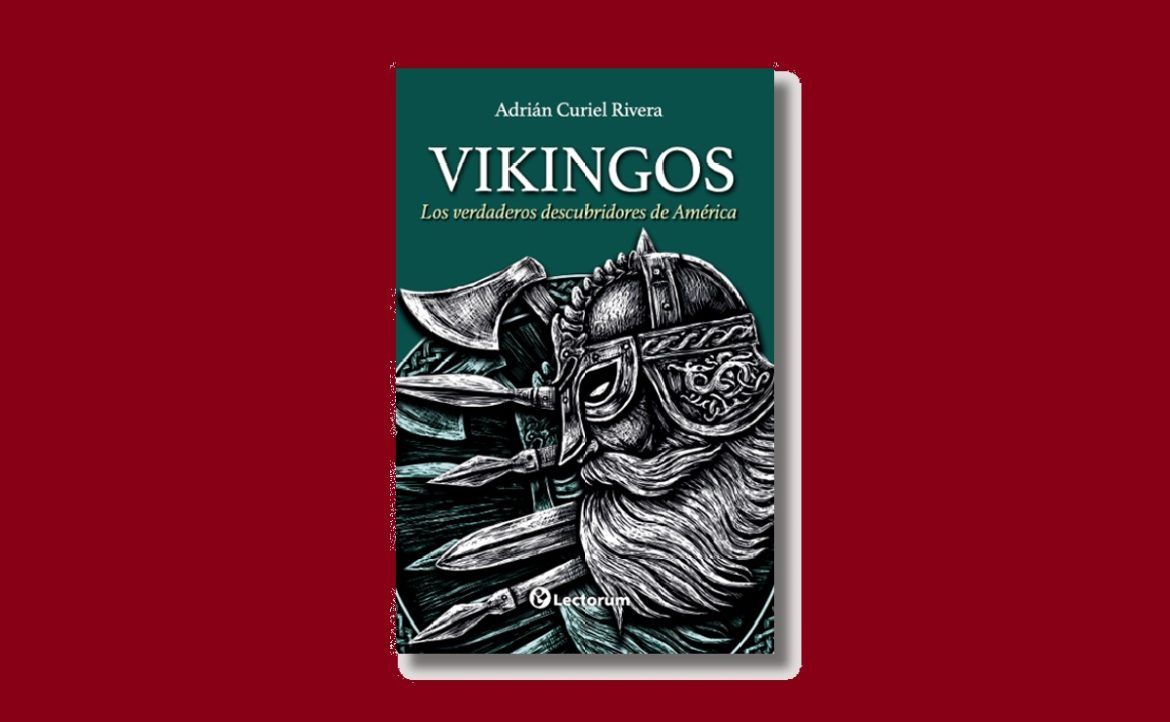Un fragmento de Vikingos. Los verdaderos descubridores de América (Lectorum, 2022). Este libro es un extraordinario ejercicio de imaginación y escritura, de historia colectiva y peripecias guerreras. Lejos de las representaciones estereotipadas del cine, la tv y cierta literatura, este novela coral presenta una visión entrañablemente humana del pueblo escandinavo y sus hazañas como navegantes. Entre otras, ser los verdaderos descubridores de América.
ESCANDINAVOS COLÉRICOS, MOROS ATRABILIARIOS
Cinco años después del asedio a París, en 850 d. de J.C. (aunque parezca extraño hemos adquirido la costumbre de datar conforme al calendario cristiano, puesto que al ser el más difundido entre los pueblos empieza a ser el de más fácil manejo), tras habernos establecido en Aquitania, territorio que yo, Ragnar, gobierno, decidimos emprender viaje rumbo al sur, donde, nos habían informado nuestros exploradores, se levantaba una ciudad esplendorosa. Conseguí reunir una flota de cien barcos e hicimos navegación de cabotaje a lo largo de la bahía de Vizcaya.
Bordeamos el cabo Finisterre luego de enfrascarnos en sangrientas peleas con los pertinaces campesinos de la Coruña y con los aguerridos asturianos. En Lisboa, con treinta embarcaciones menos, obtuvimos un botín formidable. Continuamos el descenso sin perder de vista la costa. Despedazamos Cádiz y luego proseguimos tierra adentro nuestra marcha de muerte. En Medina Sidonia el ataque fue tan veloz que ni siquiera me dio tiempo de descargar un buen hachazo. Volvimos a las embarcaciones que habíamos dejado atracadas en Cádiz. Navegamos hacia el norte. La desembocadura del río Guadalquivir apareció a estribor. Entonces viramos en dirección al oriente para remontar su curso.
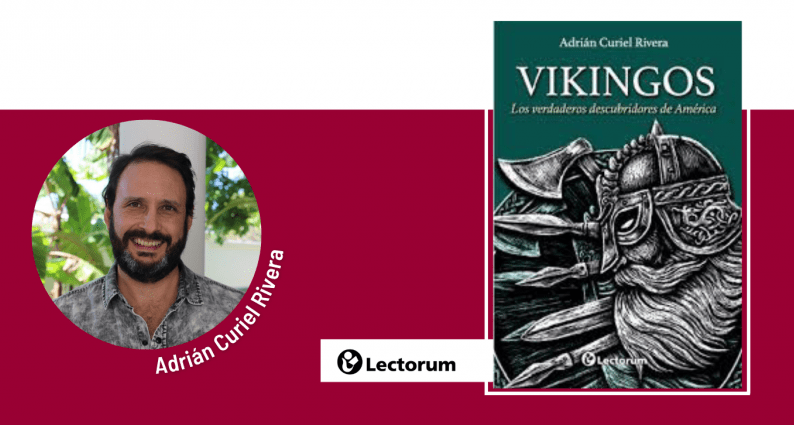
Sevilla, en efecto, era una ciudad resplandeciente, sembrada de minaretes espigados cuyas piedras, a fuerza de austeridad y sencillez, rivalizaban en luminosidad y grandeza con el sol y las altas nubes. Pensé que no éramos dignos de ese entramado de construcciones perfectas. Las casas se extendían en largas terrazas, los parterres húmedos cobraban, a la sombra embriagadora de los naranjos, una coloración azul oscuro. Ordené a mis hombres que fuesen comedidos; que tomaran sólo lo indispensable: las jóvenes más hermosas, los metales más relumbrantes. Mandé asimismo que, por esta ocasión, se abstuviesen de colocar la imagen de Thor en el interior de las mezquitas, y que no les prendieran fuego. Cuál sería mi sorpresa al contemplar que el emir, a quien llamaban Abd al-Rahman, en lugar de hacernos frente procedió a encerrarse junto con sus guerreros en la ciudadela. Salvo esa fortificación, durante seis o siete semanas, Sevilla fue nuestra. Dispusimos de ella a nuestro antojo.
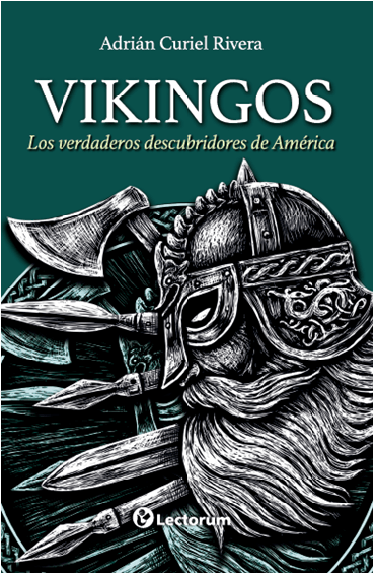
Cánticos, vino y hembras a granel, abundantes banquetes. Hasta que una mañana terrible —todavía me estremezco al recordar el espumoso dolor de la resaca en mi cabeza— las puertas de la ciudadela se abrieron de par en par. No acertábamos a determinar qué producía más espanto: los cascos de los corceles árabes que machacaban nuestras humanidades medio dormidas y diseminadas plácidamente por las calurosas calles de la ciudad, o las cimitarras resbalando insonoras en nuestras pieles. Jamás me había visto obligado a dirigir una precipitada retirada. A quienes no lograron escapar los ahorcaron en un paraje que se conoce con el nombre de Talyata.
De vuelta en casa, discutía con Torkel los factores de nuestra humillante derrota. Un mensajero moro llamó a la puerta y colocó a los pies de mi sitial setenta sacos de cuero que me entregaba por encargo del emir. Uno por uno, asiéndolos de la cabellera, Torkel extrajo los cráneos de las bolsas y me los mostraba para comprobar si alguno de ellos era susceptible de reconocimiento. A eso se reducía la nobleza guerrera que me había acompañado a la desgraciada expedición. Sevilla no sólo nos había agasajado con su magnificencia. Nos había ofrecido también un rival que estaba, sobradamente, a nuestra altura.
Con el paso de las lunas y los soles, tras varios choques brutales, Abd al-Rahman y yo comprendimos que nos convenía más ser amigos. Dos acontecimientos favorecieron un cese de hostilidades que, durante poco más de una década, nos permitió navegar por el sur con cierta tranquilidad. Al menos, con la tranquilidad de saber que no nos toparíamos con los atrabiliarios musulmanes. El primero ocurrió aquí en Aquitania. El mensajero que había traído ante mi presencia las cabezas decapitadas de mis queridos combatientes, volvió un día y me anunció que un servidor ilustre del emir, llamado Al-Ghazal, solicitaba una audiencia con el rey de los adoradores del fuego. Me complació que nos llamasen “adoradores del fuego”, y respondí al mensajero que dijera a Al-Ghazal que podía acercarse a mí cuando mejor le pareciese. Sería bienvenido de día o de noche, y si él prefiriera la oscuridad me ayudaría a sobrellevar con su conversación algunas horas de insomnio. No dejaba de sorprenderme que, entre la raza morena, hubiera mujeres y hombres que hablaran nuestra lengua, mientras que mi gente no entendía la suya.
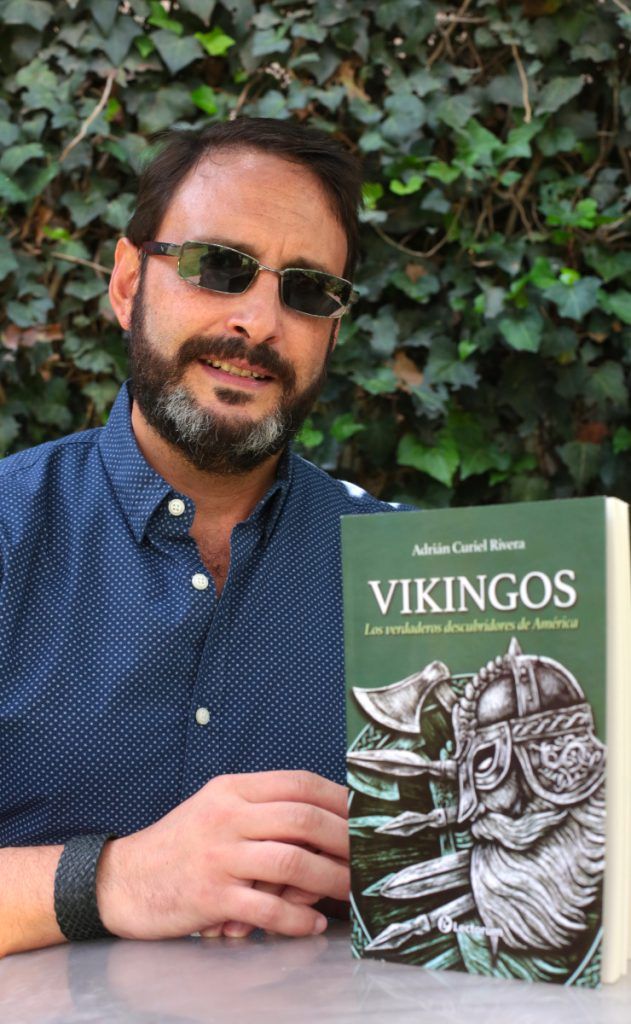
Antes de retirarse, el enviado me advirtió, con voz humilde pero firme, que yo no debía exigir al embajador del emir arrodillarse ante mi persona como hacían mis súbditos, pues era ley sagrada y costumbre milenaria de su pueblo sólo consagrar ese acto a Alá y sus sacerdotes. Me pareció entonces que sería divertido poner a prueba la dignidad de un sarraceno tan puntilloso. Mandé traer al carpintero, quien empuñó el martillo y con unos tablones redujo el espacio de la entrada de tal forma que cualquiera que pretendiese franquearla estaría obligado a hacerlo de rodillas. Hay que reconocer que Al-Ghazal encaró el reto con diplomacia y buen tacto. Al percatarse de que la parte frontal de mi casa era una sólida tapia horadada sólo por abajo, se recostó sobre su espalda y arrastrándose a reculones irrumpió en la estancia donde lo aguardábamos con divertida impaciencia. A la luz de las velas, tratamos muchos asuntos, la mayoría de ellos relacionados con rutas de navegación. Gustaron tanto los modales exquisitos de Al-Ghazal y la sensatez de que hacía gala en cada una de sus propuestas, que la corte me pidió permiso para celebrar un banquete en su honor. Y mi mujer, la reina, para ofrecerle en privado su hospitalidad. Naturalmente, en ambos casos dije que sí.
El segundo suceso tuvo lugar en la tierra del emir. Por instrucciones mías, para dar muestras de buena voluntad y devolver la visita de Al-Ghazal, Torkel viajó a Sevilla y se entrevistó con Abd al-Rahman, a quien su embajador le había descrito con lujo de detalles y desbordado entusiasmo la cortesía a la que los adoradores del fuego le habíamos hecho acreedor. Refrendada la paz entre los pueblos, el emir tomó de la mano a su huésped y lo llevó a través del palacio. Recorrieron salas enormes, vestíbulos alfombrados que amortiguaban suavemente las pisadas de los pies desnudos (bajo el suntuoso arco de la puerta principal, a Torkel le habían pedido sus sucias sandalias de cuero). Los muros estaban cubiertos con tapices que representaban paisajes desconocidos. Luego se internaron en un refrescante laberinto de corredores, a tramos umbroso y a tramos blanco por la luz que caía desde las bóvedas acristaladas. Salieron a un patio de mosaicos. En el centro había una piscina. De los pliegues humeantes de agua perfumada emanaba vapor. Jóvenes con velos transparentes vaciaban o llenaban jofainas gravitando en torno a un pozo que lindaba con el jardín.

“La hora del baño”, observó el emir, quien no soltaba la mano de Torkel. “Justo a tiempo”. Dos mujeres se acercaron a ellos sonriendo y los ayudaron a despojarse de sus dispares vestiduras. Se metieron en el agua sentándose con placidez en los estrados sumergidos. Abd al-Rahman ofreció a su huésped la serpentina pipa de caoba y ambos dieron unas caladas al hachís chisposo. Luego le pidió que escogiera a una doncella para que se convirtiese en su esposa. Como Torkel no acertaba a articular palabra, una muchacha de grandes ojos solicitó al emir permiso para acercarse y preguntar al forastero si ella podía tomarlo por esposo.
De vuelta en Aquitania, después de la exitosa misión, Torkel farfullaba frases que no tenían pies ni cabeza. Brincaba y entonaba cánticos, incapaz de dominar sus emociones. Ensalzó al emir de forma desproporcionada e inverosímil, lo que causó suspicacias en la corte y, lo admito, cierto agrietamiento receloso en mi vanidad de gobernante. Pero al cabo de una semana se tranquilizó y todos le deseamos suerte en su nueva aventura.
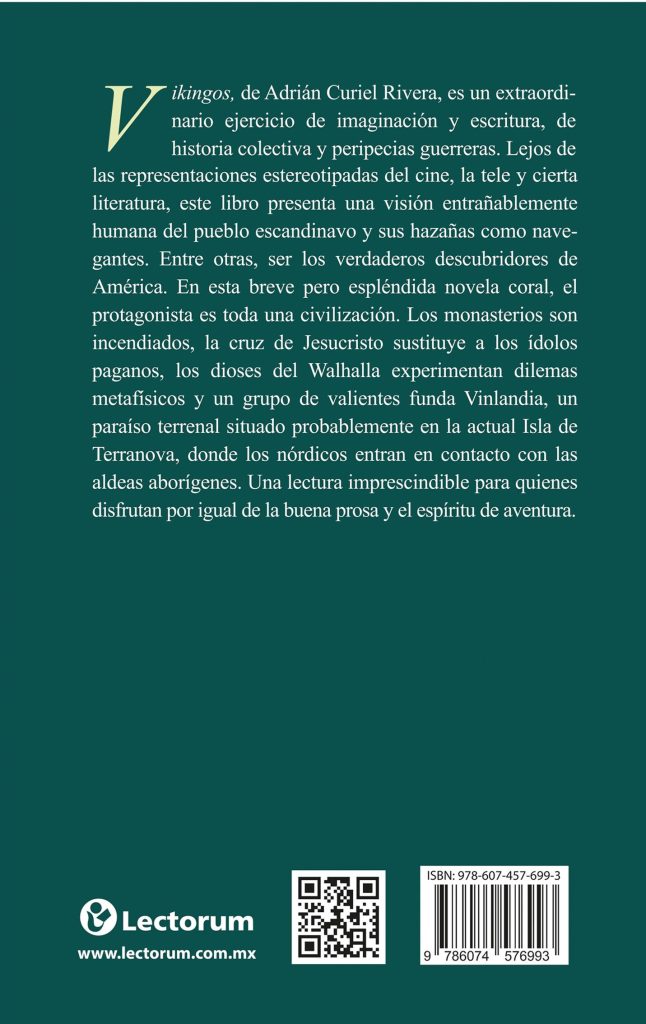
Me explicó el programa de la boda, el cual incluía una sesión de adoración simultánea a nuestros respectivos dioses. Abd al Rahman y sus súbditos orarían en un salón del palacio arrodillados frente a un hueco en la pared orientada hacia una ciudad llamada La Meca. Nosotros, al mismo tiempo pero en una floresta colindante, ofrendaríamos las inmolaciones de costumbre ante la imagen protectora de Thor. Opiné, en tono de broma, que esas ceremonias híbridas me daban mala espina, pero que al tratarse de un amigo entrañable estaba dispuesto a ceder en todo.
Viajé a Sevilla en compañía de mi mujer y las principales personalidades del reino. Son extraños los musulmanes: al enterarse de que la reina iría conmigo, el buen embajador y amigo Al-Ghazal, quizá temiendo una escena de celos de mi parte, o a lo mejor de la suya, pretextó padecer un resfriado mortífero que le impedía asistir a las nupcias.
De esta suerte, la paz y la libre navegación privaron durante algunos años entre los mundos de Alá y Thor.