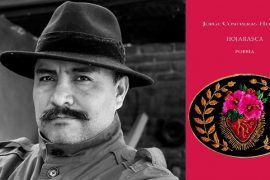El gigantesco violín de Elena Mikhailova vino a Mérida de nuevo e hizo lo que regularmente está acostumbrado a hacer: retumbar en el escenario, esta vez con el unigénito concierto para violín de Ludwig van Beethoven. Era la ocasión del octavo programa de la temporada treinta y seis, luego de un silencio sepulcral, no por los días de muertos, sino a honras de fiestas patrias que en la actualidad obedecen a tendencias mercantiles antes que ser efemérides auténticas.
La audiencia, apabullada por el violín y su violinista, sentiría disminuir hasta el ritmo respiratorio, frente a aquella obra beethoveniana. La solista -preciosa, como siempre- se comprometía con el compositor como si hubiera recibido indicaciones directas de él, para acometer sus expresiones hasta con los ornatos de Fritz Kreisler, hechos de cadenzas*, redondeando su virtuosismo de solista, justamente indicados en el movimiento inicial y en el tercero: proporciones áureas de un acabado con estilo.
Así que fue una balanza, un ejercicio de equilibrio. Por un lado, la Sinfónica de Yucatán bajo la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco orbitándose, por el otro, con la diva del violín. La sinfónica, sujeta a cambios con previo aviso, cumplía las exigencias del caso. Nada quedaba interpuesto en el sistema papel-batuta-músicos, lográndose un Beethoven poderoso, sin tratar de rebasar -ni de ser rebasados- por el violín de la mujer en rosa, fastuosa con solo salir al escenario. Con tres movimientos, Beethoven facturó su concierto. No sabe decir nada sin aforismos sinfónicos, de manera que la humildad no es parte de su mesura, pero sí la gracia.
Beethoven -se sabe- está bendito de gracia, que convierte en desenfados y fraseos y cualquiera adivina como superiores. Tal cual termina el primer movimiento, como es común que terminen los primeros movimientos. Una vez cumplido, sonaron tímidos aplausos que fueron replicados por algunos que dejaron entrar al teatro sin saber que un concierto o una sinfonía no son acrobacias que se premian como en el circo. Pero la maestra Mikhailova, consciente del peso de la faena, mantuvo a su arco dibujando cada rasgo que el genio exige. Orquesta y director, en comunicación fuerte y clara, iban unidos a la intérprete, compartiendo el deleite de sumergirse en aquella partitura lindísima.
Elena Mikhailova recibió aplausos que eran como un torrencial. Merecidos todos. Su reacción parecía protocolaria: en agradecimiento, molió a su violín. Lo hizo añicos a golpes de arco y de pizzicatos de la mano izquierda, en un frenesí que puso a prueba la resistencia de las cuerdas. Lanzaba así la interpretación de un encore (“otra, otra”) sacado de su baúl personal. Un tema de Paganini, que en el título encierra dramatismo con que hizo enmudecer al público, al director y a la Sinfónica de Yucatán: “Nel Cor Piu Non Mi Sento” relacionado a “La Molinera”, ópera de Paisiello, expresión cuyo sentido es “Mi Corazón Ya No Siente”.
En el teatro, quienes ocupaban una butaca y quienes compartían el escenario, subsistían atónitos frente al despliegue técnico de la pieza, de la que Mikhailova es absoluta dueña: su maestría es sin mácula. Pero el discurso ahora era distinto al anterior, con un arco inclemente sobre las cuerdas que, paradójico, daba el resultado más terso en oposición. Era grandilocuencia convertida en dulzura, como no es común escuchar. Todo el sentimiento o la carencia del mismo, es un grito desgarrador que Paganini plasma sin restricción de recursos, heredándolo a manos de la invitada. Las exclamaciones de emoción surgieron al por mayor. La audiencia presente y a la distancia, éramos testigos del milagroso efecto de la Música. Y aún faltaban los alegatos de Schubert.
La tercera de sus sinfonías, con el estándar de cuatro movimientos, es el reflejo de la energía que coincide con Beethoven y con el candor de la adolescencia, como en Mendelssohn del concierto anterior. Schubert también es un muchacho de alma vieja, que transmite una capacidad singular, producto quizá de tantos años de cantar como proceso perpetuo. En el primer movimiento, sin embargo, ya se percibe otra cualidad: un refinamiento que no hallará con qué ser comparado, sino admirado incluso por quienes le tuvieron como amigos. Beethoven fue un faro en el pensamiento de Schubert, sin tratar de emularlo; la intención le llevó a andar su camino particular.
Con la flauta y el clarinete, en cántico suave, hace sus primeros planteamientos para volcarse en un percutivo crescendo, rememorando las destrezas del gran Ludwig, pero manteniendo la cabalidad y la voz propia. Schubert se despliega en un lenguaje que la Sinfónica de Yucatán domina, y que es vertiginoso y plácido para un disfrute verdadero. Las partes de esta tercera sinfonía están hechas de allegros con propósitos diferentes, formando un compendio que enriquece al oído. Las ovaciones, como en la primera parte, estallaron premiando el programa prescrito para la ocasión. El siglo XIX fue prolífico y próspero en corrientes que aún son valoradas con clamor. No es para menos, si para interpretar a Beethoven y a Schubert, se tiene la presencia de músicos geniales como Elena Mikhailova y la Sinfónica de Yucatán. ¡Bravo!
*Improvisación virtuosa, equiparable al nivel de la obra. Obra del propio compositor o de un intérprete consumado.
Aquí puedes ver la grabación realizada en vivo de este concierto.