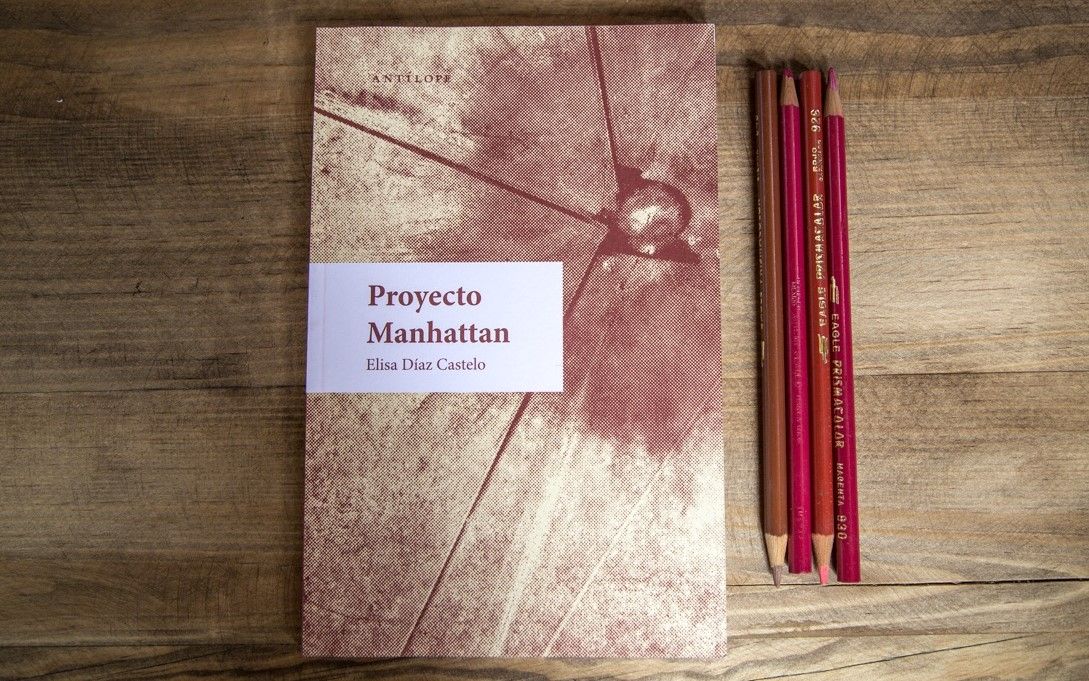Fragmentos poéticos del libro Proyecto Manhattan (Antílope, 2021)*
(Las mujeres de Oak Ridge fueron un grupo de chicas muy jóvenes que contrató un empresario para trabajar en una fábrica. Sin decirles lo que estaban haciendo, les enseñó a aislar el isótopo de uranio para construir la bomba atómica.)
V. Es el primer julio de Oak Ridge, ciudad recién hecha sobre terreno expropiado. Calor húmedo en los condados de Anderson y Roan. Robles y riscos rojos de arenisca. Cuerpos de agua. Todo esto está como si no estuviera. Todo sucede en interiores, en secreto. Se enciende la luz blanca de dos lámparas industriales. Fábrica y sus ideas afines: manufactura, empresa, explotación, horas de entrada y de salida, luz a todas horas aún contra los párpados cerrados un instante y al fondo de todo esto: magnetismo.
*****
(Una columna de brazos corta la niebla. Sobreviven los que ceden, los que intentan hacen agua. Una columna de brazos, cada brazo con su mano respectiva, cada mano con sus dedos, pulgares oponibles, dedo del corazón, con sus meñiques, cada respectivo dedo, ya sea largo o regordete, con su uña. En resumen, cientos de uñas, todas ellas uñas rojas, rojo esmalte, tolueno, acetatos, hectorita. Todo lo demás es gris.) 
Sabíamos, por supuesto, de la ciudad secreta. Un hombre vestido de negro vino a hablar del trabajo a nuestra preparatoria. Lo anunciaron en la radio. Lo leímos en el periódico. Lo vimos en la televisión. Nos dijeron nuestras primas. Mi papá me llevó hasta la ciudad. Vinieron por mí en un coche y en silencio. Me pagaron el boleto del camión. Lo primero que recordamos al entrar a la ciudad son edificios a medio construir. O ruinas. ¿Cómo saber la diferencia?
*****
(Aquí está el silencio pastoso dentro de la fábrica, la luz que de artificio da urticaria, las máquinas y sus mugidos de res lenta, el dolor en las muñecas. Entra en escena la sed. Una fila de horas formadas una tras otra. Siguen al pie de la letra el reglamento de escolta: se toman distancia por tiempos, marcan el paso, siguen, sin dudarlo, el protocolo. A veces flexionan la pierna izquierda conservando su verticalidad de minutero. Cuánto duran los segundos tan a secas, el tiempo completo y testarudo. Se dan por descontado las lindes parcas del escenario que corroen la paciencia núbil de las muchachas. Se da por descontado la palabra núbil. Las paredes son más negras por el tedio.)

Todavía era de noche cuando llegamos. Había una imitación de lluvia en las ventanas. Nos revisaron unos guardias. Nos revisaron otros. Nos hicieron entrar al enorme edificio y nos pasearon por los pasillos, recitando las instrucciones. Durante semanas nos entrenaron en el mecanismo de perillas y relojes. Nos sentaron en altas periqueras frente a las máquinas que escupían ruidos y reclamos. Dijeron: “Podemos entrenarlas para lo que necesitamos, pero no podemos decirles qué estarán haciendo.” Y luego: “Que Dios nos agarre confesados”. ¿Cuáles eran nuestros crímenes? Hablábamos en voz baja, éramos muy jóvenes, habíamos crecido en el desierto. La carretera para llegar a nuestra casa era de tierra.
*****
(Diez mujeres visten uniformes de preparatoria. Ojos tapados con una cinta negra, mascan con desenfado chicle rosa. Miran (aunque no ven) al escenario, se descalzan primero los zapatos negros y brillantes, planos, con hebilla, desabrochan la falda y se la quitan, unas por abajo y otras por encima, luego el suéter y la blusa, botón por botón, y sus anillos, collares con la inicial de la mejor amiga, aretes de oropel, se quitan el recuerdo de la caja de música de la abuela muerta, la primera vez que vieron a su hermano cuando volvió del hospital, cuando papá cortó de tajo el viejo maple porque sus raíces habían levantado el piso de la cocina. Ahora son indistinguibles.)

Una ciudad construida de un día para el otro sobre el lodo. Polvo en todas partes. Nada estaba terminado. Ni nosotras. La primera vez que entramos a trabajar en la fábrica estábamos seguras de que nos perderíamos ahí adentro. Pasillos y pasillos. Pero logramos salir solas alguna vez, aunque no la primera ni la segunda. Teníamos menos de veinte años. Era fácil creer en el mundo: una máquina con perillas y manijas. No sabíamos lo que significaba.
(Quedan en camiseta, calzones, calcetas altas. Todo blanco a excepción de la cinta negra que les tapa los ojos. Un militar entra al escenario y le entrega a cada una un tapabocas también negro. Sin dejar de masticar el chicle, se lo ponen. Sus rostros quedan cubiertos por completo. Se puede adivinar debajo de la tela el movimiento casi furioso de las mandíbulas. Una de ellas se levanta el tapabocas y lo coloca sobre los ojos. Se retira el chicle rosa de la boca, se lo da a su compañera con dos dedos y ésta sin chistar levanta un poco su propio tapabocas y se lo mete a la boca.)
Nos pesaba el sol sobre los hombros en verano. Nunca era tarde. No sabíamos lo que hacíamos. Lanzamos la primera piedra, es todo. Caminamos juntas, hablábamos de primeras citas, de paseos nocturnos en auto, los dedos fríos de alguno bajo la blusa, el color de nuestros labios al regresar a casa. Si de algo fuimos culpables, fue de pensar en otra cosa. La vida seguía. Se nos acababan los labiales, se corrían nuestras medias. Nuestros padres nos pedían dinero. Teníamos hambre en nuestros uniformes.
*****
(Después de retirarse el chicle rosa de la boca y pasárselo a su compañera, la mujer recita la primera frase. Luego vuelve a taparse la cara con el cubrebocas. Su compañera hace lo mismo con la siguiente. Su compañera hace lo mismo con la siguiente. Su compañera, lo mismo. Y así sucesivamente. De ida y vuelta. Cada vez más rápido)
No nos dijeron lo que estábamos haciendo. No teníamos más remedio. No dejamos la puerta de la casa abierta. No tocamos. No había nadie. Nunca ha habido nadie. No corrimos por los pasillos de la fábrica. No hablamos de nuestro trabajo. No levantamos la voz. No llegamos tarde. No nos fuimos temprano. No escribimos cartas a nuestros familiares. No hablamos de la bomba porque no sabíamos de la bomba. No sabíamos, es cierto y, a veces, no nos importaba. No nos dolía el magnetismo de las máquinas. No nos dijeron de los isótopos. No mencionaron la palabra átomo. No nos preguntaron si queríamos. No nos enseñaron fotos de la bomba. No hablaron de los niños quemados. No nos dijeron los nombres de los muertos. Nunca nos preguntaron. 
(En voz baja.)
Estuvimos aquí en el principio. Los dormitorios olían a madera recién cortada. A veces nos astillamos las manos en los barandales. A veces éramos nuestras propias sombras. Los vigilantes en la fábrica no nos distinguían y un día, cansados de fijarse en nuestros números de placa, comenzaron a llamarnos a todas con el mismo nombre. Rose. Llovió tanto que tuvimos que quitarnos los zapatos y caminar con el agua hasta los tobillos de una máquina a otra. Bautizábamos gatos callejeros con los nombres de nuestros futuros hijos. No podíamos llevar nada metálico porque el magnetismo dentro de la fábrica era tan fuerte. Así perdió Magda su anillo de compromiso, así perdió más de una las llaves de su casa. Sólo de vez en cuando existíamos del todo, en especial las unas para las otras, en especial en domingo. El año recargaba sus estaciones contra la ventana de la cocina. Escribimos nuestros nombres sobre el vapor.
*Para leer más textos de Elisa Díaz Castelo, en Revista Soma publicamos una selección poética de la ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020.