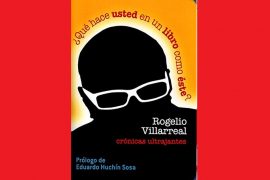El 10 de junio de 1971 un grupo de compañeros caminamos de Buenavista al Casco de Santo Tomás para unirnos a la marcha. Después de que los granaderos la interrumpieron por segunda vez en avenida de los Maestros, fui a apostarme en la escalinata del cine Cosmos. Desde allí presencié el ataque de los halcones. El cuento que sigue, escrito hace una eternidad, registra el llamado “Halconazo”.
Me preocupa la suerte de los compañeros. ¿Qué sería de Adrián, Raúl, Espinoza, Fernando? Con ellos cuatro había caminado de Buenavista al Casco de Santo Tomás. Con los cuatro pasé, veloz y al parecer indiferente, pero en realidad atento, por la Alameda de Santa María. A los cuatro les dije (¿o lo dije más tarde al grupo que se reunió en torno nuestro en el Casco?) que me llegaba fuerte el olor de la sangre. Hubo algunas risas, pero no bromeaba, no era cosa de chiste el despliegue de aquella turba en la Alameda, sujetos de extraña catadura tendidos en los prados, embebidos en la lectura de inocentes revistas de monitos, pero de cualquier modo temibles. Fue solamente una sensación, pero siempre he creído en ese tipo de premonitorios movimientos del alma, semejantes, sostengo, a la posesión de un sexto sentido. Cruzamos la Alameda en silencio, observando como quien no quiere observar, diría mejor que como quien desea alejarse a toda prisa. La verdad, el de las prisas y los temores era yo; mis compañeros marchaban entusiastas y despreocupados.
Fue una suerte que la policía hubiese cerrado el tráfico desde Insurgentes, a una docena de calles del Casco, así nos vimos obligados a hacer a pie el trayecto y de ese modo que descubrimos a la banda infame y comencé a sospechar que algo turbio se preparaba. Si no, por qué esa concentración de jóvenes que no tenían traza de estudiantes. Alguna vez, en años lejanos, había pasado por otro parque, cerca de la Ciudadela, donde hallé una multitud semejante. Semejante, pero esencialmente distinta. Los hombres de la Ciudadela, jóvenes los más, eran desempleados, dijo mamá, que se hallaban allí para engancharse como braceros. Aguardaban echados en la rala y marchita yerba y en sus rostros había tristeza, desesperanza, quizás angustia. En cambio, los ásperos muchachos de la Alameda de Santa María se veían seguros de sí mismos. Fue una suerte pasar por la Alameda, porque así pude alertar a los compañeros. Aunque de poco sirvió.

Apretamos el paso, llegamos al Casco y sin duda allí dije que el aire me olía a sangre y surgieron las risas y alguien dijo que el miedo me hacía imaginar cosas.
Aún ahora percibo el olor de la sangre y ese olor nada tiene que ver con la imaginación. Por eso me preocupa la suerte de mis compañeros, pienso en ellos mientras alguien dice pobre muchacho, pobres muchachos rectifico, perseguidos, apaleados, tiroteados. Pobre muchacho, y los pies se mueven de manera anárquica en torno del cadáver tendido en una esquina, cuyo rostro han cubierto con un trapo viejo. Alguien agita las manos para ahuyentar una mosca que se ha posado en la camisa ensangrentada.
Quisiera saber dónde están mis amigos, qué ha sido de ellos. Los perdí en la desbandada, pero eso fue mucho más tarde, a la hora de los garrotes y los disparos. En el Casco nos habíamos unido a un grupo de muchachos de la Prepa Siete que llevaban una pequeña manta y pancartas. Fue entonces cuando dije lo del olor a sangre y todos echaron a reír y alguien dijo lo que pasa es que Manolo tiene miedo, le sobra imaginación, ¿se acuerdan del primero de mayo y los volantes? Y se echó a contar.
Semanas antes, el primero de mayo, habíamos ido a volantear durante la manifestación de los trabajadores. Llevábamos las hojas ocultas bajo la camisa, y aunque era un día de sol usábamos suéteres o chamarras para disimular los bultos. Sumábamos una docena y nos organizamos en parejas. Me tocó con Fernando, uno de los más bravos. Echamos a andar por Izazaga para desembocar en 20 de Noviembre, donde la multitud era densa, compacta. Las mantas y los estandartes sindicales descansaban en el piso y los obreros mostraban gestos de disgusto o aburrimiento, y no faltaban quienes, a saber por qué, reían a carcajadas.

En una esquina dijo Fernando que allí podíamos comenzar. A punto de echar mano a mis volantes, descubrí a dos sujetos de apariencia sospechosa. Seguro que son agentes, dije y los señalé. Agentes ni qué la chingada, ándale, vamos a comenzar. Te juro que son agentes, los he visto en otra parte. Acabé convenciéndolo y no empezamos allí ni lo hubiéramos hecho en ninguna parte porque yo veía agentes en todos lados. De modo que Fernando se desesperó y, solo y su alma, se lanzó a repartir. Se metía entre los grupos de trabajadores y distribuía los volantes a gran velocidad y nada sucedía. Entonces me animé y, tímido al principio, luego con cierta confianza, comencé a ofrecer los impresos. Daba gusto que los obreros se acercaran y casi te los arrebataran. Y ya salía de un grupo y me disponía a penetrar en otro cuando dos tipos malencarados con chamarras de piel abandonaron la banqueta y vinieron directamente a mí. Eran sin duda agentes, así que di la vuelta, dejé caer las hojas y me metí entre los trabajadores para perderme. Después corrí despavorido rumbo al Salto del Agua, donde habíamos quedado de reunirnos terminada la tarea. Poco a poco fueron llegando los demás y les dije que seguramente habían arrestado a Fernando, pero en eso llegó Fernando y reveló que me había visto tirar los volantes y salir huyendo. Qué vergüenza.
No terminaban las risas y las burlas cuando ya estábamos hablando del grupo que vimos en la Alameda de Santa María. ¿Cuántos eran? Doscientos, quizá más. ¿Llevaban varas de bambú? Palos, cosas así. Halcones, seguro que son los halcones, afirmó no sé quién. Halcones, un grupo paramilitar que meses antes había atacado un mitin en Ciudad Universitaria. Aquella vez los muchachos lograron ponerlos en fuga, pero algo en su apariencia nos hacía temerles: un rencor evidente, cierta crueldad, no sé. Insistí en que olía sangre, torrentes de sangre, pero todos se me quedaron mirando con aire de reproche, pinche pájaro de mal agüero.
El olor de la sangre, penetrante y persistente, me hace pensar en los compañeros. ¿Se habrán salvado de los tiros, los garrotazos, la cárcel? Una docena de personas rodea el cuerpo ensangrentado. Propone alguien llamar una ambulancia. ¿Para qué?, este pobre muchacho ya no la necesita. Yo diría que respira, parece que se le mueve el pecho. Mejor traigan un cura que le administre los santos óleos. ¿Irá a venir un cura en Jueves de Corpus?

La manifestación comenzó a avanzar por la avenida de los Maestros, a un costado de la Escuela Normal. Los de Prepa Siete éramos poco más de cien y nos ubicamos a media columna, de modo que cuando corrió la voz de que la descubierta había sido detenida por los granaderos en Díaz Mirón, apenas íbamos saliendo de la zona politécnica. Se escucharon gritos allá adelante, iban y venían rumores, pero al cabo se reanudó la marcha. Yo no tenía ganas de seguir y se lo dije a Raúl y Espinoza. Pinche Manolo, se está cagando de miedo.
La verdad, estaba muy asustado, me temblaban las piernas, tenía la boca seca. Como la primera vez que me tocaron tacleadas de frente en el equipo de fut americano de la Prepa. Peor aún, porque esta vez había percibido el olor de la sangre y me asaltaban negros presentimientos. Dos calles adelante, en Sor Juana decían, la manifestación se detuvo de nuevo. Hubo gritos, carreras, retrocesos y pareció que allí acababa la marcha. Sentí un gran alivio, pero al cabo de unos minutos echamos a andar.
Cae la tarde y a lo lejos se escuchan detonaciones aisladas. Una viejecita coloca un rosario en el pecho del muchacho muerto, alguna mano anónima se posa en su pecho. Creo que respira. Lo dije, hay que llamar a la ambulancia. Que venga un médico. Busquen a ver si trae identificación. ¿Y de qué va a servirle la identificación? Luego los desaparecen y los padres ni se enteran. ¿Qué habrá sido de Raúl, Fernando, Adrián?

La cabeza de la columna dio vuelta en la calzada México Tacuba en dirección al centro de la ciudad y nos sentimos más tranquilos, porque era la avenida de los Maestros muy angosta y por un lado la cerraban los muros y enrejados de la Escuela Normal. Una trampa perfecta. Si nos atacaban por las bocacalles no habría hacia dónde escapar, a menos que lográramos franquear las altas rejas.
Una mano presurosa comienza a hurgar en los bolsillos del muchacho. ¿Qué hace, hombre? Busco la identificación. Mentira, lo que quiere es bolsearlo. Qué va a tener este pobre. Escasas monedas, un pañuelo sucio. Ni credencial de la escuela trae. Y Raúl y Espinoza, ¿llevarían credencial? Un hombre enciende una veladora y la deposita a los pies del cuerpo. El viento apaga muy pronto la llamita y el hombre insiste. Enciende y el viento apaga, una vez y otra, de modo que luego de tres intentos renuncia.

Nos acercábamos los de Prepa Siete a la calzada México Tacuba cuando adelante empezó un alboroto. En la desbandada, parte de la multitud retornó hacia la avenida de los Maestros, pero los grupos que venían detrás presionaban para avanzar. Todo el mundo gritaba. Nombres, apodos, invocaciones, y en la barahúnda destacaba la palabra terrible: halcones. ¡Son los halcones! ¡Atacan los halcones! Me hallaba de espaldas a un elevado muro de la Escuela Normal y había perdido de vista a mis compañeros. Pude ver gente que a hombros de otros trataba de salvar el enrejado, pude ver gente que se internaba en la boca del metro y en seguida volvía despavorida. En la escapada muchos perdían los zapatos o caían.
En algún momento los halcones, armados con largas varas de bambú, atacaron por las bocacalles y los muchachos, nunca supe si entre ellos mis amigos, opusieron resistencia. Se defendían con piedras, palos, los desnudos puños. Yo permanecía inmóvil pegado al muro, veía pasar gente hacia un lado, hacia el otro, una cabeza rota, la muchacha llorosa sostenida por dos compañeros. El miedo me mantenía paralizado, las piernas temblorosas, la boca seca, húmedas las manos y la espalda. No te quedes allí, vienen los halcones. El desconocido me obligó a separarme del muro y me hizo correr delante de él. ¡Los halcones! ¡Traen armas! ¡No se detengan! Corrí entonces con todas mis fuerzas, perdida la noción de casas, calles, edificios, asfalto, cielo. Comenzaron los tiros, nos disparaban.
Se escucha lejana la sirena de una ambulancia. El sonido se acerca, crece. El vehículo blanco con cruces verdes a los lados se detiene junto a la acera. La gente se arremolina en torno al cadáver. Niños, ancianas, jubilados de semblantes marchitos y ojos hundidos, el tendero, la costurera. Bajan dos ambulantes con una camilla y se abren paso entre la multitud. De súbito me acomete un gran miedo y me resisto a cruzar la barrera humana. Los ambulantes colocan el cuerpo en la camilla y se disponen a subirlo a la ambulancia. No quiero abrirme paso y levantar el lienzo que cubre el rostro. No quiero porque sé con quién voy a encontrarme.