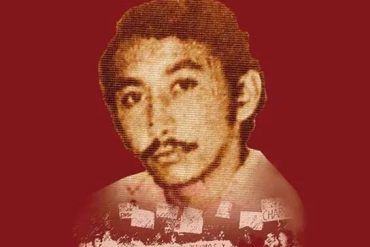CRÓNICAS MELÓMANAS X.
Aquella noche, como había sucedido en las últimas semanas de esa época, Isla Cárdenas llegó a mi casa a hacerme una visita nocturna más. Cuando sus visitas iniciaron, mis hijos creyeron que su padre o estaba enamorado o andaba desesperado, porque todas las noches en que me visitaba Isla, siempre le abría la puerta. Mis dos hijos habían tomado las visitas con la mejor salud familiar y aceptaron que tuviera una pareja nocturna.
Alguna vez llegué a pensar que mis vástagos en realidad querían una hermana mayor a quien contarle sus penalidades infantiles. Mis dos hijos imaginaban que sus futuros hermanitos conformarían un travieso archipiélago: al varón lo llamarían Puerto Rico y a las mujercitas, porque ilusionaban dos, les pondrían Jamaica y Martinica. Aunque una ocasión ellos pensaron que podrían nacer las Islas Marías y nunca más hablaron del asunto.
Por su parte, Isla jugaba tan bien con mis hijos que hacía sentirme padre de tres y no de dos. Pero cuando nos quedábamos solos, Isla se transformaba en mujer: adquiría una madurez inusitada, que ahora pienso ocurrente, y entre los dos nos comíamos el mundo. Y precisamente aquella noche que he querido contar, me di cuenta de su deseo inconsciente: tener, no un hijo, sino un padre.
Esa noche, antes de que Isla llamara a la puerta, yo escuchaba un disco de la Orquesta Mondragón que ella me había obsequiado a la semana de sus visitas sospechosas. Me pareció que ya tenía ensayada esa parte del disco. Cuando arrancó a cantar Javier Gurruchaga, el vocalista de la Orquesta, Isla tocaba el timbre en el preciso instante en que el cantante entonaba “Llaman al timbre, salgo a mirar / y abro la puerta y estás ahí / dulce regalo que Satanás / manda para mí”.
Aquella vez, mientras ella entraba a mi casa con un desmedido contoneo, la canción de la Orquesta Mondragón seguía: “Su asignatura que va a aprobar / explíqueme otra vez la lección / deme una clase particular / señor profesor”. Enseguida, Isla volteó hacia mí, y yo, en lugar de besar con pasión sus carnosos labios, le di un beso en la frente, mucho mejor del que le hubiera dado el Santo Padre. De un salto aterrizó hasta el sofá y se recostó para que la disfrutara sin recato.
De inmediato, yo fui a sentarme a su lado y ella entrecruzó sus exuberantes piernas con las mías, en tanto el disco de la Orquesta Mondragón seguía girando a 33 rpm. Sin pudor alguno, Isla recostó su cabeza en mi regazo y me pidió que siguiera la canción que escuchábamos. Y no tuve más remedio que tratar de entonar la parte que el vocalista de la Mondragón cantaba: “Lolita, me excitas / perversa piel de melocotón / Lolita, maldita / adolescente sin corazón”.
Esa misma noche, luego de voltear el disco que disfrutábamos y de escucharle decir que se le antojaba matrimonio, yo entré en pánico. Eso sucedió en el instante en que Gurruchaga cantaba la última estrofa de la pieza: “Niña de fuego / con labios de mujer fatal / como se entere de nuestros juegos / tu papá…” Enseguida que terminó esa canción, descansé, no sé de qué, aunque sentí alivio que hubiera acabado esa composición. Al amanecer, decidí que, en lugar del matrimonio que me pidió, haría los arreglos necesarios para la adopción.