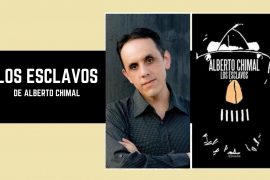La batuta invitada recibe sendas ovaciones en Yucatán.
La Orquesta Sinfónica de Yucatán ha mantenido una temporada septiembre diciembre 2019 dentro de los más altos estándares de belleza. En cada programa ha combinado repertorios de brillos diferentes -todos intensos- con compositores ciertamente famosos hasta para el menos enterado, con vastedad de obras que han permitido crear una oferta amplia y en efecto, diversa. La alternancia en las batutas ha sido aportación de una interesante gama de visiones. Se ha presenciado el trabajo de directores de trayectoria en ascenso y otros expertos, dueños del conocimiento proporcionado a su camino recorrido.
Como tal, fue la presencia del maestro Miguel Salmón del Real, frente a la novena sesión de temporada. Invitado a dirigir obras de italianos y de italianismos, se asió de la Orquesta Sinfónica de Yucatán dando grandes saltos en el tiempo y en los conceptos expresivos, reescribiendo a batuta -con la mayor franqueza- todo cuanto Rossini, Vivaldi y Mendelssohn habían querido decir. La concentración de dos concertinos fue augurio generoso de una buenísima ejecución musical, ese domingo caluroso, fijado en el calendario como 24 de noviembre.
Fortalecida para argumentos operísticos, la OSY desatracó hacia la Obertura Semiramide. Esta creación de Rossini describe historias lejanas de aquella Babilonia con jardines colgantes, que sirviera a Voltaire para refrendar su pluma en la tragedia. Consciente del público a quien se dirigía, el compositor limita cualquier exotismo al punto de basarse prudencialmente en el folklore italiano que, por cierto, nunca desencaja a sus fines. El incipiente murmullo orquestal se nutre velozmente al punto de la explosión. Es todo un lirismo melódico. Con un destacamento de la cuerda como primeros responsables, entre staccatos* minuciosos, se abre un diálogo embellecido de maderas y metales, con acentos profundos que ponen a imaginar el drama posterior a la obertura. El diestro en batuta, con parquedad de ademanes, hilvanó el canto de todas las secciones. Discreto, flexibilizaba su expresión hasta los confines de su propia conveniencia, alardeando la genialidad propuesta en el pautado.
No fue casual la euforia en el aplauso: el público estaba sorprendido del resultado. Así se daba a conocer el invitado de la agrupación musical. Deshaciéndose de metales, maderas y percusiones, la ovación renovada fue a la presencia de dos oboes solistas, Alexander Ovcharov, de casa y Héctor Fernández, oriundo de San Luis Potosí, también invitado y de gran lujo. En su nueva configuración como orquesta de cámara, el ensamble de cuerdas dio la armonía perfecta para el diálogo entre concertistas. Vivaldi desarrolló sus habilidades pedagógicas a través de escribir partituras, para forjar el conocimiento de su alumnado, para dominio de sus instrumentos y de la expresión musical según sus tiempos barrocos. Era una época en que el veneciano Ospedalle della Pietá -hospicio y escuela femenil- corría bajo su administración.
Para esta ocasión, fue seleccionado un par de conciertos para dos oboes numerados 535 y 536, ambos en tonalidades menores -que elevan el encanto de dichos instrumentos- para reflejar la dulzura nostálgica que les da identidad. Vivaldi no suele contraponerlos. Los ata y desata sobre una melodía enriquecida de frase en frase, de principio a fin. La base armónica, profusa de violines, chelos, violas y contrabajos -en los que el compositor fue erudito- tornó en trampolín donde saltaban aquellos intérpretes, uno replicante al otro, por instantes alternándose en sus dichos, siempre cantando con finísima calidad afectuosa. El de casa, danzante aún en pasajes complicados, cedía la palabra a su huésped, quien correspondía con su voz angelada.
La elegante maquinaria de todos en escena fue disuelta únicamente por exceso de contrabajos, durante el movimiento central del concierto numerado quinientos treinta y cinco. Habría bastado uno solo para sostener, a lo lejos, el amable diálogo de aquellas maderas altas. Aparte de ello, las tríadas de movimientos dentro de cada concierto vivaldiano, fueron obsequio que mereció vítores del público, que permanecía absorto por el buen espectáculo.
Para finalizar, las familias ausentes -metales, maderas y percusiones- reafirmaron la capacidad sonora que da nombre a la orquesta. Era momento de un Félix Mendelssohn con su Sinfonía Núm. 4 opus 90 que lleva el apodo de “Italiana”. De proporciones menores frente a composiciones semejantes, los recursos del compositor se centran en melodías gráciles y de rápida absorción. Escribe cuatro movimientos, donde la interpretación destaca en ligera exaltación. El maestro Salmón del Real, modulaba exitosamente cada fraseo y cada matiz y hallaba la soltura que haría orgulloso al dueño de la pieza.
A Mendelssohn, si algo le salía bien, era dejar lo mejor al final. Su cuarto movimiento bien pareciera un préstamo al catálogo de Beethoven. Drásticamente enérgico, trasciende hasta en volumen a los movimientos anteriores, para desfogarse en lo que habría preferido decir, semejante a cuando el músico toca para sí mismo, habiendo cumplido con su público. La cabalidad y un afán de virtuosismo fueron elementos esenciales en la presentación. Cada aplauso había sido merecido y el teatro, mayoritariamente puesto en pie, demostraba su beneplácito: retumbó cuanto pudo, no obstante sobrepasar apenas la mitad de su estancia. La consigna artística, de nuevo alcanzada, ganaba quizá más de lo esperado: todo en la inspiración de la bella Italia. ¡Bravo!
*Notas cortantes, como golpecitos