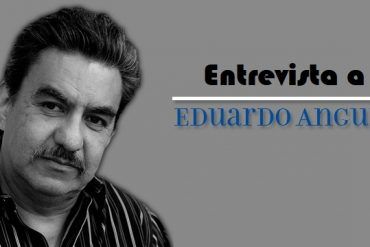Los ojos de la bestia
Años antes de su fallecimiento, Christopher Hitchens fue abordado por el oyente de uno de sus muchos y memorables debates. El susodicho peguntó al periodista, escritor, orador, ensayista y crítico inglés: “Si ya sabes que Dios no existe, ¿por qué pasas la vida tratando de convencer a todos de ello? ¿Por qué no te quedas en tu casa y ya?”. Hitchens replicó que su principal motivación para desenmascarar a la religión organizada -como el fraude que él creía que era- radicaba menos en pregonar la no-existencia de un ser supremo y más en visibilizar su aversión hacia sistemas de control ideológico en inmerecidas posiciones de poder para tomar decisiones de carácter global, afectando injustamente muchas vidas, incluyendo la suya.
La cuestión no era qué tenía Hitchens en contra de Dios, sino qué tenían los autoproclamados representantes del mismo en contra de los valores humanistas que Hitchens luchaba por proteger frente al prospecto de una teocracia. En los últimos días, más que durante cualquier época del año, a mí también me han exigido justificar mi veneno. “¿Qué tienes contra los Oscares? ¿Qué ganas presumiendo lo mucho que no te gustan? ¿En qué te perjudica que otros lo disfruten? ¿Por qué no te quedas en tu casa y ya?” Preguntas válidas y con un buen punto. Podría quedarme en casa, cerrar la boca, vivir y dejar vivir. Podría hacerlo sin problemas. Excepto por un detalle: no quiero hacerlo.
Lectores regulares de esta columna recordarán que el año pasado me valí de este mismo espacio para explicar mi indiferencia a la estatuilla (https://www.lajornadamaya.mx/2016-01-29/Oro-de-tontos). Entre ellas, que es un premio que vela siempre por los intereses de la industria y nunca por los del público; razón por la que resulta absurdo rasgar vestiduras cada vez que sus elecciones difieren de los pedantemente llamados “pronósticos”. O el hecho de que la única razón básica por la que existe radica en que un judío rico no quiso que actores y directores de su estudio formasen sindicatos.
Pero ambos puntos apenas le echan suficiente sal a la herida. Lo que en verdad marcó para mí una transición de indiferencia inofensiva a implacable desdén fue lo siguiente: de acuerdo con una investigación del periódico Los Ángeles Times, entre los 5,765 votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el 94% de ellos pertenece a la raza caucásica, el 77% al sexo masculino y la media de edades rebasa los sesenta años. Por si fuese poco, la identidad de la mayoría de estos veteranos, presuntas eminencias de la producción cinematográfica, permanece anónima, fuera del conocimiento público.

Eso significa que cuando alguien paga boleto por Moonlight con base a la leyenda de “Ganadora del Oscar” en su cartel, lo hace disuadido(a) por el consenso cuestionable de una secta de ancianos blancos que nunca dan la cara ni respaldan sus criterios de selección. Es gastar dinero en la opinión de unos fantasmas. No he visto aún Moonlight. No tengo elementos para poder saber si es, tal y como ha sido decretado por el último sanedrín, la mejor película de 2016. Pero quiero averiguarlo sin otro parámetro más que los méritos técnicos y narrativos que yo sea capaz de percibir en ella. No por obra y gracia de un muñeco de oro para legitimar mis opiniones.
He intentado permanecer callado. He intentado ser “tolerante”. Pero mientras se me siga invitando a contribuir, mediante mi participación activa en juegos inocentes como los de las quinielas o en debates inanes como esos en torno a la polémica de los sobres de premiación, con el equivalente a una reducción de los estándares de discusión en una obra cinematográfica que se compara a los de un semental compitiendo en una pista de carreras, así como con la subyugación de opiniones propias a las de una élite de la que no hay manera de constatar su credibilidad, me niego a considerar el “quedarme en mi casa” como una opción realista. O correcta.