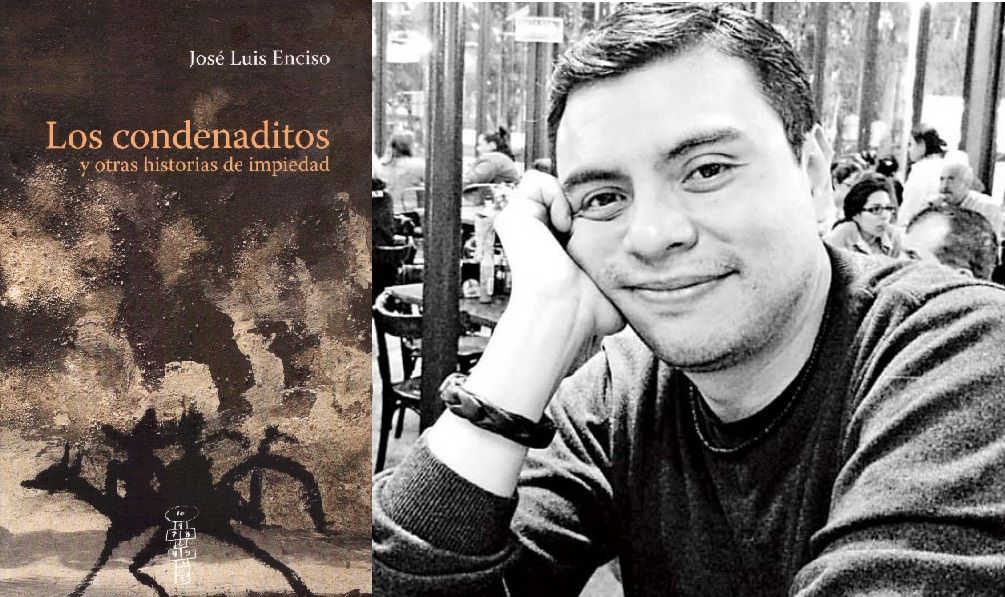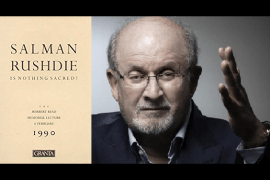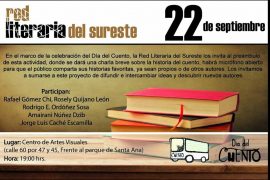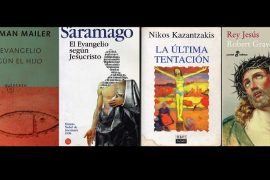Eutimio bebía agua cuando vio que, del otro lado de la calle, frente a la tienda de abarrotes donde se había parado para refrescarse, una anciana revolvía la basura de los contenedores. Un rebozo en jirones la mal cubría y dejaba ver el remolino formado por sus canas. El hombre dejó de beber y miró atento a esa vieja esforzarse en atar un fardo de cartones. Cuando hacía alguna pausa, permanecía encorvada, aunque buscara erguirse. Eutimio observó la parsimonia de la mujer durante un rato largo, hasta que de pronto un corro de niños rodeó a la anciana. «Aquí está la bruja», decía uno al patear el montón de basura que la vieja había juntado; los demás gritaban: «¡Bruja, bruja maldita!»
—Malcriados —murmuró Eutimio y rascó su barba con la boca de la botella—. En una de esas se atreven a pegarle a la abuela —advirtió al tendero.
Éste, un flaco cuarentón que de algún modo hacía recordar a un zancudo, se apoyó en el mostrador y miró hacia afuera. Después alcanzó una escoba y salió apresurado. Eutimio miraba sin participar, no quería problemas, sin embargo, estuvo a punto de salir al ver que el tendero asestaba un escobazo en la cabeza de la mujer.
Eutimio vio atónito cómo los niños escupían y despojaban a la anciana de lo que había recolectado, mientras ella se alejaba por la plaza con una rapidez inesperada en un cuerpo tan contrahecho.
Ese recuerdo lo perturbó toda la tarde y durante la noche dormitó soñando a la supuesta bruja.
Al otro día se alistó temprano a fin de ver el amanecer ozintleño, pero tuvo que conformarse con la indiferencia de un sol huraño. Salió del hotel, situado frente a los portales de la plaza central, y recorrió las orillas del pueblo, en dirección a San Andrés. Lamentó que ese hospedaje fuera el único en la región. Había llegado a Ozintla el día anterior. Temía que las lluvias iniciaran antes de que pudiera empezar a trabajar, pues nubes demasiado grises cercaban el horizonte. El gobernador de entonces quería construir una carretera que uniera a los pueblos de la zona con la capital del estado y le urgía que ese trabajo se terminara. Para ello fue comisionado Eutimio.
Cargaba una mochila repleta de planos y cuadernos. Tras horas de andar entre senderos lodosos la fatiga mermó su paso. Cerca de una loma baja miró un jacal y se dirigió hacia él en busca de un vaso de agua. Unos pájaros escandalosos manchaban con su cuerpo negruzco la fronda roja de un flamboyán cercano. Alarmados e inquietos ante la presencia del hombre, hacían sonar sus alas y graznaban de un modo intimidante. Justo a unos metros de la casucha distinguió a la anciana que había visto en la plaza. La reconoció por su reboso. Insinuó acercarse. Ella no le dio tiempo siquiera de hablar: se metió y cerró la puerta. El hombre gritó «buenos días» varias veces y aguardó respuesta. Solo contestaron los ruidos de las aves; a él le parecieron carcajadas. Se acercó más; traspuso la cerca de piedras mal apiladas que delineaba la propiedad de la mujer y dio golpecillos en la puerta del jacal. Hizo algunos intentos más y se marchó sin respuesta. Las risas de los pájaros estallaron de nuevo y permanecieron así hasta que él se perdió de vista en la vereda lodosa, cercada con altos macuilises y guayacanes.
El día siguiente lo encontró despierto. De nuevo pasó mala noche, con asedio permanente de mosquitos. Decidió quedarse en su habitación. Al mediodía, menos maltrecho, se dedicó a hacer gestiones en la presidencia municipal y, ya en la tarde, volvió al paraje de la choza aquella. Dejando de lado sus registros, se dedicó a espiar la casucha, sin comprender bien por qué.
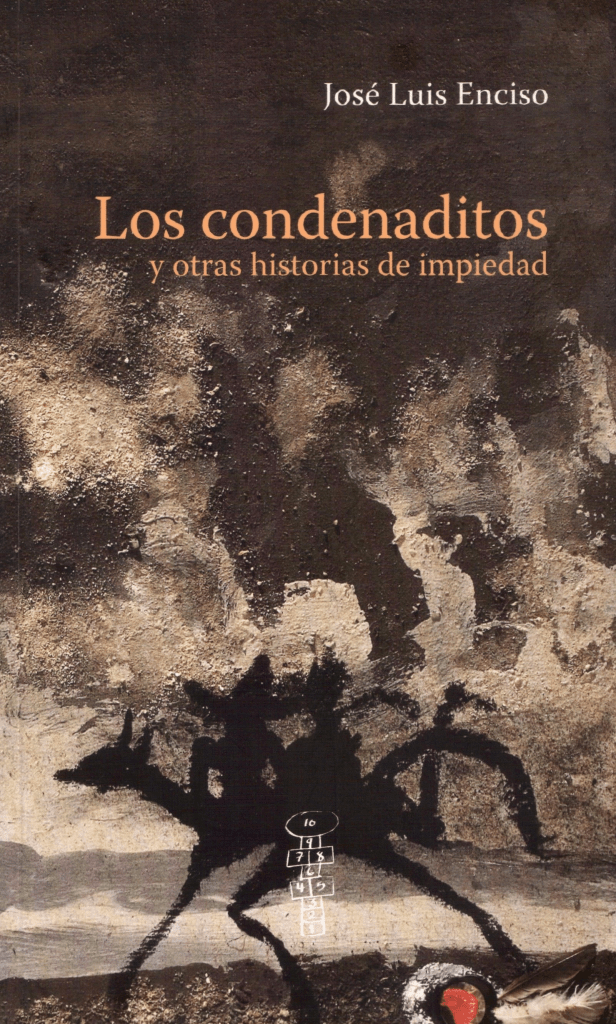
Luego de un rato se abrió la puerta y salió un niño. El pequeño corrió hacia la cerca, levantó una bicicleta del suelo y, montado en ella, se enrumbó hacia el camino de los platanales. Era Tobías. Tenía 11 años y era el encargado de ver por su abuela. La visitaba todas las tardes. Hacía el viaje en bicicleta desde San Andrés. Le llevaba comida y cacharros que hallaba tirados en cualquier lado. El único vínculo entre la vieja y el mundo era un radio de baterías destartalado que apenas funcionaba, se lo había obsequiado su nieto; lo escuchaba a todas horas. No había día en que el chiquillo no intentara convencerla de que se fuera a vivir con él y con su madre al pueblo vecino, mas la anciana nunca quiso hacerlo. Que no, que ella estaba maldita, que la ira de Dios la perseguía y su castigo sería esperar ahí la muerte. Estaba convencida de lo que decía, en gran medida, aunque callaba algo más: no quería vivir junto a su nuera. «Así es mejor, Tobías», decía, y con esa frase soterraba la insistencia del niño.
Al ver partir al pequeño, Eutimio supo que la vieja estaba en casa y se acercó. Apenas avanzó unos metros, ocurrió lo mismo que el día anterior: la puerta se cerró y los pájaros se burlaron de él. Volvió a saludar, a decir quién era y que deseaba hablar. Estuvo insistiendo un rato largo. Las risas desde los árboles comenzaban a exasperarlo. Cogió una piedra y, cuando estaba a punto de lanzarla hacia las aves burlonas, la puerta se entornó. Entendió que era una invitación y no quiso desaprovecharla. Dejó la piedra en el suelo y entró.
«Soy Eutimio Ortega», tendió una mano y se sintió estúpido, porque no veía ante quién intentaba presentarse. El cuartucho estaba en penumbras y no tenía ni ventanas ni luz eléctrica; era de cartón y palos. Olía a basura, a humor de viejo y a cochambre.
El radiecillo sintonizaba con interferencia una estación de noticias en la que una voz advertía acerca del temporal. La anciana se había refugiado en la oscuridad, cosa fácil en ese nido de sombras. Se intuía su presencia por el olor a mugre y el ronquido que acompañaba su respiración.
Luego de presentarse, Eutimio dijo que era derecho de la mujer ser reubicada cerca de ahí y solicitar ayuda para la construcción de una casa. Se calló unos instantes y luego comenzó a hacer preguntas que no fueron contestadas. La radio y la respiración ruidosa evidenciaron el despropósito. Juzgó que debía buscar otra oportunidad. Agradeció a la nada y salió. El cielo estaba oscureciéndose, no obstante, la luz exterior lo obligó a entrecerrar los ojos; la noche casi llegaba y persistía la amenaza de lluvia. Los pájaros ya no le hicieron caso. Miró desafiante a esos cuerpecillos pardos e inmóviles posados en las ramas. Cruzó su mente la idea de alzar de nuevo la piedra y lanzarla hacia esos bultos oscuros. No lo hizo porque lo inhibieron las miradas despectivas de tres mujeres, reunidas a unos metros de donde él se ubicaba. Decidió largarse. Mientras alistaba su mochila percibió que ese trío cuchicheaba, señalándolo. Esos murmullos lo persiguieron durante un buen trecho del camino al pueblo.
Descansó el domingo. Visitó el estanquillo y se refrescó. Ahí, una mujer que compraba verduras y bebidas le buscó plática. Que cómo iban sus mediciones, que cuándo iba a estar la carretera. Otras miradas eran hostiles, incluida la del tendero.
Al ver que las bolsas de la mujer eran demasiado pesadas —y aguijoneado por la curiosidad—, Eutimio se ofreció a ayudarla. Antonia, como se llamaba esa mujer, agradeció el gesto y aceptó.
Ya en la calle, Antonia no ignoró que ambos eran el centro de atención.
—Y, ¿cómo se ha sentido en el pueblo? —preguntó ella.
Eutimio sonrió.
—Ozintla es un lugar difícil —indicó Antonia—. Yo soy de la capital. Desde que me casé me vine a vivir acá. Mi esposo cosechaba plátano, como casi todos aquí, y no nos iba mal. Ahora soy viuda y lo único que tengo para mantener a mis hijos es mi negocio, que está en este sitio, si no fuera por eso me habría ido hace ya tiempo.
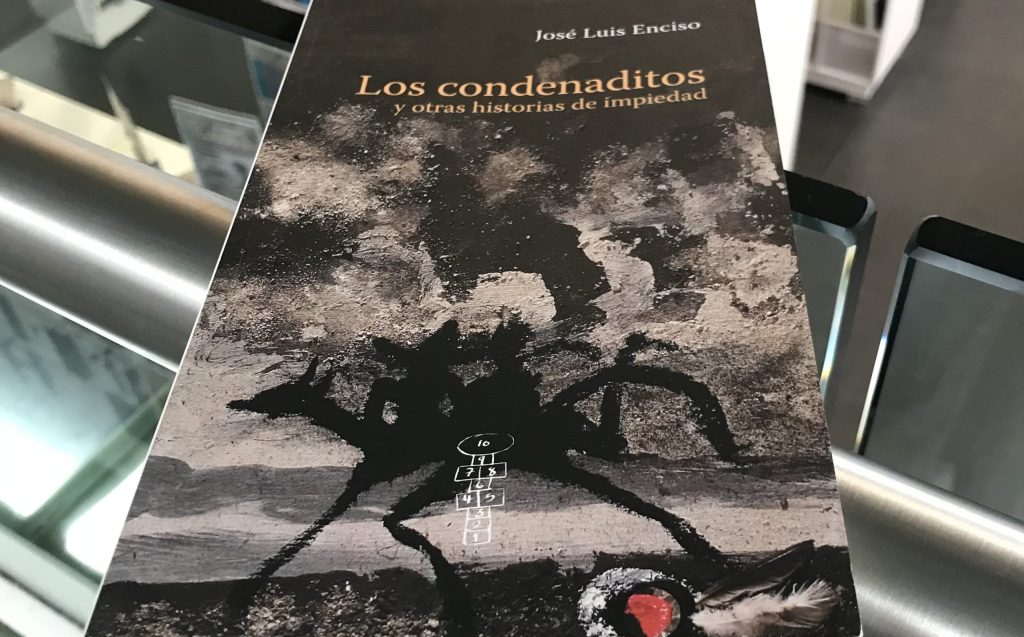
Él escuchaba sin decir palabra, cohibido ante la certeza de que varios lo maldecían con los ojos.
—La gente es rara acá —se atrevió a decir Eutimio.
La mujer cambió de mano una bolsa de vinil repleta de verdura y, midiendo lo que iba a decir, explicó al ingeniero que los lugareños eran buenos, pero no perdonaban los agravios.
Eutimio se detuvo, dejó su cargamento en el piso, se aliñó el escaso cabello que caía en su frente y se limpió el sudor.
—¿Es un agravio ser fuereño? —cuestionó.
—No, pero algunos se sienten ofendidos por su amistad con Maruja.
—Ah, se llama así. No sabía ni su nombre, apenas la he visto; quisiera ayudarle a que la reubiquen.
—Lo han visto en aquella casa; a quienes odian a Maruja eso les basta para que tampoco lo quieran a usted —conjeturó la mujer. Con un ademán invitó a su acompañante a seguir el camino.
Llegaron a los portales de la plaza. Ahí, Antonia tenía un mesón. Agradeció la ayuda a Eutimio. Estaba detallando el menú del día cuando el ingeniero, intrigado, la interrumpió:
—¿Por qué no quieren a esa anciana?
Antonia le respondió que todo se debía a la revuelta de hacía 12 años: Maruja era la esposa de Lacho, el presidente municipal depuesto entonces por el partido de Ignacio Galván; a Lacho lo aprehendieron los galvanistas, lo encarcelaron y tiempo después murió en la prisión; unos dicen que debido a una enfermedad y otros creen que lo mataron. Maruja, prosiguió Antonia, era querida en el pueblo entonces, había sido buena partera y ayudó a nacer a muchos de los que hoy la escupen al encontrarla; era una mujer religiosa, apreciada por don Bruno, el cura de aquellos días, pero los galvanistas temían que les hiciera frente usando el nombre de su marido muerto y empezaron a hacerle la vida imposible. Le quitaron su casa y la acusaron de ladrona, decían que junto con su esposo, cuando era el mandamás, robaban dinero del ayuntamiento. Su hijo, el único, era abogado; regresó de la capital con el propósito de defenderla y corrió la misma suerte que su padre: la cárcel y la muerte. De ahí se agarraron los galvanistas para divulgar que la vieja era un ave de mal agüero, que todo lo que tocaba lo pudría.
—¿Y la gente les creyó, así, sin más? —preguntó Eutimio, atento en los iris de Antonia, tan inquietos, pensó el hombre, como oscuros animales asustados en una jaula.
—La gente olvida rápido y a causa del miedo acepta lo que le cuentan —dijo ella, mientras apoyaba las bolsas en el piso—; los galvanistas no son de jugar, con decirle que en las asambleas todos tenemos que saludar elevando el puño derecho y teniendo la mano izquierda encima del corazón cuando cantamos su himno, si no lo hacemos pueden meternos a la cárcel; imagínese si alguien iba a dudar de lo que decían de la familia de Maruja: que estaba maldita, que eran la desgracia de Ozintla. Hasta el cura Bruno tuvo que aceptar que la vieja era una ladrona y descreída, y cediendo a las peticiones de los galvanistas la excomulgó. Desde entonces ella empezó a vivir igual que un animal, comiendo de la basura, huyendo de los golpes en las calles, tal vez convencida de que en realidad estaba maldita —concluyó la mujer.
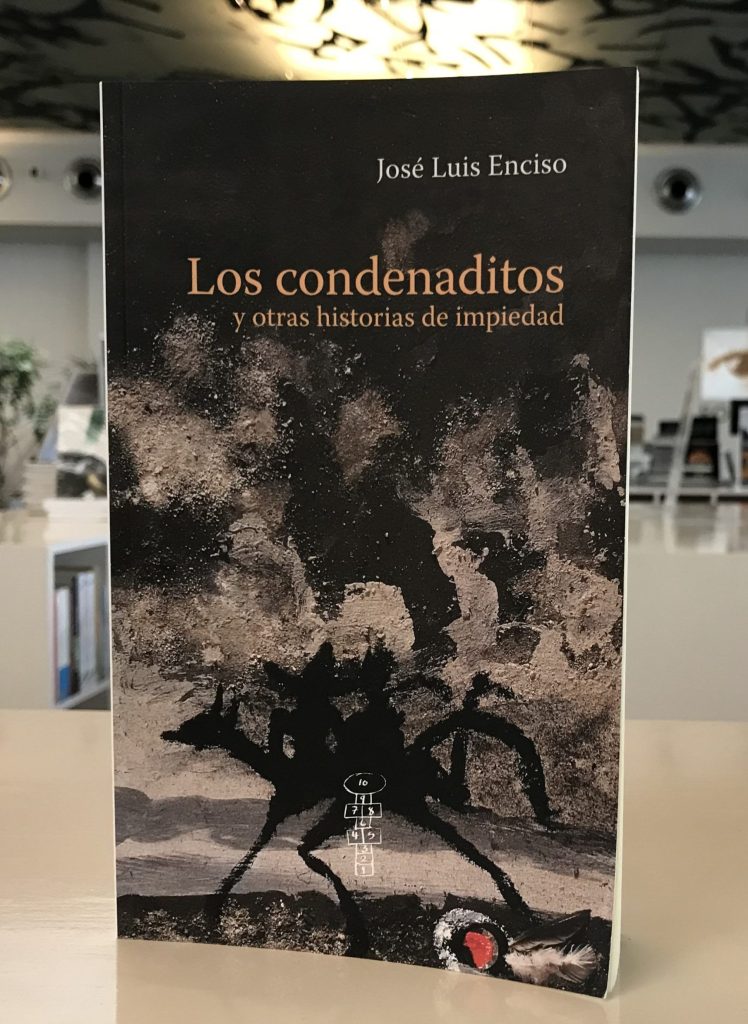
Más tarde, Eutimio fue a tomar unos tragos a la cantina del pueblo. Aun cuando el viento había comenzado a arreciar, preludiando la lluvia, en las calles se dejaba sentir el calor. Una tímida llovizna mañanera había dado origen a un vapor insoportable, los tejados casi estaban secos y unos cuantos charcos temblaban en los caminos.
Llegó a la barra y pidió una cerveza. Junto a él, unos hombres —cuatro o cinco— escuchaban a un ensombrerado que gemía; estaba muy tomado y arengaba de forma incoherente; al hacerlo, mostraba un machete adelgazado en los platanales.
Eutimio oyó que el hombre lamentaba la agonía de uno de sus hijos. El ebrio relató además que en la semana habían muerto dos escuinclitos y, por si fuera poco, el temporal estaba a unas horas de Ozintla; que en San Andrés llovió durante toda la noche anterior, la presa se desbordó; las cosechas se perdieron, las tierras estaban anegadas y la gente no podía huir; y todo era culpa de la maldita bruja, sentenció.
Animados por el alcohol, los amigos del borracho juraron que iban a incendiar la choza de Maruja, que ya había estado bueno de tanta calamidad, que debían terminar de una vez con ese animal del diablo.
El fuereño no disfrutó su cerveza, pues sintió que lo mal miraban. Su presencia ocasionó un silencio molesto, de ese que llega a los oídos como si fuera una sarta de majaderías. Sabía que algunos ya lo consideraban «amigo de la bruja», así que no le extrañó que le encajaran las miradas con ganas de clavarle también los machetes.
«Vamos a enseñarle que nuestro pueblo es de Dios y de paz», dijo uno de los hombres y gritó el apodo del que atendía la cantina. Le pidió unas cuerdas, gasolina y trapos. El aludido no quiso contrariarlos y de la trastienda llevó lo que le solicitaron.
Eutimio se dio cuenta de que los borrachos no bromeaban. Percibió que seguían observándolo y que era indeseable en el sitio. Cuando escuchó la primera estrofa de lo que intuyó era el himno galvanista, pagó su bebida e ignorando a todos se dirigió a la salida.
Antes de cruzarla, unas manos lo asieron de los hombros, deteniéndolo.
Que a dónde creía que iba, amigo del diablo, que no fuera de chivato, le dijeron dos hombres. Nadie cantaba ya. En un instante, el ingeniero se vio en medio del grupo de fanfarrones.
Quizá debido al miedo y harto ya de una prudencia que a él se le hacía muy parecida a la cobardía, no se contuvo y empujó a uno de quienes lo sujetaban.
Los otros se miraron entre sí, desconcertados; no esperaban que Eutimio los encarara.
—Con que quieres defenderla, ¿no? Ahorita te vamos a quitar las ganas —vociferó el bravucón y blandió su machete.
De inmediato se lanzó hacia Eutimio. Éste esquivó el golpe y el ebrio se fue de bruces. Todos abrieron espacio; esperaban que el caído se desquitara, como si el otro le hubiera manchado el honor al evadirlo.
Se incorporó y, fuera de sí, arremetió de nuevo en contra del ingeniero. Lo hizo con tan mala fortuna que, al querer sujetar al fuereño del cabello, al tiempo que lanzaba un machetazo, el arma se le incrustó en el antebrazo izquierdo. El borracho soltó un alarido.

Mientras el resto de los hombres buscaba dar sosiego al lastimado, Eutimio salió corriendo. Afuera de la cantina titubeó, estaba ofuscado y no supo qué rumbo seguir.
Varios hombres le cerraron el paso hacia el centro, donde estaba su hotel. Escapó hacia el camino a San Andrés y no se le ocurrió otra opción más que dirigirse a la casa de Maruja.
Desde el umbral de ese cuartucho la vieja acababa de escuchar en su radiecillo que el Río del sur se había desbordado: arrasó con San Andrés y pocas personas lograron salvarse. «El número de muertos y desaparecidos es incalculable. Esto es una verdadera tragedia», anunciaba el gobernador por la radio.
Eran ya casi las 7 pm. El sol terminaba de diluirse entre las nubes y el horizonte, y a Maruja se le figuró que de igual modo se le escabullía la clemencia de Dios, esa clemencia que no se cansaba de añorar desde que había ocurrido lo de Lacho y su hijo.
Cuando los truenos se intensificaron y el viento comenzó a silbar al colarse entre los resquicios de su jacal, empezó a rezar. Cerró la puerta. Desde adentro parecía que una gran boca soplaba hacia el cuartucho; el miedo que eso le produjo hizo que las oraciones le parecieran insuficientes. No tenía caso esperar más a su nieto. «Así es mejor, Tobías», dijo. Sus manos tiesas limpiaron una lágrima de su mentón. Pensó que la ira divina estaba a punto de descargarse no únicamente en ella sino sobre el pueblo entero. Tuvo lástima por los otros. Cogió un bote de latón y de él extrajo unos clavos chuecos y oxidados, los incrustó en unos palos con la ayuda de un trozo de riel y luego, entre rezos, tapió la puerta de su jacal, desde adentro.
Estaba clavando el último madero cuando escuchó la voz de Eutimio: «Maruja, tiene que salir, quieren matarla». No hizo caso: intensificó sus plegarias, entrecortadas con gimoteos. Pensó que los golpes tirarían su puerta y los gritos del ingeniero la hicieron taparse los oídos; recordó que las parturientas a veces chillaban así, no por dolor sino por miedo.
Maruja supuso que estaban cerca los demonios de los que tanto hablaba don Bruno. Después se oyeron más voces, golpes y chillidos del hombre que había ido a alertarla. Sus plegarias continuaron hasta que los gritos del fuereño dejaron de oírse. Luego miró que una luz inmensa la rodeaba, como lenguas de lumbre. Alcanzó a balbucear: «Ya está aquí», y no emitió más sonidos, ni siquiera cuando creyó sentir que el demonio la abrasaba con sus garras incandescentes. Probablemente lo último que oyó fue el ulular de sirenas. La policía municipal llegó apenas para arrancar de sus verdugos a Eutimio. Lo metieron dentro de una patrulla, solo así los golpes pararon.
El ingeniero estaba a punto de perder la consciencia. Intentó decirles a los municipales que aún podían apagar el fuego, que los muros y el techo de cartón no debían de estar tan secos a causa de la llovizna matinal, y la flama cedería pronto, que sacaran a la anciana. El viento azuzaba las llamas que consumían el jacal. Los patrulleros fingían no entender lo que decía el ingeniero, hasta que uno de ellos respondió, molesto, que se callara, que no había nadie en ese basurero y si quería al día siguiente podrían volver con el fin de testificar que no habría cenizas humanas, y la palabra «humanas» adquirió cierto énfasis en la boca del policía. Eutimio no lo pasó por alto. Apenas escuchó los truenos que desataron el aguacero, reparó en que veía con un solo ojo. A pesar de la lluvia nadie se movió del sitio. Todos los que ahí estaban se quedaron contemplando cómo se extinguía esa hoguera y reproducían la postura de la que había hablado Antonia: tenían el puño derecho elevado y la mano izquierda sobre el corazón. Cuando solamente quedaba humo y lodo, y el olor de la tierra mojada había desplazado al de la quemazón, Eutimio distinguió que también Antonia estaba presente, a un par de metros, saludando como los otros, y lo miraba con atención; el ingeniero pensó que los iris de la mujer seguían pareciendo animales enjaulados, pero ahora estaban quietos.
***