Este relato aparece en el libro “Los intrusos” (Universidad de Guadalajara, 2022).
Sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2
Llegaron al anochecer. Mis padres aceptaron recibirlos porque no quedaba de otra; en el barrio ya habían estado en todas las casas, solo faltaba la nuestra. Yo me puse mi mejor vestido, el amarillo de los olanes al frente que, además, era el único que todavía me venía bien. No era culpa mía si el año había sido malo y yo parecía una legumbre que crecía de más; todo me quedaba apretado, fruncido o rabón. Dinero para reemplazarlo no había. De los zapatos, ni hablar: tendrían que ser los de charol, que con una limpiada quedaban. Me lavé la cara, me colgué mi medallita de la Virgen y me miré en el espejo resquebrajado del baño: parecía yo un espantajo, pero me tendría que aguantar. Lo más probable es que Ellos no lo notaran de todas formas.
De Su llegada veníamos hablando desde hacía semanas. Dorita, la de la esquina, fue quien sacó el asunto a colación. También fue quien nos pasó el problema. Es que acá ya somos muchos, argumentó. En ese entonces los intrusos vivían en su casa, pero era evidente que ya no se llevaban bien: Dorita tenía la mitad de la cara quemada, fulminada, decían las malas lenguas, en un arranque de cólera del intruso mayor. Y fíjese, doñita —le decía a mi madre mientras sus manos callosas retorcían de un lado a otro aquel chal que no le alcanzaba a cubrir la cicatriz— que a mi Jorge le acaba de nacer la niña, ya con Ellos no podemos más. Mi madre decía que los hijos de Dorita eran unos desobligados, unos inútiles, todos allí metidos bajo el mismo techo como en la madriguera de un ratón. Sus mujeres, paridoras como conejas, tenían una fama que espantaba. La del más grande ya tenía seis retoños, críos moquientos y malcriados que a nadie le caían bien. Y este año se les habían muerto tres niños, todos en circunstancias extrañas. Al hijo mayor, que con frecuencia vagabundeaba en el parque, lo conocíamos todos: le faltaban tres dedos de la mano izquierda; decían que uno de Ellos se los había quemado con la vista porque le quiso tocar las plumas en un arranque, no se sabía si de valentía o de imbecilidad.
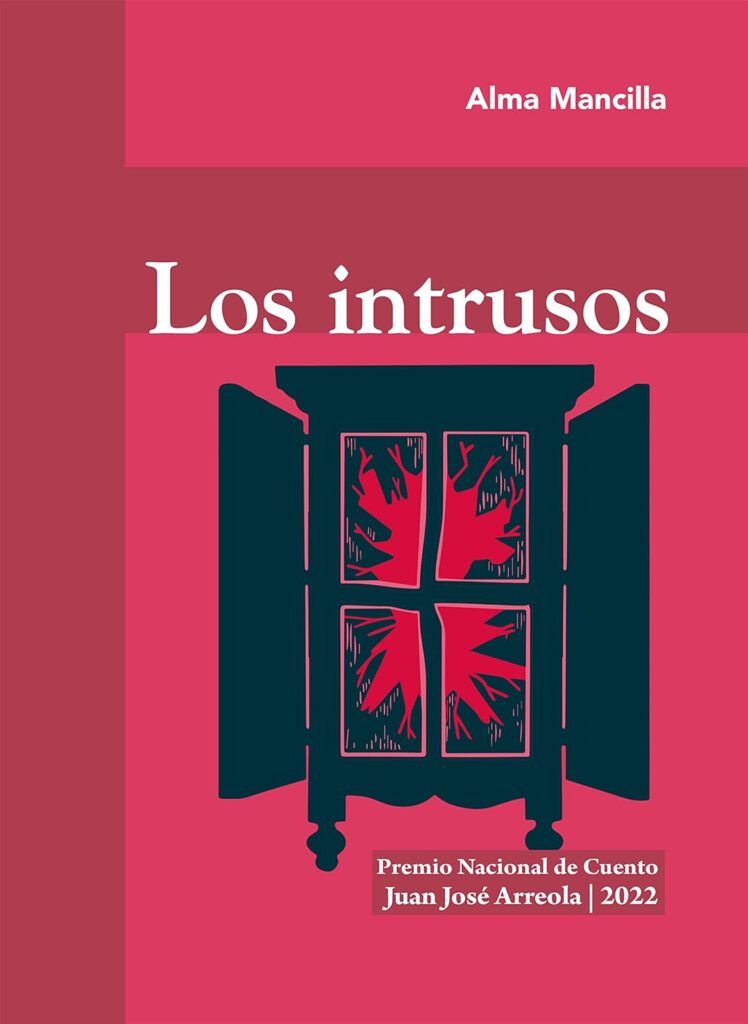
Al principio mi mamá se quedó callada, sin saber qué responder. Luego, cuando Dorita se marchó, estalló en un llanto histérico: ¿por qué nosotros, Josué? ¿Por qué? Papá hubo de calmarla con golpecitos en la espalda como se hacía con los niños de teta cuando tenían que eructar. Ya, ya, le decía mi padre, sin dejar de acariciarla. Yo pensé que en cualquier momento de los labios partidos de mamá iban a brotar coágulos de leche cortada, mariposas desguanzadas, sobras de comida putrefacta. Daba coraje, si uno lo pensaba bien. ¿Por qué los intrusos no llegaban a casas de gente bien acomodada, allí donde los pudieran alojar mejor? ¿Por qué acá, en nuestro barrio, donde no nos sobraba nada para compartir? Mis padres fueron a preguntárselo al cura, ese hombrecito enclenque al que acá se le pedía consejo para todo. Este puso cara de circunstancia, se sobó la grasienta calva y se puso a citar las escrituras: “Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja…”, bla, bla, bla. También citó una frase sobre el fuego que llovería sobre los descreídos, y sobre la ira de los enviados de Dios.
Mi madre concluyó, todavía secándose las lágrimas, que nada podíamos hacer: esta era la forma que el Señor tenía de recordarnos la infinitud de su poder, de hacernos ver que, aunque distante, todavía pensaba de vez en cuando en los hombres. Que, pese a todo, seguía con la vista clavada en su extraña creación. Es un honor que no podemos rechazar, agregó mi padre el día en que, al fin, se tomó la decisión. Yo me di cuenta de que, pese a sus palabras, mi padre tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar. Era la primera vez que le temblaba tanto la voz, y me pareció que su aliento apestaba a alcohol o a vinagre. Todo eso me consternaba. Me despegué las costras de las rodillas y me las comí porque eso siempre me calmaba las ansias.
¿Tú qué crees, Ana?, me preguntó Magda, mi hermana mayor. Yo pensaba que, más que honor, la presencia de los intrusos debía ser en el fondo un castigo, algo que nos recordaba todo lo que habíamos hecho mal. Como echar sal sobre la herida o llover sobre mojado, o como querer correr sin tener adonde ir. No sé, le dije, irritada. A lo mejor que vengan está bien. ¿Qué más podía opinar? No parecía que tuviéramos opción de todas formas. Magda se peinaba el largo cabello en una trenza que yo envidiaba mientras parpadeaba arriba abajo con sus pestañas de arrebol. Luego, desde su cama, me preguntó: ¿Y serán guapos, Ana? Seguro que no, le dije. En la Biblia no pone nada de eso, y no creo que uno pueda referirse a Ellos así. Todo esto ocurrió la víspera, en el cuarto que los tres compartíamos desde siempre, allí donde nos dormimos tarde y de mal humor y donde esa noche soñé con fuego y con alas.
El día de la llegada estuvimos atareados desde temprano: que si limpia aquí, que si escombra allá, que si compra un poquito de pan del bueno, por si acaso quieren comer. Mamá me mandó a traer unas flores al mercado, unas rosas, rojas de preferencia. No sabíamos si a Ellos les gustaban, pero más valía estar listos y causar buena impresión. Y cuidado con las espinas, me gritó mamá desde el portón. Me alcanzó para dos flores pequeñitas, mustias como pasas, y pese a las advertencias de mi madre a la vuelta me pinché. De mi dedo brotó una gota gorda y colorada que me sorbí con la lengua. Pensé que teníamos mala suerte. Que esos intrusos tenían que ser muy mezquinos o muy desvergonzados para que no les diera pena andar dando lata así. Ponlas en agua, dijo mi mamá señalando las rosas que, obediente, metí en un vaso de plástico y dejé en la mesa del comedor. Parecían un pegote en nuestra casa tan humilde, olorosa a cloro para marcar la ocasión.
Llegó la hora, y pasó, y los intrusos no aparecían. Mamá no dejaba de mirar la calle, el cielo, la banqueta, como si el pavimento se fuera a abrir en cualquier momento en dos. Al fin llegaron, muchas horas después de que cayera el sol. Ya es tarde, dijo mi hermana esbozando un mohín de reproche. Mi padre respondió que no se le podía exigir puntualidad al mensajero. Entren, entren por favor, terció mi madre, haciéndose a un lado como si por la puerta fuera a pasar en pleno el carro del Armagedón. Se había recogido el pelo en un chongo tirante que le estiraba las sienes, y se deshizo en cortesías que la hacían parecer distinta, más vieja, más pequeña de lo que era en realidad.
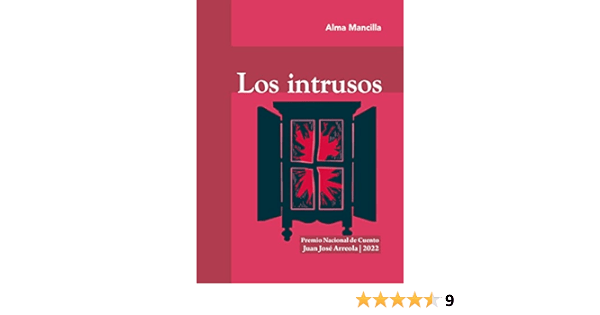
Ellos entraron en medio de un resplandor tan intenso que nada dejaba ver. Me acordé de esa vez que presenciamos un eclipse en la escuela y la maestra dijo que así no, niña, directo no lo mires, que te quedas ciega, si serás bruta, si tendrás que aprender. Tuvimos que asomarnos hacia el cielo a través de una radiografía, maravillados ante ese sol que se iba poniendo negro de a poco y por detrás del contorno de un pulmón. Me pregunté si sería seguro mirarlos, a los intrusos, es decir. Quise preguntar, pero en cuanto abrí la boca mamá me soltó un coscorrón. Me jaló hacia el piso, para que me arrodillara junto a ella. Mi padre y mis hermanos ya estaban allí, hincados como mártires listos para el rosario de las seis. Valiente cuadro hemos de haber ofrecido: los cinco de rodillas en nuestra propia casa, con la cara baja y como pidiendo perdón.
Yo, que siempre había sido testaruda, no pude evitar rezongar; el piso era duro, yo tenía las rodillas partidas y no llevaba pantalón. No mires, insistió mi madre, por lo que más quieras, no vayas a mirar. Está bien, está bien, le respondí. Se oyó un ruido como de aire que entra, igual que cuando hay viento y este hace silbar las cornisas al pasar de refilón. Las rosas en la salita se marchitaron de golpe, eso sí que lo vi. Pensé que, de haber sabido, lo mismo habría dado traerles a Ellos un puñado de flores silvestres, de esas plantas con espinas que tan bien se daban en el descampado o en las lindes del panteón. Pese a lo que mamá aconsejara alcé la vista y los vi: eran cuatro y sus cuerpos brillaban, pero sus ojos vacíos eran dos abismos sin fondo: pura negrura allí dentro, o así me pareció. Ni siquiera una triste rayita amarilla, algo que al menos los acercara al reino animal, a los gatos, a los lobos, a las ardillas.
¿Cómo le hacen, Ana?, me preguntó Paquito más tarde, cuando, ya en el cuarto, se lo conté. ¿Cómo se las arreglan para ver de esa forma? Desde su cama Magda dijo shtt, cállense, porque los van a oír. Porque son ángeles, le respondí susurrando. ¿Y eso qué quiere decir, Anita? Pues eso, menso. Quiere decir —y repetí, palabra por palabra, lo que le había oído predicar al cura desde el púlpito en una ocasión— que los ángeles no ven con las pupilas sino con otra cosa. Que los ángeles son ángeles y, por eso, son ellos mismos los omnipresentes ojos, la vista que anida, como una serpiente, en el vasto cuerpo de Dios.
*****
Se instalaron en el cuarto de arriba, pequeñito, separado de la casa por un piso de concreto y una escalera metálica de caracol. Papá lo había mandado hacer hacía mucho, en una época en que no nos iba tan mal, cuando él pensaba que podía poner su propio taller allí mismo. Era carpintero, mi padre, y aunque antes le quedaban bien los muebles, las sillas, las mesas, las puertas con decorados rococó, desde que perdió un dedo le costaba trabajar. No, ese no se lo arrancó ninguno de Ellos, fue de antes, de un accidente, algo con una sierra de motor que funcionó mal. Por eso, desde hacía tiempo papá fabricaba solo cosas sencillas, trabajitos que no necesitaban de toda su habilidad, objetos para los que una falange de más o de menos no hacía diferencia, o ninguna que el cliente pudiera notar.

La idea de hospedarlos allá arriba fue suya. Menos mal, convino mi madre, que no podía concebir la idea de que Ellos se quedaran en el cuarto que llamábamos sala, junto a su burro de planchar y al lado de la televisión. A una mujer que, como ella, estaba acostumbrada a las telenovelas, la idea de verlas en esas compañías debió parecerle casi una profanación. Al principio estuvieron muy calladitos, casi como si no existieran o como no queriendo llamar la atención. Y de verdad, uno casi habría podido olvidarse de su presencia de no ser porque, de vez en cuando, los oíamos mover cosas o golpear el piso o las paredes con intensidad de tifón. ¿Qué estaban haciendo? No sabíamos si dormían, si comían, si querían agua, si se sentían bien o mal. Les habíamos dejado un par de catres instalados en la pieza, por si les daba sueño o se querían tender a descansar. Yo imaginaba que las alas les estorbarían. Y en ellos acostados no podía ni pensar. Era más fácil imaginarlos de otra forma, colgando del techo como los murciélagos, o metidos en un agujero, agazapados como los erizos de jardín.
¿Tú crees que se echen pedos?, preguntó Paquito entre risas que mi papá enseguida acalló: No hagas bromas, Francisco, esto no es chistoso. Mi padre agregó, sin que nadie se lo preguntara, que esos cuerpos que veíamos no eran cuerpos de verdad. Son seres de aire, no de carne, aseguró. Si se encarnan es solo por nosotros, para que los veamos, así de grande es su bondad. A mí todo eso me parecía raro y confuso, algo que uno ni querría ni podría entender. Llévales un pan, hija, interrumpió mi madre, a quién más bien interesaba lo práctico. ¿Para qué querían pan si no comían?, me pregunté. ¿Para qué, si no tenían cuerpo real? Subí la escalera de todas formas, con miedo, esperando a que me fulminara el rayo de la cólera divina. Era ese un rayo malvado, impetuoso, que, según mi madre, bajaba del cielo y se abría paso entre las nubes para castigar a los mortales a la menor provocación. Que ese día estuviera soleado no importaba. El clima no era un factor que le interesara al Señor.
Empujé la puerta con cuidado y atisbé en la oscuridad. Uno de Ellos estaba allí, sentado en el catre, recogidas sus alas, brillantes y oscuras y como hechas de metal. No se movía, y parecía un pajarote triste, uno de esos zanates que aguardan en los aleros, o un cuervo de los que se posaban en los cobertizos del pueblo natal de mi papá. Me quedé petrificada, sin poder ni avanzar ni retroceder. Un ojo vacío se asomó por encima del montón de plumas y algo brilló en su interior de negrura abisal. Un viento me pasó por encima con tanta fuerza que el plato se me cayó. Se hizo añicos a mis pies, mientras yo salía volando escalera abajo y sin quedarme a averiguar.
Pendeja, me regañó mi madre. A ver, deja, que ya les llevo otro yo misma, ni eso puedes hacer bien. La seguí de puntillas, aferrada a la pared como si la casa entera se fuera a derrumbar de golpe. La oí desde la baranda, deshaciéndose en disculpas: Que si estos niños son traviesos, que si no se les enseñó como es debido, que si usted disculpará. Una luz brillante salió del cuarto y todo alrededor se iluminó. Oí el grito de mamá, que ya salía, tambaleante y con el pelo chamuscado, pero ilesa de todo lo demás. Yo lloré de rabia pero mi padre opinó que con tamaña ofensa barato nos salió. Uno no jugaba con los emisarios del cielo así como así. ¿Del cielo?, pensé yo. A mí más bien se me antojaba que todo esto era cosa del infierno, los intrusos unos personajes sacados de esas ilustraciones que aparecían en los libros del catecismo dominical. A lo mejor papá no sabía nada. A lo mejor lo de arriba era lo de abajo o al revés.

Desde entonces nos anduvimos con cuidado, procurando no molestar. Pan no les volvimos a ofrecer. De vez en cuando los veíamos que bajaban, no sigilosos sino todo lo contrario, como una tromba o un remolino que descendía en ráfagas acompañadas de un zumbido letal. Los seguíamos con la vista mientras se alejaban por la calle dejando tras de sí una estela de polvo y de lumbre. Lo peor era ese olor tan feo que despedían, y que a mí me recordaba al del pescado podrido o al de las compresas sucias de sangre menstrual. ¿Y a dónde irían y para qué? Su misión tendrán, decía Magda, que a últimas fechas andaba distinta. ¿Tú que sabes, Ana? No puedes ponerte al tú por tú con los seres cercanos a Dios. Uno no mira cara a cara a la divinidad. Los ojos de Magda tenían un brillo raro, y en su voz anidaba una insolencia que no reconocí.
No tardé en descubrir que, por las noches, mi hermana se levantaba y, a escondidas, subía a solas hasta aquel cuchitril. La oía yo bajar muy tarde, o al otro día, cuando ya clareaba. La sentía meterse en la cama todavía tendida, ella descalza, echando risitas de niña y murmurando o cantando como para sí. Magda, ¿qué andas haciendo allá afuera de noche?, le dijo al fin Paquito, que tenía el sueño ligero pero ningún pelo en la lengua. Y hueles a eso. Hueles a Ellos, quiero decir. Por toda respuesta Magda lo echó de su cama con un empujón que lo mandó al piso. Paquito se sobó el trasero y vino a meterse bajo mis sábanas. Le besé la frente, tibia y pegajosa como un caramelo chupado.
Tan ingenua yo no era: conque aquello de que los intrusos no eran carne y cuerpo era cierto solo a medias. La carne es la carne, decía el cura. Y donde hay carne hay tentación. Yo pensaba que allí no se ocultaba misterio alguno. Que todo lo que se podía ver también se podía tocar. Que uno no tenía que ser muy imaginativo para adivinar el resto. Nunca supimos con cuál de los intrusos era que Magda se entendía, pero hasta papá, que en otras circunstancias habría montado en cólera, se hizo el que nada sabía o el que nada quiere ver. Pero las cosas entre Magda y el intruso debieron agriarse porque una noche, mientras ella estaba allá arriba, se oyó un llanto, y luego un golpe fuerte y seco y aquella contundente vibración. La casa se llenó de un fuerte olor a chamusquina. Tres días tuvimos que mantener las ventanas abiertas para que el hedor se disipara. A Magda no la volvimos a ver.






